MARÍA Y
LAS VIÑAS DEL ESTE

En los albores de este siglo
cuando nuestro país una vez más abría los brazos al extranjero, muchos
barcos llegaban al puerto de Buenos
Aires; casi todos procedían de Europa, eran inmigrantes llenos de esperanzas que
venían a conocer la América floreciente.
A unos los guiaba la suerte de una
patria nueva y otros huían de la guerra y la miseria. Aquí los esperaban
millares de hectáreas de tierra virgen para trabajar y vivir en libertad.
La mayoría eran italianos. Mendoza,
desde la década del ’80, favoreció a italianos especialistas en cultivos de vid
y Cuyo era la tierra propicia para ello.
Entre las familias que bajaban de
un barco de ese país, venían Pietro y Mariana. Cada uno sostenía con una mano
una gastada valija y con la otra, entre ambos, a su pequeña María. La niña, de
inocentes ojos claros y vestidito por debajo de la rodilla, miraba asombrada
todo cuanto pasaba a su alrededor. ¡Sabe Dios qué pensamientos cruzaban por
aquella cabecilla que tuvo que dejar su tierra natal, la casa que con tanto
amor levantaron sus padres, los muebles, los amiguitos de la escuela!. Todo por
culpa de la maldita guerra que ensombrece el mundo de los niños cuando recién
empiezan a vivir. Los tres eran delgados y de rostros pálidos, reflejándose el
cansancio de un largo viaje en tercera clase, como venían los inmigrantes
pobres.
En Italia les dijeron que Mendoza
era tierra bondadosa, que los cobijaría, que hallarían hermosas montañas,
valles, arroyos cristalinos, ríos que nacen en la cordillera nevada y un suelo
que producía todo lo que se plantaba. Dificultosamente se abrieron paso entre
el gentío, sabiendo una que otra palabra del castellano, buscaron al agente de
inmigrantes para Mendoza, con el fin de solicitarle información.
El mismo día tomaron el tren para
Mendoza, que tardaba tres días y dos noches. Agotados, llegaron a la Estación
del Ferrocarril, pero con entusiasmo. Descubrieron cosas nuevas por la calle
Las Heras, con el inconveniente del idioma, pero encontrando amabilidad en la
gente. Se sentaron un rato a descansar bajo la sombra de las palmeras que
adornaban el centro de la calzada y de paso acomodar un poco sus pensamientos y
ver qué camino tomarían.
Por suerte, en el mercado central,
mientras comían algo caliente, conocieron a un compatriota, dueño de un puesto
de verduras, quien les aconsejó que buscaran el camino del Este, que Mendoza
allí guardaba los más grandes paños de viñedos y tendrían trabajo.
Los acompañó de nuevo a la
estación, hasta que vino el tren que los llevaría al Este. Apenas pisaron la
‘tierra elegida’ se sintieron como en la propia.
Allí dieron con otra familia
italiana que los llevó de finca en finca, hasta que los acomodaron en un
galponcito de la administración de una gigantesca propiedad. A los dos días
Pietro salió a trabajar. En Italia era agricultor y conocedor de los secretos
del agro, cuando lo sacaron de la paz del hogar para cambiarle un arado por un
fusil, y en las trincheras lo obligaron a matar, sin comprender por qué debía
matar a otros hombres que como él habían sido separados también de sus hogares.
Ahora el dolor había quedado
atrás, una vida nueva los esperaba. Estaban contentos y veían lindo ese
pedacito de techo que los resguardaba, aunque Mariana tuvo que improvisar una
cocina con un brasero que una criolla le prestó.
A los pocos meses, en premio a su
laboriosidad, les dieron una casita, pequeña como para ellos tres. Quedaba
cerca del río, donde las vías limitan con la cerrillada.
Mariana era hacendosa y alegre,
siempre cantaba canciones de su dulce Italia.
Lo primero que hizo fue una huerta
detrás de la casita y al frente sembró flores. También lo hizo en la cabecera
de las hileras próximas a la casa, donde lucían dalias, achiras y margaritas,
malvones y geranios, como expresión de felicidad y agradecimiento.
María empezó a ir a la escuela. Al
principio fue difícil, pero la paciencia de la maestra le hizo fácil el
aprendizaje.
El afecto de los niños, que
conquistó con su simpatía, la integró pronto a la escuela.
Por las noches trataba de enseñar
el idioma a sus padres y se sentía tan argentina, que le causaba gracia la
pronunciación de Pietro y Mariana, luchando por aprender el castellano.
Al atardecer, María esperaba a su
papá al regresar de la jornada, jugando en el patio debajo del parral. En
cuanto lo divisaba por el callejón, caminando despacito, tranquilo con el
azadón al hombro, corría a su encuentro.
Mientras, Mariana preparaba
abundante cena como para desquitarse de los hambres que pasó durante la guerra.
¡Cuántas cosas tuvo que hacer para calmar el hambre de su pequeña María, muchas
veces no comió por dejarle a la niña!.
 Ahora,
habían perdido la palidez, sus rostros eran rosados y felices. La dicha bailaba
entre los tres. Tenían techo, trabajo, comida y paz, ¿qué más podían pedir?.
Ahora,
habían perdido la palidez, sus rostros eran rosados y felices. La dicha bailaba
entre los tres. Tenían techo, trabajo, comida y paz, ¿qué más podían pedir?.
Los domingos les gustaba salir a
pasear y nunca terminaban de admirar el paisaje. ¡Qué hermosa era la primavera
con los inmensos paños de verdes viñedos!. Cada tanto, como una enorme flor
rosada, se asomaba la figura de un duraznero o ciruelo. La rosada más fuerte
era de los durazneros en flor, la blanca de los cerezos, manzanos, perales y
almendros; y en la punta de las hileras de color verde claro había una fila de
olivos.
Atravesando los viñedos, cruzaban
los canales que nacen en el río para el riego de los cultivos, por ser ésta una
zona de pocas lluvias. Los canales tenían los bordes cubiertos de hinojos,
yerba mota, menta y toda clase de arbustos florecidos que perfumaban el aire.
También sobresalía entre las hierbas, de cuando en cuando, un noble arbolito de
durazno, membrillo o acacia que había nacido solo.
¡Cómo disfrutaban caminando por la
orilla de los canales, bajo la sombra de los álamos que lucían erguidos y
elegantes!. Y los sauces, ¡qué hermoso era contemplar las ramas más largas que
arrastraba la correntada!.
Los sauces, con sus ramas
desordenadas y abiertas como brazos de amigos, les recordaban la manera de ser
del hombre nativo, cuya expresión se reflejaba en la casa que acostumbraban a
construir: una hilera de piezas, con un corredor abierto, sin puertas, como su
corazón. Eran fuertes para el trabajo, con pocas pretensiones, humildes de
pensamiento y de nobles sentimientos. Se conformaban con poco, y lo poco que
tenían lo sabían compartir con los demás. Tal vez por eso, a veces algunos abusaban
de sus sentimientos.
Ya estaban arraigados a la patria
nueva, habían pasado diez años, cuando el dolor sorprendió otra vez a María.
Pese a que sus padres se habían repuesto, traían demasiadas secuelas de la
guerra y su salud resentida. Pocos años pudieron aprovechar esta dicha. Ellos
se durmieron para siempre en el camino de la esperanza.
María quedó sola con su dolor a
cuestas, no pudo ver a sus queridos padres, como a otros italianos que se
afincaron y vieron crecer a sus hijos y nietos, amando y trabajando esta tierra
como la suya propia.
Las noches eran interminables para
María, no lograba pegar los ojos inundados de lágrimas. Los vecinos no la
abandonaban y le facilitaban auxilio en las tareas más pesadas de la viña, pero
ella se debatía en la duda...
Los pocos parientes que se
salvaron de la guerra, allá en Italia, le escribían para que volviera. ¿Qué
haría aquí sola tan lejos?.
No sabía hacia dónde dirigir el
timón de su vida. ¿Hacia Italia que la llevaba en el corazón y dejó por obligación,
o hacia esta patria nueva que ya la había ganado?. En las noches de soledad, se
decía:
- Mañana, cuando aclare, iré a la
ciudad a ver al cónsul para que me ayude a regresar con mis parientes.
Pero cuando llegaba el día y
miraba los viñedos que labrara con sus padres, sentía los pies aferrados a la
tierra cuyana; como las plantas cuando echan raíces y si las arrancan del
lugar, les quitan la vida, no pueden subsistir. María era una vid aferrada al
terruño del este mendocino.
Así pasaban los días, en la
incertidumbre...
Una tarde llegó a saludarla
Martín, el niño morochito que la protegía en la escuela cuando los compañeritos
la hacían rabiar por su pronunciación. Era ya todo un hombre, y había amado,
tal vez, desde niño, a la gringuita de ojos claros y piel blanca, ahora tostada
por los soles del trabajo.
Martín vino a verla para que le
permitiera compartir su soledad y su amor. Era un joven apuesto y trabajador,
venía a ofrecerle formar un hogar.
 María,
que siempre lo había preferido, no tardó en aceptarlo, y a los pocos días se
casaron en la capilla del pueblo. Los amigos celebraron contentos este
casamiento. Se unían así dos continentes, se mezclaba la sangre de una gringa
con el hombre de piel cobriza, para traer una raza nueva.
María,
que siempre lo había preferido, no tardó en aceptarlo, y a los pocos días se
casaron en la capilla del pueblo. Los amigos celebraron contentos este
casamiento. Se unían así dos continentes, se mezclaba la sangre de una gringa
con el hombre de piel cobriza, para traer una raza nueva.
Seis robustos vástagos tuvieron:
unos de piel trigueña y ojos claros; y otros rubios con ojos de azabache.
Era cálido el hogar de Martín y
María, ¡cuánto se amaban viendo crecer a sus muchachos!.
Por las tardes, María ayudaba a
Martín en las tareas de la viña, le agradaba trabajar a su lado.
Los sábados, con frecuencia,
tenían invitaciones. Por  ese
entonces se acostumbraba a festejar bautismos, compromisos y casamientos, con
abundante comida y vino casero. Siempre estaban presentes las criollas
empanadas, el lechón y el pollo, que en todas las casas criaban.
ese
entonces se acostumbraba a festejar bautismos, compromisos y casamientos, con
abundante comida y vino casero. Siempre estaban presentes las criollas
empanadas, el lechón y el pollo, que en todas las casas criaban.
Eran hermosas fiestas familiares
donde reinaba la alegría. Si era verano, bajo un cielo estrellado. Y en
invierno, se encarpaba el patio. Como en todas las casa había parral, se
colocaba una carpa encima y se hacían fogones para calentarse los que no
bailaban, la leña también abundaba del sarmiento de la poda de las viñas. Allí
se divertían juntos, viejos y jóvenes bailando hasta el amanecer del nuevo día.
Tangos, pasodobles, valses, rancheras... Y no faltaba una pareja de criollos
luciéndose con una cueca y gato cuyanos. Para no ser menos, los italianos,
bailaban una alegre tarantela. Y si habían españoles, hacían gala con una
bonita jota. Martín no quería perderse ni una sola pieza. ¡Qué orgulloso se
sentía llevando entre sus fuertes brazos a su linda y rubia María, para la que
tenía aún ojos de novio!.
Así pasaba el tiempo, apacible,
feliz y progresando cada año un poquito más.
Pero un día, la vida volvió a
ensañarse con la pobre María, y el destino cruel le arrebató a su querido
Martín. No había consuelo para semejante dolor, ¡tantas veces había golpeado a
su puerta!.
Por las noches, mientras los niños
dormían, lloraba amargamente preguntándose: ¿por qué?, ¿por qué a mí?. Pero el
silencio no tiene voz para responder a ese inexplicable. Una noche, cuenta
María, le pareció ver el rostro de Martín que le decía: “La vida pone sobre
cada uno de nosotros sólo la carga que somos capaces de soportar y tú eres
fuerte y sabrás sobrellevarla para conducir a tus hijos, los hijos de la tierra
que elegiste”.
A la mañana siguiente, una fuerza
nueva la empujó a salir muy temprano a trabajar su viña. Aprendió como pudo las
tareas que hacen los hombres, como podar y llevar el arado.
De día trabajaba como un hombre,
ayudada por los niños mayorcitos cuando no iban a la escuela. A los más
pequeños, muchas veces debía improvisarles una cama bajo la sombra de una cepa.
Por las noches, cuando le tocaba regar, no tenía miedo, los vecinos eran buena
gente, de trabajo como ella, y además la protegían y admiraban. Si no contaba
con la luz de la luna, la acompañaba el hijo mayor con una lámpara a kerosene.
Cuidaba el agua para que la viña
brotara con más fuerza, como su vida. También se daba tiempo para cocinar y
amasar sabrosos panes.
Se propuso dar estudio a sus seis
hijos, para que fueran hombres de provecho y devolver a esta tierra todo lo que
recibió.
Con gran sacrificio el mayor
empezó el secundario. Distaba dos kilómetros la casa de la escuela, pero él era
fuerte como su madre que lo formó y se fue convirtiendo en otro pilar, donde se
apoyaban los menores. Uno a uno, mientras ella trabajaba duro, iban terminando
el secundario y entrando a la universidad, repartiendo el tiempo entre el
estudio y los trabajos agrícolas.
Los rubios cabellos de María se
fueron plateando, las manos estaban endurecidas y callosas de manejar
herramientas, pero su corazón rejuvenecía de ver a sus pichones maestros,
médicos y abogados.
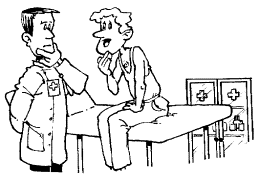
En el pueblo, los hijos de María,
“la gringa”, como cariñosamente la llamaban, gozaban de respeto por su
educación y buena voluntad, siempre dispuestos a servir a los demás. Orgullosa
estaba de sus hijos.
Ya no tenía que trabajar duro,
ellos la colmaban de cariño y comodidades.
Por las tardes, sentada en la hamaca,
debajo de la parra que ella misma plantara, contemplaba la fertilidad y nobleza
del parral multiplicado en racimos, y lo comparaba con su vida. Ella también se
había multiplicado en sus hijos, y ahora en los nietos. Era fuerte y noble,
capaz de dar como una parra mendocina.
La mesa de los domingos era
amplia. De ese tronco que ocupaba la cabecera habían salido montones de ramas,
mezcla de fortaleza y dulzura, como María.
Vivió hasta muy viejecita y la
vida le devolvió con alegrías todo lo que antes le fue arrebatando.
Sus hijos ocuparon importantes
funciones en la tierra que les eligió por cuna, dejando ejemplo de justicia y
honradez.
¡Cuántas Marías hacen falta para
engrandecer la patria y dar hijos así!. Porque los hijos son semillas de
nuestro vientre, que convertimos en plantas, igual que la semilla que
enterramos en las entrañas de la tierra.
Norma Acordinaro.