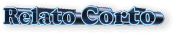
a los grandes amores,
y ¿quién dijo que sólo hay uno en la vida?
Estamos perdidas.
Te miro y no me reconozco.
Quizás sólo conservas esos enormes ojazos negros, negrísimos,
que me miran como escudriñando una conciencia;
la mía, la tuya, la nuestra, los recuerdos, los mismos...
¡Cuántos sueños, anhelos, ingenua vanidad!
Con esos largos cabellos de tierra dorada desteñida
te amarrabas a todos ellos con pasión y amistad,
tan difícil separarlas, por más amarlas
como aquel film, con tanto sexo, pudor y lágrimas...
Cuánto los amamos, a todos ellos, con ilusión y verdad
al menos en el volátil momento de la revelación ya ida.
Tanto dijimos, aseguramos, prometimos
con esos hermosos cojines rosado-terracota
besábamos hasta el tuétano de nuestras vidas
todo lo que sentimos, sin más;
besábamos para echar el alma a volar.
Mas erramos al abrir nuestros corazones
y hacer el amor a la vida, al hola y al adiós, sin más razones:
la amistad, el deseo, la solidaridad, el sentimiento.
Y sigues tan hermosa, que ya no me reconozco en ti.
Ahora los años han marchitado la ingenuidad,
dejando a flor de piel la cruda realidad.
Solas quedamos fumándonos y bebiéndonos la vida
en el abismo del olvido, ¿cuándo llegaré a ti?
Siento que me has abandonado.
Luego de acabar la última copa de vino
un suspiro, una lágrima bajó por tu destino
y lo heló separándolo del mío.
Te miro y no me reconozco,
tantas maravillosas noches etílicas
lactando espíritus destilados.
Deseándote de nuevo,
agarro nuestras pequeñas manos canelas
que el destino nos arrebató en un cerrar
de vidas: la mía, la tuya, la nuestra.
Y dejaré llevar en ti, en mí,
como las lágrimas y velas,
juntas hasta ese fondo con cielo de mármol.
®Ana Maria Fuster Lavín, 2000