|
Moby Dick Herman Melville
Traducción
de Enrique Pezzoni Ilustraciones
de Rockwell Kent Editorial
Debate 767 páginas |
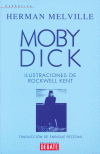 |
|
Quizá sea cierto que no tendríamos
poesía amorosa sin los trovadores aquitanos, pero lo que sí es indudable
es que es a Defoe, a Stevenson, a Conrad, a Melville a quienes les debemos
la épica de los muelles, el amor a los barcos y la vieja e inestinguible
nostalgia del mar. Uno de ellos, Herman Melville,
navegó durante cuatro años. Cuando marchó era un joven enfermizo y pálido.
Al volver, apareció un marinero de espaldas anchas y manos enormes,
sano y dispuesto a escribir grandes libros. Y aunque sus esperanzas
fueron a menudo superiores a sus logros, fue capaz de firmar esta novela.
Moby Dick. La única que a William Faulkner le hubiera gustado haber
escrito. El argumento lo conoce cualquier
muchacho. Ismael llega a Nantucket y conoce a un arponero caníbal, tatuado
y de cabeza azulada: Queequeg. Ambos embarcan en el Pquod, viejo ballenero
capitaneado por un anciano tenebroso al que le falta una pierna: Ahab.
De la locura de éste y de su ciego deseo de encontrar a Moby Dick todos
recordamos al menos un eco. Pero el libro no se queda en la
sola narración de ese viaje infinito tras la Ballena Blanca. Eso hubiera
sido únicamente otra vuelta al mundo. Melville quiere más. Escribir
un tratado de cetología; explicarnos hasta la última costumbre del mar;
la caza de la ballena; la forma de sacarle el esperma; que nos quememos
con él en la aguas calmadas del Ecuador; que también dediquemos las
noches de vigía a solucionar problemas matemáticos. Probablemente por
eso este libro resulta extraño. El itinerario de la novela es el del
mismo barco. Y viajan en un velero. Y en esas travesías hay días de
tormenta, días de viento favorable, días de calma y días en los botes,
remando tras Leviatán. No hay dudas. Un libro único.
¿Por qué, entonces, lo hemos tenido condenado a los círculos infernales
de la literatura juvenil y las indignas ediciones de mercadillo? ¿Por
qué no ha merecido que lo publiquemos como se merece? ¿Somos, acaso,
un pueblo envidioso que no soporta que otras lenguas escriban obras
así? ¿Es que no sabemos que, a nosotros también, llegará el Día del
Juicio y que por mucho menos ya seríamos condenados?. En fin. Menos
mal que ha venido la Editorial Debate a salvarnos con esta bellísima
edición que se completa con las ilustraciones que dibujó Rockwell Kent
en 1930 Y el estilo. El maravilloso estilo
de Melville. Imposible sin la protestante lectura diaria de la Biblia,
es deudor también de un fenómeno extraño que, a mediados del siglo XIX,
llevó cerca de la perfección a algunos escritores que habían nacido
entre 1804 y 1819 en la costa atlántica de Estados Unidos: Hawthorne,
Poe, Whitman y Melville. Lean, lean, si no me creen.
He aquí,
pues, a este viejo canoso e impío, persiguiendo con maldiciones a una
ballena digna de Job por el mundo entero, al frente de una tripulación
compuesta principalmente de mestizos renegados, parias y caníbales,
moralmente debilitados por la insuficiencia de la simple virtud inerme
o la rectitud de Starbuck, la invulnerable despreocupación y ligereza
de Stubb y la total mediocridad de Flask. Una tripulación mandada por
semejantes oficiales parecía especialmente escogida por alguna fatalidad
infernal para auxiliar a Ahab en su viaje monomaníaco. De este modo
fue posible que todos los hombres respondieran a la ira del viejo y
su alma se dejara poseer por un perverso hechizo, a tal punto que, a
veces, el odio de Ahab parecía el de ellos mismos, y la Ballena Blanca, un enemigo insoportable para
ellos como para él mismo. Es tarea superior a las fuerzas de Ismael
explicar cómo ocurrió todo esto.
Ya hemos llegado. Cerramos el
libro y el sabor es ácido como el final de un viaje feliz. Sólo hay
un consuelo. Llamarle Ismael y pedirle que nos cuente una vez más su
historia. Antonio Campoy |
|
|
[ cine]
|
[ música
]
|