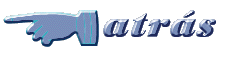
tangos / cuentos / clásicos / notas / pinturas / volver
Elmys García Rodiguez
A espaldas del sol todo puede acontecer
Terminó de abotonarse el último botón de su chaqueta y
salió a la calle, se subió el cuello a la altura de las orejas
e introdujo ambas manos en los bolsillos. Caminaba vencorvado, como si cargara
el peso de la desgracia. Lo hacía sin levantar apenas la cabeza, llevaba
la mirada fija en la acera, tropezando con los transeúntes que le gritaban
palabras soeces por marchar de esta forma por la vía. Hasta un perro
callejero le ladró cerca y se quedó inmutable. Ya nada lo sobrecogía.
Encontró en un viejo cuaderno su antigua dirección. Era posible
que ya le hubiesen cambiado el nombre a la calle. Cuando se les ocurría
(a los dueños del Condado) le variaban el nombre a las calles y a los
números de las casas. Esto les hacía suponer que era un sitio
nuevo, y total, todo seguía como antes, sin alcantarillado, ni un cementerio
cerca. Arrastraban los cadáveres por las calles. No fabricaban ataúdes
y los arrojaban en una fosa común que existía en las afueras de
la zona. Precisamente quería marcharse de aquel pueblo que olía
a naftalina y fragmentos de pólvora.
Sentía mucho frío, un frío impertinente que se le colaba
por el cuello a pesar de mantenerlo levantado. Olvidó ponerse los guantes
y sus dedos estaban violáceos por la intensidad con que azotaba el frío.
Se encontró con amigos en el trayecto y los miró con displisencia,
considerándolos unos simples plebeyos de bares indeseables. Recordó
que estaba cerca de uno donde lo recibirían como sólo él
se merecía. Se detuvo delante de una puerta de cristales dobles, donde
una joven de inquietos modales lo invitó a pasar. Le gustaban las mujeres
de este tipo, daban una sensación de desamparo con esa cara de melancolía.
Le sonrió mostrando unos dientes blancos y perfectos. El le clavó
los ojos en el pronunciado escote de senos puntiagudos y la instó a sentarse
en una mesa adornada con flores de estación.
Antes de sentarse ella abrió las cortinas para que la iluminación
fuera completa. Esta no era la mujer que iba a buscar. Era otra. La que le perdonaba
sus torpezas y le acariciaba las sienes cuando lo castigaba la jaqueca y debía
permanecer el día entero en cama. No presentaba jaquecas hacía
ocho años, desde que ella le envió los comprimidos. En su localidad
los medicamentos le ocacionaban alergia y determinó
no consumir ninguno. Surgió en su mente la idea de partir con ésta,
si en un final era comprensiva y delicada, sociable y cuando hacía el
amor le producía cosquillas en el antebrazo. Pensaba en muchas cosas,
pero jamás pensó que la mujer tenía dueño. El mismo
era el dueño de este bar que daban ganas de permanecer en él por
toda una semana, con esa música de fondo: el jazz, que lo obsesionaba.
El pretendía ser un buen jazzista y murió su querido profesor.
Por eso fue que no pudo materializar su ahelo de convertirse en un artista de
renombre. No obstante, logró aprender a tocar la batería y se
ganaba el sustento con ella. Pensaba ponerla a cantar en el grupo recién
formado. Necesitaba una figura y esa voz que haría vibrar el escenario
con los tonos agudos. Eso él pretendía, otra era la realidad.
Cuando ella le dijo que su marido era el dueño del bar, lo único
que se le ocurrió hacer, fue introducirle una mano dentro del escote
y decirle adiós al seno izquierdo. No pudo gesticular una palabra por
lo ensombrecido que se sentía. La despidió con un roce de labios
y salió.
Caminaba más encorvado que antes, ahora sí que se sentía
un hombre desdichado.
Apresuró el paso para llegar a la calle donde residía su antigua
amiga. Ella que él había abandonado por sus noches de orgías
prolongadas.
La noche le caía encima a trozos y iba corriendo por la acera. Encontró
la calle y leyó el mismo nombre que tenía escrito en el viejo
papel. Ella residía en la casa con el número 76 y esta larga Avenida
le parecía interminable. El frío se hacía más intenso
y se introdujo los dedos en la bocaa. Oprimió los dientes y le sacó
sangre. Escupió en la acera y la saliva cayó convertida en escarcha.
Siguió caminando sin descanso y arribó al ansiado número
76. Golpeó con suavidad la puerta y nadie salió. La verja estaba
enmohecida por el paso del tiempo y la lluvia y crugió cuando se dispuso
a abrirla.
Esta mansión parecía tener un siglo, a ella le gustaban las antiguedades.
Como no respondían, penetró por el costado y descubrió
que la casa sólo conservaba intacta la fachada. El resto de ella estaba
en ruinas. Los finos cuadros que adornaban las paredes, eran pasto seguro de
arañas y lagartos. Aquí entre los escombros envuelta en un manto,
estaba ella con un frasco de comprimidos en la mano, la cabeza inclinada y un
rictus macabro en el rostro. El sintió un asco y un deseo espeluznante
por marcharse de allí.
Se puso de pié y le ofreció el frasco. El lo abrió y se
lo echó a las ratas que corrían desesperadas por la habitación.
Al día siguiente ellos desaparecieron sin dejar señales. Según
se comenta en el Condado fueron devorados por dichas criaturas.
17/6/95 Holguin, Cuba.