
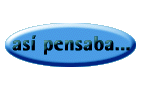
tangos / poesía / cuentos / notas / pinturas / volver
 |
Michel Foucault
La arqueología del saber. Las ciencias humanas en la episteme moderna.
En todo caso, lo que manifiesta lo propio de las ciencias humanas no es, como
puede verse muy bien, este objeto privilegiado y singularmente embrollado que
es el hombre. Por la buena razón de que no es el hombre el que las constituye
y les ofrece un dominio específico, sino que es la disposición
general de la episteme la que les hace un lugar, las llama y las instaura -permitiéndoles
así constituir al hombre como su objeto. Se dirá, pues, que hay
«ciencia humana» no por todas aquellas partes en que se trata del
hombre, sino siempre que se analiza, en la dimensión propia de lo inconsciente,
las normas, las reglas, los conjuntos significativos que develan a la conciencia
las condiciones de sus formas y de sus contenidos. Hablar de «ciencias
del hombre» en cualquier otro caso es un puro y simple abuso de lenguaje.
Se mide por ello cuán vanas y ociosas son todas las molestas discusiones
para saber si tales conocimientos pueden ser llamados científicos en
realidad y a qué condiciones deberán sujetarse para convertirse
en tales. Las «ciencias del hombre» forman parte de la episteme
moderna como la química, la medicina o cualquier otra ciencia; o también
como la gramática y la historia natural formaban parte de la episteme
clásica. Pero decir que forman parte del campo epistemológico
significa tan sólo que su positividad está enraizada en él,
que allí encuentran su condición de existencia, que, por tanto,
no son únicamente ilusiones, quimeras seudocientíficas, motivadas
en el nivel de las opiniones, de los intereses, de las creencias, que no son
lo que otros llaman, usando un nombre caprichoso, «ideología».
Pero, a pesar de todo, esto no quiere decir que sean ciencias.
Si es verdad que toda ciencia, sea la que fuere, al ser interrogada en el nivel arqueológico y cuando se trata de desencallar el suelo de su positividad, revela siempre la configuración epistemológica que la ha hecho posible, en cambio toda configuración epistemológica, aun cuando sea perfectamente asignable en su positividad, puede muy bien no ser una ciencia: pero no por este hecho se reduce a una impostura. Hay que distinguir con cuidado tres cosas: hay temas con pretensiones científicas que pueden encontrarse en el nivel de las opiniones y que no forman parte (o ya no la forman) de la red epistemológica de una cultura: a partir del siglo XVII, por ejemplo, la magia natural dejó de pertenecer a la episteme occidental, pero se prolongó durante largo tiempo en el juego de las creencias y las valoraciones afectivas. En seguida encontramos las figuras epistemológicas cuyo dibujo, posición y funcionamiento pueden ser restituidos en su positividad por un análisis de tipo arqueológico; y a su vez, pueden obedecer a dos grandes organizaciones diferentes: las unas presentan los caracteres de objetividad y de sistematización que permiten definirlas como ciencias; las otras no responden a estos criterios, es decir, su forma de coherencia y su relación con su objeto están determinadas por su positividad sola. Éstas bien pueden no poseer los criterios formales de un conocimiento científico: pertenecen, sin embargo, al dominio positivo del saber. Sería, pues, igualmente vano e injusto el analizadas como fenómenos de opinión o el confrontadas por medio de la historia o de la crítica con las formaciones propiamente científicas; sería aún más absurdo el tratarlas como una combinación que mezclaría de acuerdo con proporciones variables «elementos racionales'' y otros que no lo serían. Es necesario remplazarlas al nivel de la positividad que las hace posibles y determina necesariamente su forma. Así, pues, la arqueología tiene dos tareas con respecto a ellas: determinar la manera en que se disponen en la episteme en la que están enraizadas; mostrar también en qué se diferencia radicalmente su configuración de la de las ciencias en sentido estricto. Esta configuración que les es particular no debe ser tratada como un fenómeno negativo: no es la presencia de un obstáculo, no es una deficiencia interna lo que las hace fracasar en el umbral de las formas científicas. Constituyen en su figura propia, al lado de las ciencias y sobre el mismo suelo arqueológico, otras configuraciones del saber.
Las palabras y las cosas, Siglo XXI, Madrid 1968, p.354-355.
Las unidades del discurso
Hay que realizar, ante todo, un trabajo negativo: liberarse de todo un juego
de nociones que diversifican, cada una a su modo, el tema de la continuidad.
No tienen, sin duda, una estructura conceptual rigurosa; pero su función
es precisa. Tal es la noción de tradición, la cual trata de proveer
de un estatuto temporal singular a un conjunto de fenómenos a la vez
sucesivos e idénticos (o al menos análogos); permite repensar
la dispersión de la historia en la forma de la misma; autoriza a reducir
la diferencia propia de todo comienzo, para remontar sin interrupción
en la asignación indefinida del origen; gracias a ella, se pueden aislar
las novedades sobre un fondo de permanencia, y transferir su mérito a
la originalidad, al genio, a la decisión propia de los individuos. Tal
es también la noción de influencias, que suministra un soporte
-demasiado mágico para poder ser bien analizado- a los hechos de transmisión
y de comunicación; que refiere a un proceso de índole causal (pero
sin delimitación rigurosa ni definición teórica) los fenómenos
de semejanza o de repetición; que liga, a distancia y a través
del tiempo -como por la acción de un medio de propagación-, a
unidades definidas como individuos, obras, nociones o teorías. Tales
son las nociones de desarrollo y de evolución: permiten reagrupar una
sucesión de acontecimientos dispersos, referirlos a un mismo y único
principio organizador, someterlos al poder ejemplar de la vida (con sus juegos
de adaptación, su capacidad de innovación, la correlación
incesante de sus diferentes elementos, sus sistemas de asimilación y
de intercambios), descubrir, en obra ya en cada comienzo, un principio de coherencia
y el esbozo de una unidad futura, dominar el tiempo por una relación
perpetuamente reversible entre un origen y un término jamás dados,
siempre operantes. Tales son, todavía las nociones de «mentalidad»
o de «espíritu», que permiten establecer entre los fenómenos
simultáneos o sucesivos de una época dada una comunidad de sentido,
lazos simbólicos, un juego de semejanza y de espejo, o que hacen surgir
como principio de unidad y de explicación la soberanía de una
conciencia colectiva. Es preciso revisar esas síntesis fabricadas, esos
agrupamientos que se admiten de ordinario antes de todo examen, esos vínculos
cuya validez se reconoce al entrar en el juego. Es preciso desalojar esas formas
y esas fuerzas oscuras por las que se tiene costumbre de ligar entre sí
los discursos de los hombres; hay que arrogarlas de la sombra en que reinan.
Y más que dejarlas ver espontáneamente, aceptar el no tener que
ver, por un cuidado de método y en primera instancia, sino con una población
de acontecimientos dispersos.
La arqueología del saber, Siglo XXI, México 1978,
p. 33-35.
La muerte del hombre
En todo caso, una cosa es cierta: que el hombre no es el problema más
antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Al
tomar una cronología relativamente breve y un corte geográfico
restringido -la cultura europea a partir del siglo XVI- puede estarse seguro
de que el hombre es una invención reciente. El saber no ha rondado durante
largo tiempo y oscuramente en torno a él y a sus secretos. De hecho,
entre todas las mutaciones que han afectado al saber de las cosas y de su orden,
el saber de las identidades, las diferencias, los caracteres, los equivalentes,
las palabras -en breve, el medio de todos los episodios de esta profunda historia
de lo Mismo- una sola, la que se inició hace un siglo y medio y que quizá
está en vías de cerrarse, dejó aparecer la figura del hombre.
Y no se trató de la liberación de una vieja inquietud, del paso
de la conciencia luminosa de una preocupación milenaria, del acceso a
la objetividad de lo que desde hacía mucho tiempo permanecía preso
en las creencias o en las filosofías; fue el efecto de un cambio en las
disposiciones fundamentales del saber. El hombre es una invención cuya
fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento.
Y quizá también su próximo fin.
Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si, por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo, a finales del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena.
Las palabras y las cosas, Siglo XXI, México 1978, p. 375.
El sordo trabajo de las palabras
La exterioridad del grafismo y de lo plástico, tan visible en Magritte,
está simbolizada por la no-relación -o, en todo caso, por la relación
muy compleja y muy aleatoria entre el cuadro y su título. Esta distancia
tan larga que impide que uno pueda ser a la vez, y de un solo golpe, lector
y espectador- asegura la emergencia abrupta de la imagen por encima de la horizontalidad
de las palabras. «Los títulos están escogidos de tal modo
que impiden que mis cuadros se sitúen en una región familiar que
el automatismo del pensamiento no dejaría de suscitar con el fin de sustraerse
a la inquietud.» Magritte da un nombre a sus cuadros (algo así
como la mano anónima que ha designado la pipa mediante el enunciado «esto
no es una pipa») para mantener a raya a la denominación. Y, sin
embargo, en este espacio quebrado y a la deriva se anudan extrañas relaciones,
se producen intrusiones, bruscas invasiones destructivas, caídas de imágenes
en medio de las palabras, relámpagos verbales que surcan los dibujos
y los hacen saltar en pedazos. Pacientemente, Klee construye un espacio sin
nombre ni geometría entrecruzando la cadena de los signos y la trama
de las figuras. Magritte, por su parte, socava en secreto un espacio que parece
mantener en la disposición tradicional. Pero lo surca de palabras: y
la vieja pirámide de la perspectiva ya no es más que una topera
a punto de hundirse.
Al dibujo incluso más prudente le ha bastado un escrito como «Esto
no es una pipa», para que al punto la figura esté coaccionada a
salir de sí misma, a aislarse de su espacio, y finalmente a ponerse a
flotar, lejos o cerca de ella misma, no se sabe, semejante o diferente de sí
misma. En oposición a Ceci n'est pas une pipe, L'Art de la conversation:
en un paisaje de principios del mundo o de gigantomaquia, dos personajes minúsculos
están hablando: discurso inaudible, susurro que al punto es recuperado
por el silencio de las piedras, por el silencio de ese muro que está
inclinado con sus bloques enormes sobre los dos charlatanes mudos; ahora bien,
esos bloques, encaramados en desorden unos sobre otros, forman en su base un
conjunto de letras que a su vez forman una palabra fácil de descifrar:
REVE (que, mirando mejor, podemos completar en TREVE o CREVE),* como si todas
estas palabras frágiles y sin peso hubiesen recibido el poder de organizar
el caos de las piedras. O como si, por el contrario, detrás de la charla
despierta pero al punto perdida de los hombres, las cosas pudiesen componer,
en su mutismo y su dormir, una palabra: una palabra estable que nada podrá
borrar; ahora bien, esta palabra designa las más fugitivas imágenes.
Pero eso no es todo: pues es en el sueño donde los hombres, por fin reducidos
al silencio, comunican con la significación de las cosas y donde se dejan
penetrar por esas palabras enigmáticas, insistentes, que vienen de otra
parte. Ceci n'est pas une pipe era la incisión del discurso en la forma
de las cosas, era su poder ambiguo de negar y desdoblar. LArt de la conversation
es la gravitación autónoma de las cosas que forman sus propias
palabras ante la indiferencia de los hombres, y se las imponen, sin que éstos
ni siquiera lo sepan, en su charla cotidiana.
Entre estos dos extremos, la obra de Magritte despliega el juego de las palabras
y las imágenes. Los títulos, a menudo inventados después
y por otros, se insertan en las figuras en las que su conexión es taba
si no marcada, al menos autorizada de antemano, y en las que desempeñan
un papel ambiguo: clavijas que sostienen, termitas que roen y hacen caer. El
rostro de un hombre completamente serio, sin movimiento alguno de los labios,
sin un pliegue de los ojos, vuela en «pedazos» bajo el efecto de
una risa que no es suya, que nadie oye, y que no proviene de ninguna parte.
La «tarde que cae» no puede caer sin romper un cristal de la ventana
cuyos fragmentos -todavía portadores, en sus láminas agudas, en
sus llamas de vidrio, de los reflejos del sol- cubren el suelo y el apoyo de
la ventana: las palabras que llaman “caída”, a la desaparición
del sol, han arrastrado, con la imagen que forman, no sólo el cristal,
sino ese otro sol que se ha dibujado como un doble en la superficie trasparente
y lisa. Como un badajo en una campana, la llave se mantiene en la vertical «en
el ojo de la cerradura» y hace sonar en ella hasta el absurdo la expresión
familiar. Por otra parte, oigamos a Magritte: «Entre las palabras y los
objetos se pueden crear nuevas relaciones y precisar algunas características
del lenguaje y de los objetos generalmente ignoradas en la vida cotidiana.»
0 también: «De vez en cuando, el nombre de un objeto hace las veces
de una imagen. Una palabra puede ocupar el lugar de un objeto en la realidad.
Una imagen puede tomar el lugar de una palabra en una proposición.»
Y esto no implica en absoluto contradicción, ya que se refiere a la vez
a la red inextricable de las imágenes y de las palabras, y a la ausencia
de lugar común que pueda sostenerlas: «En un cuadro, las palabras
poseen la misma sustancia que las imágenes. Vemos de otro modo las imágenes
y las palabras en un cuadro.»
De esas sustituciones, de esas asimilaciones substanciales, existen muchos ejemplos
en la obra de Magritte. El Personaje que anda hacia el horizonte (1928) es ese
famoso hombre visto de espaldas, con sombrero y abrigo oscuros, las manos en
los bolsillos; está colocado entre cinco manchas coloreadas; tres están
por el suelo y llevan, en cursiva, las palabras fusil, sillón, caballo;
otra, por encima de la cabeza, se llama nube; por último, en el límite
entre el suelo y el cielo, otra mancha vagamente triangular se llama horizonte.
Estamos muy lejos de Klee y de su mirada-lectura; no se trata en modo alguno
de entrecruzar los signos y las figuras especiales en una forma única
y absolutamente nueva; las palabras no se enlazan directamente con los otros
elementos pictóricos; no son más que inscripciones sobre manchas
y fe.-mas, su distribución de arriba abajo, de izquierda a derecha se
realiza según la organización tradicional de un cuadro. No cabe
duda de que el horizonte está al fondo, la nube en lo alto, el fusil
a la izquierda de la vertical. Pero en ese lugar familiar las palabras no reemplazan
a los objetos ausentes: no ocupan sitios vacíos, o huecos, pues esas
manchas que llevan inscripciones son masas espesas, voluminosas, especies de
piedras o de menhires cuya sombra inclinada se ex tiende por el suelo al lado
de la del hombre. Estos <,porta-palabras» son más densos, más
sustanciales que los propios objetos, son cosas apenas formadas (un vago triángulo
para el horizonte, un rectángulo para el caballo, una verticalidad para
el fusil), sin figura ni identidad, ese tipo de cosas que uno no puede nombrar
y que precisamente «se llaman» a sí mismas, lleva- un nombre
preciso y familiar. Es- te cuadro es lo contrario de un jeroglífico,
de uno de esos encadenamientos de forma tan fácilmente reconocibles,
que uno puede nombrarles al momento, y en los que la mecánica misma de
esa formulación lleva consigo la articulación de una frase cuyo
sentido no tiene relación alguna con lo que se ve; aquí las formas
son tan vagas que nadie podría darles nombre si no se designasen a sí
mismas; y al cuadro real que se ve -manchas, sombras, siluetas- viene a superponerse
la posibilidad invisible de un cuadro a la vez familiar, por las figuras que
pondrían en escena, e insólito, por la yuxtaposición del
sillón y el caballo. Un objeto en un cuadro es un volumen organizado
y coloreado de tal manera que su forma se reconoce al momento, sin necesidad
de nombrarlo; en el objeto, la masa necesaria es reabsorbida, el nombre inútil
es despedido; Magritte elude el objeto y deja el nombre directamente superpuesto
a la masa. El huso sustancial del objeto ya no está representado más
que por sus dos puntos extremos, la masa que hace sombra y el nombre que designa.
«El alfabeto de las revelaciones» se opone de un modo bastante exacto
al «hombre que anda hacia el horizonte»: un gran marco de madera
dividido en dos paneles; a la derecha, formas simples, perfectamente reconocibles,
una pipa, una llave, una hoja, un vaso; ahora bien, en la parte inferior del
panel, la figuración de un desgarrón muestra que esas formas no
son nada más que recortes en una hoja de papel sin espesor; en el otro
panel, una especie de bramante enmarañado e inextricable no dibuja ninguna
forma reconocible (a no ser, quizás, y aún así es muy dudoso:
LA, LE). Nada de masa nada de nombre, forma sin volumen, recorte vacío,
ése es el objeto: el objeto que había desaparecido del cuadro
precedente.
No hay que engañarse: en un espacio en el que cada elemento parece obedecer
al único principio de la representación plástica y de la
semejanza, los signos lingüísticos, que parecían excluidos,
que merodeaban a lo lejos alrededor de la imagen, y a los que lo arbitrario
del título parecía haber apartado para siempre, se han aproximado
subrepticiamente; han introducido en la solidez de la imagen, en su meticulosa
semejanza, un desorden, un orden que sólo a ellos pertenece. Han hecho
huir al objeto, que revela su delgadez de película.
Klee tejía, para poder disponer sus signos plásticos, un nuevo
espacio. Magritte deja reinar el viejo espacio de la representación,
pero sólo en la superficie, pues ya no es más que una piedra lisa
que porta figuras y palabras: debajo, no hay nada. Es la losa de una tumba:
las incisiones que dibujan las figuras y las que han marcado las letras sólo
comunican por el vacío, por ese no-lugar que se oculta bajo la solidez
del mármol. Tan sólo señalaré que esta ausencia
suele remontar hasta su superficie y aflora en el propio cuadro: cuando Magritte
da la versión de Madame Recamier o del Balcon, reemplaza los personajes
de la pintura tradicional por ataúdes: el vacío contenido invisiblemente
entre las tablas de roble encerado suelta el espacio que componían el
volumen de los cuerpos vivos, la ostentación de los vestidos, la dirección
de la mirada y todos esos rostros prestos a hablar, el «no-lugar»
surge «en persona» en lugar de las personas y allí donde
ya no hay persona alguna.
Y cuando la palabra adquiere la solidez de un objeto, pienso en ese pedazo de
parquet en el que está escrito con pintura blanca la palabra «sirena»
con un dedo gigantesco. alzado, que atraviesa el suelo verticalmente en lugar
de la i y dirigido hacia el cascabel que le sirve de punto, la palabra y el
objeto no tienden a constituir una sola figura: están dispuestos, por
el contrario, según dos direcciones diferentes; y simulando y ocultando
la i, el dedo índice que representa la función designadora de
la palabra, y forma una de esas torres en lo alto de las cuales se han colocado
sirenas, no apunta más que hacia el sempiterno cascabel.
Extraído de: “Esto no es una pipa, ensayo sobre
Magritte” Michel Foucault. Editorial Anagrama. Colección Argumentos
1981.