
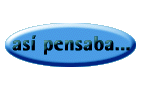
tangos / poesía / cuentos / notas / pinturas / volver
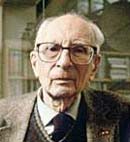 |
Claude Lévi-Strauss
La disolución del sujeto
[...] el fin último de las ciencias humanas no es constituir al hombre, sino disolverlo. El valor eminente de la etnología es el de corresponder a la primera etapa de una acción que comporta a otras: más allá de la diversidad empírica de las sociedades humanas, el análisis etnográfico quiere llegar a invariables, que, como muestra la presente obra, se sitúan a veces en los puntos más imprevistos. Rousseau (2, cap. VlII) 10 había presentido con su habitual clarividencia: «Cuando se quiere estudiar a los hombres hay que mirar cerca de sí; pero para estudiar al hombre, hay que aprender a dirigir la vista a lo lejos; primero, hay que observar las diferencias, para descubrir las propiedades». Sin embargo, no bastaría con haber resorbido las humanidades particulares en una humanidad general; esta primera empresa esboza otras, que Rousseau no habría admitido de tan buen grado, y que incumben a las ciencias exactas y naturales: reintegrar a la cultura en la naturaleza, y, finalmente, a la vida en el conjunto de sus condiciones físicoquímicas.
Pero, a despecho del giro voluntariamente brutal dado a nuestra tesis, no perdemos
de vista que el verbo «disolver» no supone, de ninguna manera (y
aun excluye) la destrucción de las partes constitutivas del cuerpo sometido
a la acción de otro cuerpo. La solución de un sólido en
un líquido modifica la disposición de las moléculas del
primero; ofrece también, a menudo, un medio eficaz de ponerlas en reserva,
para recuperarlas cuando sea necesario y estudiar mejor sus propiedades. Las
reducciones que consideramos no serán, pues, legítimas, y ni siquiera
posibles, más que con dos condiciones, la primera de las cuales es la
de no empobrecer los fenómenos sometidos a reducción, y la de
tener la certidumbre de que, previamente, sea reunido alrededor de cada uno
todo lo que contribuye a su riqueza y a su originalidad distintivas: pues no
serviría de nada empuñar un martillo para pegar al lado del clavo.
En segundo lugar debe estar uno preparado a ver que cada reducción cambia
de pies a cabeza la idea preconcebida que podía uno formarse del nivel,
sea cual fuere, que uno trata de alcanzar. La idea de una humanidad general,
a la cual conduce la reducción etnográfica, no guardará
ninguna relación con la idea que nos habíamos formado antes. Y
el día en que lleguemos a comprender la vida como una función
de la materia inerte, será para descubrir que ésta posee propiedades
harto diferentes de las que le atribuíamos anteriormente. Por tanto,
no podríamos clasificar los niveles de reducción en superiores
e inferiores, puesto que, por lo contrario, hay que esperar a que, por consecuencia
de la reducción, el nivel considerado superior comunique retroactivamente
algo de su riqueza al nivel inferior al cual Io habremos reducido. La explicación
científica no consiste en el paso de la complejidad a la simplicidad,
sino en la sustitución de una complejidad menos inteligible por otra
más inteligible.
En nuestra perspectiva, por consiguiente, el yo no se opone al otro, como el
hombre no se opone al mundo: las verdades captadas a través del hombre
son «del mundo» y son importantes por eso mismo. Entonces, se comprende
que descubramos en la etnología el principio de toda investigación
[...]
Quien empieza por instalarse en las pretendidas evidencias del yo ya no sale de ahí. El conocimiento de los hombres les parece, a veces, más fácil a quienes se dejan coger en la trampa de la identidad personal. Pero de esta manera se cierran la puerta del conocimiento del hombre: toda investigación etnográfica tiene su principio en «confesiones» escritas o inconfesadas. De hecho, Sartre queda cautivo de su Cogito: el de Descartes permitía el acceso a lo universal, pero a condición de ser psicológico e individual; al sociologizar el Cogito, Sartre cambia solamente de prisión. En lo sucesivo, el grupo y la época de cada sujeto harán para él las veces de conciencia intemporal.
El pensamiento salvaje, F.C.E., México 1972. p. 357-359,
361.
Raza e historia. (Fragmento)
1. Raza y cultura.
Hablar de la contribución de las razas humanas a la civilización mundial podría causar sorpresa en una serie de capítulos destinados a luchar contra el prejuicio racista. Sería vano haber consagrado tanto talento y tantos esfuerzos en demostrar que nada, en el estado actual de la ciencia, permite afirmar la superioridad o inferioridad intelectual de una raza con respecto a otra, si solamente fuera para devolver subrepticiamente consistencia a la noción de raza, queriendo demostrar así que los grandes grupos étnicos que componen la humanidad han aportado, en tanto que tales, contribuciones específicas al patrimonio común.
Pero nada más lejos de nuestro propósito que una empresa tal, que únicamente llevaría a formular la doctrina racista a la inversa. Cuando se intenta caracterizar las razas biológicas por propiedades psicológicas particulares, uno se aleja tanto de la verdad científica definiéndolas de manera positiva como negativa. No hay que olvidar que Gobineau, a quien la historia ha hecho el padre de las teorías racistas, no concebía sin embargo, la «desigualdad de las razas humanas» de manera cuantitativa, sino cualitativa: para él las grandes razas primitivas que formaban la humanidad en sus comienzos —blanca, amarilla y negra— no eran tan desiguales en valor absoluto como diversas en sus aptitudes particulares. La tara de la degeneración se vinculaba para él al fenómeno del mestizaje, antes que a la posición de cada raza en una escala de valores común a todas ellas. Esta tara estaba destinada pues a castigar a la humanidad entera, condenada sin distinción de raza, a un mestizaje cada vez más estimulado. Pero el pecado original de la antropología consiste en la confusión entre la noción puramente biológica de raza (suponiendo además, que incluso en este terreno limitado, esta noción pueda aspirar a la objetividad, lo que la genética moderna pone en duda) y las producciones sociológicas y psicológicas de las culturas humanas. Ha bastado a Gobineau haberlo cometido, para encontrarse encerrado en el círculo infernal que conduce de un error intelectual, sin excluir la buena fe, a la legitimación involuntaria de todas las tentativas de discriminación y de explotación.
Por eso, cuando hablamos en este estudio de la contribución de las razas humanas a la civilización, no queremos decir que las aportaciones culturales de Asia o de Europa, de África o de América sean únicas por el hecho de que estos continentes estén, en conjunto, poblados por habitantes de orígenes raciales distintos. Si esta particularidad existe —lo que no es dudoso— se debe a circunstancias geográficas, históricas y sociológicas, no a aptitudes distintas ligadas a la constitución anatómica o fisiológica de los negros, los amarillos o los blancos.
Pero nos ha parecido que, en la medida en que esta serie de capítulos intentaba corregir este punto de vista negativo, corría el riesgo a la vez de relegar a un segundo plano un aspecto igualmente fundamental de la vida de la humanidad: a saber, que ésta no se desarrolla bajo el régimen de una monotonía uniforme, sino a través de modos extraordinariamente diversificados de sociedades y de civilizaciones. Esta diversidad intelectual, estética y sociológica, no está unida por ninguna relación de causa-efecto a la que existe en el plano biológico, entre ciertos aspectos observables de agrupaciones humanas; son paralelas solamente en otro terreno.
Pero aquella diversidad se distingue por dos caracteres importantes a la vez. En primer lugar, tiene otro orden de valores. Existen muchas más culturas humanas que razas humanas, puesto que las primeras se cuentan por millares y las segundas por unidades: dos culturas elaboradas por hombres que pertenecen a la misma raza pueden diferir tanto o más que dos culturas que dependen de grupos racialmente alejados. En segundo lugar, a la inversa de la diversidad entre las razas, que presenta como principal interés el de su origen y el de su distribución en el espacio, la diversidad entre las culturas plantea numerosos problemas, porque uno puede preguntarse si esta cuestión constituye una ventaja o un inconveniente para la humanidad, cuestión general que, por supuesto, se subdivide en muchas otras.
Al fin y al cabo, hay que preguntarse en qué consiste esta diversidad, a riesgo de ver los prejuicios racistas, apenas desarraigados de su base biológica, renacer en un terreno nuevo. Porque sería en vano haber obtenido del hombre de la calle una renuncia a atribuir un significado intelectual o moral al hecho de tener la piel negra o blanca, el cabello liso o rizado, por no mencionar otra cuestión a la que el hombre se aferra inmediatamente por experiencia probada: si no existen aptitudes raciales innatas, ¿cómo explicar que la civilización desarrollada por el hombre blanco haya hecho los inmensos progresos que sabemos, mientras que las de pueblos de color han quedado atrás, unas a mitad de camino y otras castigadas con un retraso que se cifra en miles o en decenas de miles de años? Luego no podemos pretender haber resuelto el problema de la desigualdad de razas humanas negándolo, si no se examina tampoco el de la desigualdad —o el de la diversidad— de culturas humanas que, de hecho si no de derecho, está en la conciencia pública estrechamente ligado a él.
Lévi-Strauss, Claude. Raza y cultura. Colección Teorema. Madrid. Ediciones Cátedra, 1996.