En el verano de 1995 cumplí los veinticinco años de sacerdocio.
Y así escribía en una de mis cartas:
A finales del mes de junio hice las celebraciones correspondientes
a mis veinticinco años de sacerdote… Y la tercera en mi casa, con
el grupo (y los críos) que nos acostumbramos a reunirnos. A ésta
también invité a mi madre, quien vino acompañada de
Juan. Como lectura escogí unos textos de Bonhoeffer ,
con quien durante estas vacaciones me he vuelto a encontrar. Me lo encontré
en un libro muy serio de un alemán: Dios como misterio del mundo
de Eberhard Jüngel. ,
con quien durante estas vacaciones me he vuelto a encontrar. Me lo encontré
en un libro muy serio de un alemán: Dios como misterio del mundo
de Eberhard Jüngel.
Lo empecé a leer y a resumir, y el primer capítulo
tenia este título: El habla de la muerte de Dios en cuanto expresión
de la aporía que afecta a la reflexión moderna sobre Dios.
Y escoge dos autores: Hegel i Bonhoefffer
i Bonhoefffer ,
para hacer este estudio. ,
para hacer este estudio.
Bonhoeffer me ha obligado a retroceder unos veinticinco
años, a los años de mis estudios de teología. Honest
to God del obispo inglés
del obispo inglés , seguido por las cartas desde la cárcel de Bonhoeffer
, seguido por las cartas desde la cárcel de Bonhoeffer ,
y por Van Buren ,
y por Van Buren i por San Juan de la Cruz
i por San Juan de la Cruz ,
marcaron un poco mis estudios de teología, con el telón de
fondo durante unos años de una lectura lenta de Karl Barth ,
marcaron un poco mis estudios de teología, con el telón de
fondo durante unos años de una lectura lenta de Karl Barth . .
Los sermones de la Parroquia de Egara (Terrassa) ,
mucho antes de que Jesucristo el liberador de Leonardo Boff ,
mucho antes de que Jesucristo el liberador de Leonardo Boff apareciera en los escaparates de la Claret, no supusieron ninguna ruptura
teológica: Jesús nos liberaba etsi Deus non daretur
apareciera en los escaparates de la Claret, no supusieron ninguna ruptura
teológica: Jesús nos liberaba etsi Deus non daretur ,
nos liberaba cuando nosotros sabíamos “vivir sin Dios”. ,
nos liberaba cuando nosotros sabíamos “vivir sin Dios”.
Pienso que aquí puede yacer una de las diferencias
de talante teológico con algunos de mis compañeros: que ellos
han “chupado” la teología de la liberación directamente de
los libros latinoamericanos, o a través de sus cantos, o a través
de expresiones de la piedad popular…, donde parece que Dios está
ya presto a intervenir de un momento a otro.
¿Cómo
voy hablando de Jesús?
Ya hace años decía:
Ahora, en mis “catequesis”, intento
hacer ver cómo Jesús es “uno más”, que no resultaba
un personaje tan extraño dentro de su ambiente: es uno de los tantos
judíos que pensaban tener la solución para los problemas
de su país (parece que Jesús ya tenía bastante horizonte
con las fronteras de su propio país). Me ayudan Gerd Theissen (Sociología
del movimiento de Jesús )
i Gerhard Lohfink (La Iglesia que Jesús quería )
i Gerhard Lohfink (La Iglesia que Jesús quería ).
Es muy posible que el “Padre Nuestro” no sea una oración
tan universalista como nosotros nos pensamos. ¿Qué
pedía Jesús? ).
Es muy posible que el “Padre Nuestro” no sea una oración
tan universalista como nosotros nos pensamos. ¿Qué
pedía Jesús?
Estos días hago propaganda de La sombra del
galileo del mismo Theissen. Miraré de regalártelo.
En la misma carta añadía:
De mis lecturas en Oruro me gustó una idea de Juan Luis SegundoSegundo
me gustó una idea de Juan Luis SegundoSegundo .
Venía a decir, con muy buen criterio, que todos tenemos en nuestras
vidas unos modelos, unos “testigos”, que son los que dan sentido a nuestras
vidas. Estos “testigos” forman una cadena, una tradición. Cada uno
de nosotros debería preguntarse quiénes son nuestros testigos
particulares. (Esta pregunta podría sustituir muy bien, al menos
alguna vez, la ya muy clásica meditación del Principio
y Fundamento). .
Venía a decir, con muy buen criterio, que todos tenemos en nuestras
vidas unos modelos, unos “testigos”, que son los que dan sentido a nuestras
vidas. Estos “testigos” forman una cadena, una tradición. Cada uno
de nosotros debería preguntarse quiénes son nuestros testigos
particulares. (Esta pregunta podría sustituir muy bien, al menos
alguna vez, la ya muy clásica meditación del Principio
y Fundamento).
Jesús, ciertamente, sería una anilla de
esta cadena. La más importante tal vez, pero quizás no siempre
para todos. Pero no es la primera: ¿qué hubiera sido de Jesús
sin un Isaías o sin un Ezequiel? Precisamente porque Jesús
era un eslabón de una determinada tradición fue escuchado,
y entendido y seguido por una determinada gente; y, por la misma razón,
se encontró, ya de salida, con los adversarios.
Ni la última y definitiva, la inmediata a nosotros:
¿qué hubiera sido Jesús para mí sin un Dostoiewski
o sin un Bonhoeffer o sin un Charles de Foucauld? ¿O sin una Thérèse
de Lisieux?
En aquel tiempo (finales de los años 80) la palabra “definitiva”
me dio cierto miedo y no pude menos de avisar:
Me parece que me he pasado un poco con la palabra “definitiva”:
quizás es un poco demasiado fuerte.
En el 91 estos miedos ya habían desaparecido. En aquellos tiempos
las reuniones de Misión Obrera de Catalunya empezaban con un ratillo
dedicado a la oración, introducida por alguno de nosotros. Cuando
me tocó a mi, aproveché este tema de los “testigos”, y acabé
así:
Delante de Jesús también nos hemos de preguntar:
¿qué he visto en él? ¿cuáles son los
valores que tomo de él? ¿cuáles son sus actitudes
que no comparto?. También él, como todo testimonio humano,
es un “testigo”, un punto de referencia limitado: limitado por todo un
conglomerado de valores, de criterios, de costumbres, de visiones, de tendencias…,
que vienen de muy lejos, que vienen de su “tiempo”. Y limitado por opciones
personales que él hizo y que no necesariamente han de ser asumidas
por todos.
Me gusta poner distancia entre Jesús y nosotros, negar una falsa
cercanía (al estilo de “Jesús te llama”, “Jesús te
interpela”) de la que en otros tiempos fui amigo. En mayo del 94 en un
sermón de primera comunión decía:
Recordar no es copiar; hacer memoria de alguien no es
imitarlo, no es repetir. Recordar no es querer revivir una situación
ya pasada. Sería tan fácil, si nos fuera posible, seguir
repitiendo las palabras de Jesús, ir copiando sus gestos y sus acciones,
hablar de Dios como Jesús lo hizo, seguir manteniendo sus esperanzas
y sus planteamientos políticos… Sería tan fácil, si
ello fuera posible, vivir los mismos radicalismos de Jesús: ni pan,
ni bolsa, ni dinero.
|
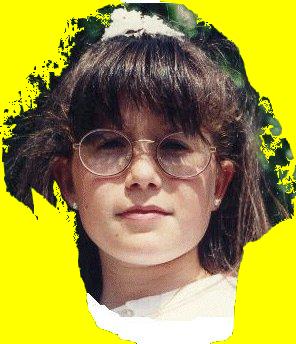 María,
hoy ya no eres una niña. Ya no tienes que copiar, que imitar, que
repetir. Hoy entras en el mundo de los adultos, de los mayores, un mundo
en el cual -como hemos escuchado en la primera lectura- siempre “nos
es preciso volver a empezar”. María,
hoy ya no eres una niña. Ya no tienes que copiar, que imitar, que
repetir. Hoy entras en el mundo de los adultos, de los mayores, un mundo
en el cual -como hemos escuchado en la primera lectura- siempre “nos
es preciso volver a empezar”.
Ya no eres una niña, María. Ya, para cruzar
la calle, no tienes que ir de la mano de tu madre. Y, además, aunque
quisieras, no podrías “ir de la mano de Jesús”, no puedes
coger su mano. Jesús vivió hace veinte siglos y ninguno de
nosotros puede volver a repetir aquellas palabras del principio de la carta
llamada Primera de San Juan: “Lo oímos, lo vieron nuestros ojos,
lo contemplamos, lo palparon nuestras manos”. Jesús nos queda
muy lejos. Recordar a Jesús, hacer memoria de él es aceptar
esta primera verdad: que Jesús nos queda muy lejos
|
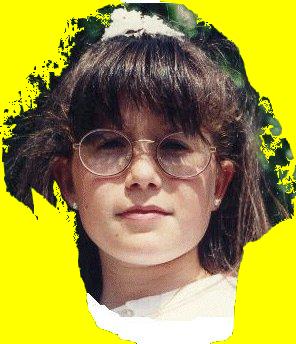 María,
hoy ya no eres una niña. Ya no tienes que copiar, que imitar, que
repetir. Hoy entras en el mundo de los adultos, de los mayores, un mundo
en el cual -como hemos escuchado en la primera lectura- siempre “nos
es preciso volver a empezar”.
María,
hoy ya no eres una niña. Ya no tienes que copiar, que imitar, que
repetir. Hoy entras en el mundo de los adultos, de los mayores, un mundo
en el cual -como hemos escuchado en la primera lectura- siempre “nos
es preciso volver a empezar”.


