 PLANTAS
MEDICINALES
PLANTAS
MEDICINALES
Usadas
por los MAPUCHE
 PLANTAS
MEDICINALES
PLANTAS
MEDICINALES
Usadas
por los MAPUCHE
|
Patawa
|
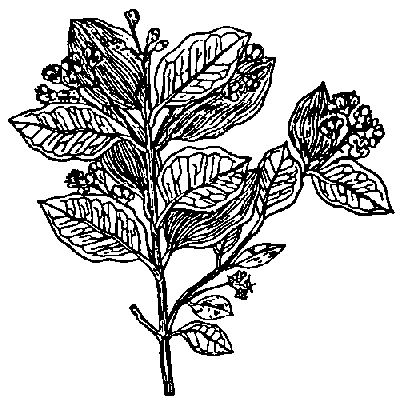 |
Nombre
mapuche:
Patawa; pitrapitra,
p'chap'cha; pichapicha; mitawe; p'chamam'll; yakchi (según D. Rosales).
Traducción:
Pütra =
estómago; Mam'll = árbol. O sea "árbol estomacal",
en franca alusión a las virtudes de este vegetal. No coincidimos con
Gusinde quien traduce "P'tra = blando" y de allí "árbol
blando".
Nombre
científico:
Myrceugenia planipes Berg. y
Myrceugenia exsucca (D.C.) Berg.
Familia:
Myrtaceae.
Nombre
vulgar:
Patagua de Valdivia;
patagua del sur; patagua valdiviana; mitahue; pitrapitra.
No debe confundirse
esta planta con otra de designación parecida. Nos referimos a la planta
que en mapuche se llama pitra, p'tra o p'cha, por
nombre vulgar pitra o petra, y por nombre científico Myrceugenia
pitra Berg.
La mayoría de los
diccionarios o léxicos mapuche-español las confunden.
Origen:
Autóctona.
Distribución:
Se la encuentra en la
región andino-patagónica argentina y en el sur de Chile.
Hábitat:
Suele crecer
en lugares húmedos y en bosques, preferentemente en suelos anegados.
Comestibilidad:
Su fruto es comestible,
es dulce y agradable.
Descripción:
Es un arbusto que puede llegar a ser árbol, es muy ramificado. Su corteza es de color gris oscuro y áspera. Las ramitas nuevas son pubérulas o tomentosas, es decir que están cubiertas o por pequeños pelitos finos y cortos, o por un conjunto de pelitos muy ramificados y densos que le dan un aspecto afelpado.
Las hojas son elípticas, u oval-oblongas y aún pueden llegar a ser muy anchas; son agudas u obtusas en el ápice. Tienen un largo de 2,5 a 7 cms., a veces suelen tener pelos finos, suaves y cortos en la cara inferior, y en las nervaduras de esta misma cara. Las hojas presentan glándulas.
Las flores son blancas, tienen un diámetro de 8 a 10 mm. y se hallan dispuestas en grupo en el extremo de un pedúnculo, o talluelo, que crece en el ángulo formado por la inserción de las hojas en el tallo, ángulo que se llama axila. El conjunto de estas flores puede presentar pelitos finos y cortos o pelitos densos de aspecto afelpado. Tienen estos conjuntos florales la peculiaridad que las flores centrales son las primeras en abrirse, vale decir que constituyen una cima. En la flor podemos apreciar que el cáliz tiene 4 pétalos, y la corola el mismo número de elementos. La cantidad de estambres, o filamentos portadores del polen que se hallan en el centro de la flor, es numerosa.
El fruto es carnoso -una baya- lampiño y de coloración negruzca, de unos 10 mm. de diámetro aproximadamente. En el fruto podemos observar la persistencia de los dientes del cáliz, que forman como una corona. Esta baya posee 3 divisiones y cada una contiene a su vez 2 ó 3 semillas.
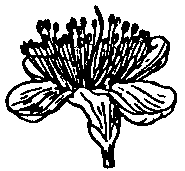 |
|
Flor
de la Patawa
|
Uso terapéutico:
| • vulnerario | • afecciones cutáneas |
| • reuma | • disentería |
| • diaforético | • diurético |
| • estomacal | • indigestiones |
Partes
usadas:
|
|
|
|
|
Modo de empleo:
![]() Corteza
Corteza
| • diaforética | • afecciones cutáneas | |
| • estomacal | • vulnerario | |
| • indigestiones |
En todos estos
casos se emplea un decocto de la corteza, administrado en forma de bebida, excepto
cuando se lo aplica como vulnerario, caso en el que se hará un uso externo
en forma de lavados (de las heridas, equimosis o llagas).
| • diarreas | • disentería |
En estos casos se efectuarán
lavativas con un decocto bien cargado de corteza y hojas. Complementa el tratamiento
la administración del mismo preparado por vía oral, como bebida.
![]() Hojas
Hojas
| • reuma | ||
Son indicadas las aplicaciones de sus hojas, tibias o al natural, bajo la forma de fricciones o friegas.
| • diurético | ||
Bébase la infusión realizada con sus hojas y agua.
Constituyentes
químicos:
Contiene taninos,
lo que confirma su uso como astringente y vulnerario; se detectan también
resinas, aceites esenciales, flavonoides, quercetina, etc.
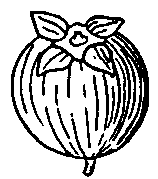 |
|
Fruto
de la Patawa
|
Generalidades:
La madera es amarilla y muy dura, pero tiene el inconveniente que se pudre con facilidad. En tiempos pasados fue muy usada en Santiago de Chile para los edificios, puertas y ventanas.
En cierta época del año aromatiza el aire con su balsámica fragancia.
Sucedidos:
Es interesante recordar un importante sucedido de más de tres siglos, en el cual este árbol como medicina tuvo rol protagónico.
Rondaba el siglo XVII, época pletórica de heroicas hazañas e infames perfidias, época en que el pueblo Mapuche luchaba denodadamente por mantener su milenaria libertad, libertad que se veía terriblemente amenazada por la ambiciosa invasión hispana.
Precisamente allá por el 1643, pareciera que fue ayer, las fuerzas de ocupación españolas entraron en las tierras de Makewa (Maquehua), territorio libre mapuche, arrasando, talando y saqueando cuanto en él había. Tenaz combate hubo, y heroicamente defendió el mapuche sus tierras del fiero invasor, pero a pesar del denuedo de estos paladines al fin se cantó la victoria por el ibérico blasón.
Muchos mapuches quedaron muertos, otros heridos, cautivos otros tantos.
Entre los defensores heridos fue uno, un mapuche llamado Lienwenu. Este quedó en la campaña, tendido como muerto, hecho un cedazo de lanzadas, desnudo y sin abrigo alguno; y así pasó tendido dos días y una noche a la intemperie y al frío.
Salieron entonces los mapuche a recobrar los cuerpos de los caídos en el campo del honor, luego de haberse retirado las huestes hispanas. Entre los cadáveres recogidos se hallaba el viviente Lienwenu, pero reparando el longko (= "cacique") Waikillangka que el guerrero aún conservaba alguna respiración, le albergó en su ruka (= casa) y le abrigó hasta que recobrase el calor vital.
Tomó entonces este longko la corteza de este árbol Patawa o Yakchi y raíces de la hierba llamada Chepidka (Paspalum vaginatum Swan), e hizo de todo un cocimiento hasta que mermó 3/4 partes, quedando tan sólo 1/4 que adquirió color tinto. Dióle entonces de beber de este preparado la cantidad de una onza, lavóle las heridas -ya ulceradas- con esa agua, merced a la cual despidió la sangre corrompida y extravenada.
Comenzó a mejorar luego, y a 4 días que repitió este remedio, Lienwenu se levantó bueno y sano.
De este sucedido se enteraron los españoles gracias al relato que les hizo el mismísimo Lienwenu, cuando con un salvoconducto entró pocos días después en un fuerte de los realistas en busca de su mujer, que se la habían secuestrado en esa ocasión.

Diego de Rosales (S.XVII) nos indica que de esta planta es "maravillosa medicina para contra todo veneno el zumo de la cáscara (= corteza) bebido". El mismo jesuita nos relata una curiosa experiencia :
Echar en un vaso
con veneno, el zumo de esta cáscara y luego se verá hervir con
notable inquietud el veneno.
El tósigo (= tóxico) no detendrá su actividad hasta salir
a borbollones del vaso, y hasta que se convierte en espuma todo el veneno y
no queda rastro de él, habiéndole expelido el zumo al veneno:
se sosiega y apaga sus hervores.
Aukanaw

Bibliografía:
AUGUSTA, Félix J. de, Diccionario Araucano-Español. Imp. Universidad, Santiago, 1916, pág.172.
DIMITRI, Milan J., Pequeña flora ilustrada de los Parques Nacionales Andino-Patagónicos. Anales de Parques Nacionales, Bs. As., 1974, tomo XIII, pág. 55.
GAY, Claudio, Historia física y política de Chile (Botánica). Ed. Thunot, París, 1845, tomo II, pág. 592.
GUAJARDO, Plantas medicinales de Chile. Santiago, 1890, pág. 95.
GUSINDE, Martín, Plantas medicinales que los indios araucanos recomiendan. Anthropos, Vol. XXXI, 1936, pág. 859.
LENZ, Rodolfo, Diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas. Imp. Cervantes. Santiago, 1905-1910, pág. 563.
MURILLO, Adolfo, Plantes medicinales du Chili. Exposition Universelle de Paris, Paris, 1889, pág. 91.
ROSALES, Diego de, Historia Natural del Reyno de Chile. Imp. del Mercurio, Valparaíso, 1877, tomo I, pág. 225.

a continuación: Chillko
|
|
|
Mallín de los Brujos - Los Riscos - Ruta 26 km.16 E-mail: maestroaukanaw@hotmail.com |