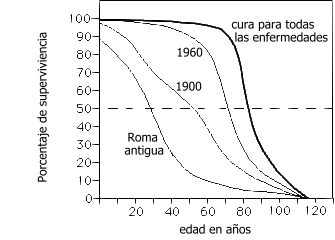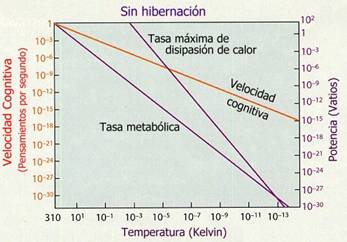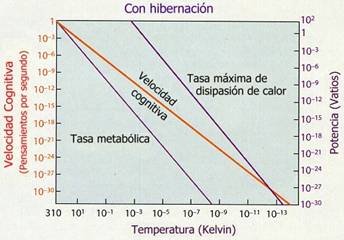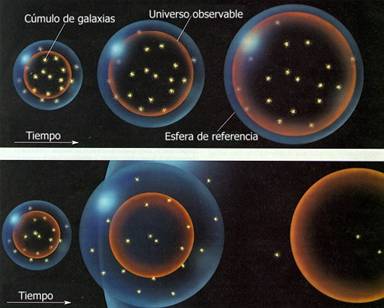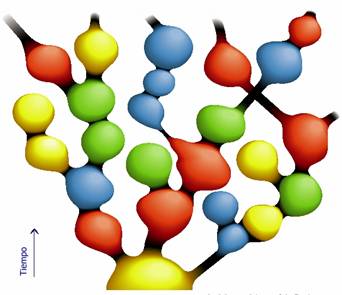Ciencia y esperanza
Pedro J.
Hernández
Versión de agosto de
2005.
Faltan todavía algunas anotaciones
y referencias. Cualquier comentario será bienvenido.
No reproducir sin
permiso.
“Me interesa
el futuro porque pienso pasar allí el resto de mi vida”. Anónimo
El último argumento que parece
sobrevivir entre conocidos escépticos y científicos como justificación de la
necesidad de la religión es que ésta proporciona la esperanza y el sentido de la
existencia humana. La ciencia parece sugerir sin embargo que como individuos y
como especie no somos más que una forma temporal de organización de la materia
condenados a la extinción. Pero la mayoría de los hombres —incluidos muchos
científicos— están necesitados de esa esperanza que sólo la religión parece
proporcionar.
En este artículo pretendo mostrar
cómo dentro de la ciencia podemos encontrar esa esperanza y cómo la ciencia nos
puede proporcionar escenarios futuros mucho más interesantes e imaginativos de
lo que nunca nos proporcionó la religión. Estos escenarios serán ampliamente
comentados, por lo que el artículo puede ser utilizado como una revisión del
estado de las previsiones informadas del futuro a muy largo plazo, lo que se ha
venido en denominar escatología cósmica.
Contenido
Introducción. ¿Son
compatibles ciencia y región?
1.
La esperanza perdida
2.
La esperanza recuperada:
cambiando de formato material
3.
El futuro desolador del
universo
3.1.
El futuro a corto plazo:
impactos de asterodes, explosiones de supernovas y fuentes de rayos gamma.
3.2.
El futuro a medio plazo: la
muerte del Sol y la fusión con Andrómeda
3.3.
Agujeros negros y
desintegración final de la materia
4.
El futuro de la civilización
4.1.
Valores e intenciones
4.2.
Escapando del primer Armagedón
4.3.
Conquistando la Galaxia
4.5.
Civilización y eternidad
4.5.
Mensaje en una botella
cósmica
4.6.
Re-inventándonos a nosotros
mismos
4.7.
Sacándole provecho al fuego
eterno
4.8.
Emulando el universo: la
resurrección de los muertos
4.9. Matriz Reloaded
4.10.
Universos paralelos
5.
El Día del Juicio Final
5.1.
La bestia desatada
Conclusiones
Apéndices
I.
Capacidad computacional del cerebro
II.
Densidad crítica y destino del universo
Notas
Referencias
“Si la ciencia nos da verdad, la moralidad el bien y el
mal y la política la justicia, la religión es el campo de la promesa y la
esperanza”.
Paul Kurtz
La creencia religiosa no es más que en última
instancia esperanza: esperanza en un mundo y una vida mejor. Algunos, después de
asistir a aburridas lecciones matutinas de física, química y biología, meditamos
durante largos años y caemos en una forma práctica de pensar que podemos
denominar materialismo ateo —agnóstico para los puristas— que se limita
básicamente a la satisfacción de la honradez intelectual que consiste en aceptar
los que los hechos parecen indicar: “Con una vida hay bastante. Pone fin a
las cosas de manera simple y elegante. De lo contrario el universo sería
demasiado confuso”. O como mucho en buscar un sentido poético de nuestra
corta existencia [1].
Sin embargo, el hecho de que muchos ateos
prácticos, aún viviendo vidas plenas de sentido, compartan la esperanza humana
de mundos y vidas mejores, les ha hecho caer en diversas formas de misticismo.
Podría así parecer sorprendente que un conocido escéptico y divulgador
científico como Martin Gardner[2] no haya podido evitar caer en formas algo
sofisticadas de dualismo materia-espíritu para justificar aquello que excusa
perfectamente su condición inevitable de ser humano.
Justificada así la necesidad humana de la
religión, ya sólo nos faltaba —como escépticos y materialistas ateos prácticos—
la corrección política con las grandes religiones y dejar delimitados nuestros
campos de actuación con las palabras que figuran como cita encabezado de esta
sección de concordia de otro conocido filósofo y escéptico como Paul Kurtz
[3]. Esta posición de corrección política respecto de la religión parece
haberse generalizado entre muchos hombres de ciencia, siendo los ya fallecidos
el astrónomo Carl Sagan[4] y el paleontólogo Stephen Jay Gould[5] dos de los más
conocidos. La idea básica es que los dominios de aplicación de ambas disciplinas
son disyuntos: la una nos enseña cómo es el mundo y la otra cómo vivir en él
para poder ir al siguiente.
En un debate televisivo titulado
Can Science
Seek the Soul? —¿Puede la Ciencia encontrar el Alma?—, el parapsicólogo Charles Tart decía algo que, aunque fuera de contexto, me parece tremendamente
significativo:
Los seres humanos tienen necesidad de significado. Tienen
la necesidad de sentir que son parte de algo más grande que ellos mismos. La
gratificación biológica no es suficiente. Algunos de los tipos de significados
que ha creado la humanidad son irrazonables. Necesitamos algo más profundo.
Nuestras religiones tradicionales solían proveernos de significado, diciéndonos:
“no estás solo, sino que eres parte de la gran escena que es el mundo y
existen cosas que debería hacer y cosas que no”. Esa tradición religiosa no
funciona más para un montón de gente, porque están basadas en creencias, muchas
de las cuales no encajan en la imagen científica del mundo Necesitamos una
espiritualidad práctica que sea consistente con nuestro conocimiento científico.
Desde luego que Tart en realidad
pretende que esa "espiritualidad práctica" no sea más que la parafernalia de
supuestos poderes psíquicos a la que nos tiene bien acostumbrados[6].
Personalmente considero el dualismo, y en último
término a la religión, no sólo incompatibles con nuestra visión científica del
mundo sino innecesarios tanto desde un punto de vista explicativo, como en su
vertiente más sentimental. La razón que me lleva a este punto de vista
minoritario tiene una parte simple y directa y otra parte mucho más elaborada y
controvertida.
La parte simple consiste en los hechos: tenemos
modelos perfectamente factibles —aunque no necesariamente acabados en todos sus
detalles— de cómo se creó el universo, cómo funciona, cómo se creó la tierra, cómo surgió el hombre
y cómo funciona el cerebro sin necesidad de ningún tipo de dualismo ni
intervención divina. Por otro lado, no existe ninguna evidencia material —e
independiente de los testimonios personales— de la existencia de algo
espiritual, tanto en el ser humano como fuera de él. Digamos que esta parte es
la que acepta sin demasiados problemas cualquier persona científicamente
informada y ha sido ampliamente discutida en la bibliografía[7].
La intención de este artículo es sin embargo
desarrollar la parte más controvertida del argumento. Trataré de mostrar al
lector que aún dentro de la ciencia hay lugar para la utopía, e incluso en un
grado que convierten la tradición religiosa de cielos, infiernos,
reencarnaciones y resurrecciones en cuentos infantiles con muy poca imaginación.
Y para aquellos creyentes y no creyentes para los que no sólo la injusticia y la
falta de utopías consumadas, sino incluso la desaparición personal represente
la pérdida del sentido de la vida humana, espero convencerlo de que la ciencia
tiene muchas y buenas cosas que ofrecer.
Créeme,
si un hombre no conoce la muerte, no conoce la vida.
Lionel Barrymore en Grand Hotel
|
El miedo a la muerte
puede nublar incluso a una de las mentes más racionales de todos los
tiempos. Se cuenta[8] que el gigante de la ciencia John von Neumann se
convirtió al catolicismo en los últimos momentos antes de la muerte —a
causa de un cáncer terrible— a pesar de haber sido agnóstico durante
toda su vida.
¿Qué esperanzas reales de
alargar la vida humana podría haber tenido von Neumann en el presente?.
Pese a lo mucho que nos quiera vender la industria anti-envejecimiento[9],
la realidad es que el número máximo de años que podemos vivir parece
estar fuertemente limitado por el éxito evolutivo de genes que favorecen
la reproducción a corta edad[10]. Se puede pensar actualmente en terapias
génicas[11] que mejoren algo esta situación, pero nadie puede realmente
imaginar cómo prolongar ilimitadamente la vida a un cuerpo humano. Y en
cualquier caso nadie puede evitar que existan “accidentes irreparables”
[ver tabla 1]. Al respecto, recuerdo una de esas
"amenas" charlas con los
testigos de Jehová en la puerta de casa. Después de oír su versión del
“nuevo reino” donde los elegidos serían resucitados, pregunté intrigado
qué pasaría con esos “inmortales” si se caían de un sexto. No recuerdo
la respuesta exacta, pero sí el extraño sentido de ridículo cósmico que
experimenté al oírla.
|
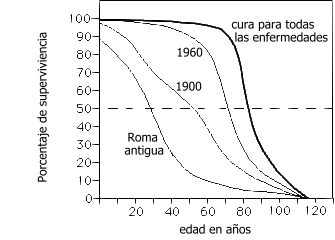
Figura 1.
Variación de las curvas de supervivencia en países occidentales. Se
puede ver la tendencia invariable del límite superior de edad
posible (en torno a 115-120 años). Adaptada de
Minsky [1994].
|
|
PRIVATE |
|
Total |
|
Varones |
|
Mujeres |
|
Total enfermedades |
|
1.000 |
|
526 |
|
474 |
|
Enfermedades isquémicas del corazón |
|
109 |
|
62 |
|
47 |
|
Enfermedades cerebrovasculares |
|
102 |
|
42 |
|
60 |
|
Insuficiencia cardiaca |
|
53 |
|
18 |
|
35 |
|
Cáncer de bronquios y pulmón |
|
48 |
|
43 |
|
5 |
|
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores |
|
46 |
|
34 |
|
12 |
|
Demencia |
|
29 |
|
9 |
|
20 |
|
Diabetes |
|
26 |
|
10 |
|
16 |
|
Cáncer de colon |
|
24 |
|
13 |
|
11 |
|
Neumonía |
|
21 |
|
11 |
|
10 |
|
Cáncer de estómago |
|
17 |
|
10 |
|
7 |
|
Accidentes de tráfico |
|
17 |
|
13 |
|
4 |
|
Cáncer de mama de la mujer |
|
16 |
|
--- |
|
16 |
|
Insuficiencia renal |
|
15 |
|
7 |
|
8 |
|
Cáncer de próstata |
|
15 |
|
15 |
|
--- |
|
Enfermedad de Alzheimer |
|
15 |
|
5 |
|
10 |
|
Enfermedad hipertensiva |
|
14 |
|
4 |
|
10 |
|
Tabla 1.
¿De qué
moriremos?. Principales
causas de muerte en España por cada 1000 habitantes correspondientes
al año 2000. Fuente:
www.ine.es
|
En los últimos años ha aparecido
una corriente de pensamiento conocida como
Transhumanismo cuyo punto de partida
es el rechazo a la idea tradicional en política y futurología de constancia en
el tiempo de la condición humana actual. Aunque algunas corrientes dentro del
transhumanismo no descarten las posibilidades de alargar la vida mediante
terapias génicas avanzadas o auto-reparación de errores con máquinas
nanométricas[12] —capaces de manipular un material átomo a átomos— y confíen en que
este tipo de técnicas esté disponible en un futuro tan próximo como para que la
crionización sea una opción factible[13], éstas serían claramente opciones que no
evitarían la muerte por algún tipo de accidente, más sólo la retrasarían un
pequeño suspiro en la inmensidad del tiempo.
“Usted insiste que hay cosas que una máquina no puede
hacer. Si me dice de forma precisa lo que una máquina no puede hacer, entonces
yo siempre puedo hacer una que haga exactamente eso mismo que usted me ha dicho”.
John von Neumann en una charla sobre ordenadores, impartida
en Princeton en 1948
Nuestras mentes son con toda
probabilidad sistemas físicos procesadores de información[14].
Por supuesto, esto no es lo mismo que afirmar que el cerebro sea
un ordenador. De hecho tal afirmación
podría ser tan trivial como decir simple y llanamente que el cerebro humano es
un sistema físico regido por las leyes de la física y la química[15]. Hay una cierta
corriente en contra de esta idea y se oye habitualmente eso de que nunca podrá
existir una máquina que pueda hacer lo que hace la mente humana. La mejor
respuesta a esta afirmación de la que tengo noticia figura como cita encabezado
de este apartado. Pero incluso dentro de los círculos de investigadores en
inteligencia artificial (IA) se ha venido cumpliendo una especie de ley
implícita conocida como teorema de Tesler: una vez programada determinada
función mental, la gente deja muy pronto de considerarla un ingrediente esencial
del “pensamiento real”.
Que el cerebro humano sea el
resultado de un proceso algorítmico de mutación y selección natural parece un
argumento directo dentro del neodarwinismo[16] y por tanto no hay
ninguna razón obvia para pensar que el fantasma en la máquina no sea más que el
acto de computación clásica de varios módulos acoplados [Minsky 1991] . Sin
embargo gente de talento –siendo el filósofo J.R. Lucas y el físico Roger
Penrose algunos de los más populares– han dedicado bastante esfuerzo en intentar
demostrar lo contrario, cayendo en la falacia de algún tipo de dualismo
explicativo[17].
Curiosamente, esta posición —a veces conocida
como IA dura— ha sido considerada como una visión pesimista del ser humano. Pero
si la consciencia —entendida en el sentido trivial de lo que el cerebro hace—
no es más que un mero proceso computacional, podemos pensar en simularla en un
ordenador. ¿Cuándo tendremos hardware suficientemente poderoso para tal hazaña?.
Una estimación orientativa de la capacidad de cómputo del cerebro es de unas 1017
ips —cien mil billones de instrucciones por segundo—(ver
apéndice I).
Un ordenador modesto del presente puede alcanzar unas 1010
ips. Si aceptamos la validez de la ley de Moore —“La capacidad se duplica cada
18 meses”, que podría incluso ser mejorada con un cambio de tecnología en la
fabricación de microprocesadores— antes de unas tres décadas un ciudadano medio
podría disponer de una máquina con capacidad “cerebral” de cómputo.
|

Fig 2. Evolución temporal de la potencia de cálculo en Mips (millones de
instrucciones por segundo) por cada $1000 de 1997. El aumento progresivo de la
inclinación de la tendencia implica que la evolución es más rápida que una
exponencial —una línea recta en esta representación—. Adaptada de Hans Moravec 1998: "When will computer hardware match the human
brain?", Jour. of Transhumanism,
Vol.1; .
|
Un problema más complejo de resolver podría ser
el del software. Para implementar un software adecuado para la tarea de simular
“inteligencia humana” probablemente necesitemos conocer mucho más sobre el
funcionamiento del propio cerebro. Sin embargo, no hay razón para ser pesimista
si consideramos el estado primitivo —por no decir inexistente— de la
neurociencia tan sólo veinte años atrás[18].
La consecuencia de todo esto podría ser aún de
mayor alcance: en un futuro relativamente próximo —del orden de medio siglo—
casi cualquiera podría disponer de máquinas de cómputo con inteligencia incluso
mayor que la humana[19].
Quizás esas máquinas super-inteligentes terminen
por ser nuestros descendientes del futuro, o quizás coexistan con el homo
sapiens. Quizás se pueda hacer una simulación perfecta —emulación— del cerebro
en ordenadores de ese futuro y “subamos” nuestras mentes como si se tratasen de
ficheros para vivir en entornos virtuales cuya velocidad de procesamiento podría
elevarse tanto que dichas vidas virtuales fueran tremendamente largas en “tiempo
subjetivo”, pero no necesariamente largas en tiempo físico. Y por qué no
imaginar una recreación virtual de todos nuestros antepasados y traer de nuevo a
la vida a todos los seres humanos que han vivido hasta la fecha. O a todos los
seres humanos posibles. Y por qué no, ponerlos en todos los entornos virtuales
posibles, vivir todas las vidas posibles para siempre —en tiempo subjetivo—
Ahora que sabemos que el paraíso prometido de la
religión no existe, por qué no utilizamos nuestra ciencia y tecnología del
futuro para crear paraísos a gusto del consumidor. ¿Cuáles son las posibilidades
y/o los límites de una idea que ha calado en el cine de ciencia ficción de los
últimos años en filmes tales como Matrix, Planta 13 o Abre los
ojos?.
Este universo actual ha evolucionado desde una condición
primitiva inefablemente extraña, y tiene ante sí una futura extinción en el frío
eterno o el calor intolerable. Cuanto más comprensible parece el Universo, tanto
más sin sentido parece también.
Steven Weinberg en Los Tres Primeros Minutos del Universo.
Los fenómenos tremendamente violentos que se
producen en el universo hacen de lugares como la superficie de Plutón o la
mismísima atmósfera solar verdaderos oasis apacibles.
Vivimos sin duda en un
universo tremendamente hostil para la vida, aunque no en grado suficiente como
para que no podamos estar aquí planteándonos estas cuestiones. Sin embargo,
nuestros mejores modelos del origen del universo parecen mostrar que la cosa
podría haber sido mucho peor. Los universos más naturales en estos modelos
serían aquellos que colapsarían en apenas unos pocos tiempos de Planck (10-43
s) o vacíos inmensos que se expandirían a un ritmo exponencial. El hecho
de que nuestro universo se halle actualmente en una especie de situación crítica
inestable entre estas dos posibilidades nos hace sin duda ganadores de una
especie de Gran Lotería Cósmica, hecho para el que no poseemos una explicación
definitiva. Pero, ¿seguirá siendo nuestro planeta un lugar seguro por mucho
tiempo?. ¿Quedarán siempre pequeños reductos de zonas hospitalarias en un
universo tan violento y hostil como el nuestro?. La mejor respuesta que puede
dar la astrofísica estándar es totalmente pesimista.
3.1.
El futuro a corto plazo: impactos de asteroides, explosiones de supernovas y
fuentes de rayos gamma
Las
enormes distancias entre los cuerpos celestes crea una cierta sensación de
seguridad cósmica, pero parece haber evidencias de grandes extinciones en el
pasado que ocurren con una periodicidad del orden de unos 30 millones de años,
y todas las explicaciones apuntan a fenómenos cósmicos catastróficos, al menos
en algunas de ellas[20].
Y por
si alguien no estuviera convencido todavía de la realidad de cataclismos
cósmicos a escala planetaria, en 1994 observábamos atónitos el choque con
Júpiter de varios fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9, el mayor de los cuales
puso en juego una potencia del orden de cientos de millones de bombas tipo
Hiroshima y afectó a áreas del planeta tan extensas como la misma Tierra[21]. Fuimos
testigos de la potencia destructiva del impacto de un meteorito cien veces menor
que el que probablemente produjera la extinción K-T hace unos 65 millones de
años y que causó la desaparición, entre otras muchas especies, de los populares
dinosaurios[22]. Varios centenares de asteroides suficientemente grandes para
afectar a regiones de tamaño continental han sido detectados en los últimos años
en órbitas relativamente cercanas a la Tierra. El peligro está ahí fuera[23].
Otros fenómenos locales que
pudieran afectar a la vida en la Tierra son las explosiones de supernovas, los
encuentros de estrellas de neutrones y las explosiones de rayos gamma conocidas
como GRB (Gamma Ray Burts), que podrían producir dosis letales de radiación si
sucede a distancias menores de unos pocos centenares de años luz. La
periodicidad de ocurrencia de estos fenómenos se puede estimar en centenares de
millones de años, por lo que también algunos autores las han relacionado con las
extinciones masivas producidas en la biosfera terrestre[24].
Los cálculos de evolución estelar
muestran que la luminosidad del Sol será del orden de un 11% más alta dentro de
unos mil millones de años (1 eón), produciendo un deterioro irreversible de la
biosfera terrestre debido al devastador efecto invernadero. En 3,5 eones la
luminosidad solar habrá ascendido en un 40% y la desaparición de la biosfera
será algo inevitable[25]. El Sol empezará a convertirse en gigante roja e irá
absorbiendo los planetas interiores[26]. Si éstos serán o no engullidos finalmente
dependerá de la cantidad de masa que pierda el Sol[27], pero lo que no cabe duda es
que las condiciones en la Tierra se harán infernales, a no ser que el radio
orbital aumente por alguna circunstancia.
Al mismo tiempo las galaxias de
Andrómeda y La Vía Láctea podrían estar entrando en colisión[28]. Los efectos de
ésta dependerán de la zona que atraviese el sistema Solar, pudiendo ser desde
sólo un cambio gradual del aspecto del firmamento visible, hasta un distorsión
gravitatoria importante si el Sistema Solar fuese a pasar por regiones de alta
densidad de estrellas y la probabilidad de encuentros cercanos aumentaría
drásticamente[29]. Nadie tiene muy claro lo que esto podría significar, pero se ha
apuntado por ejemplo que el número de cometas lanzados desde la nube de Oort hacia el
interior del Sistema Solar podría aumentar de manera drástica[30].
Los eventos que ocurrirán a más
largo plazo dependerán del destino último del universo. Las dos posibilidades
clásicas corresponden a un universo en eterna expansión o a un universo que
detiene en algún momento su expansión y empieza a colapsar terminando en una
especie de Gran Implosión (Big Crunch). Un universo de este último tipo podría
colapsar dentro de unos cien eones como muy pronto, según límites de las
observaciones disponibles (ver
apéndice II) En caso de que el universo continuara en expansión
para siempre, irían produciéndose una serie de fenómenos físicos, señalándose
los más destacados a continuación[31]
1014 años. Finaliza la
formación convencional de estrellas. A partir de ese momento la luz visible
será cada vez más escasa.
1019 años. Las
estrellas de las galaxias se han dispersado por el espacio debido a un fenómeno
análogo a la evaporación.
1015-1037
años. Sólo existen agujeros negros, enanas blancas, estrellas de neutrones y
cuerpos de baja masa como asteroides y planetas, gas y polvo dispersos por el
espacio.
1037-10100
años. Los agujeros negros se están evaporando vía un proceso conocido como
radiación de Hawking. Si los protones fuesen inestables, el resto de la materia
se habrá convertido en radiación, electrones, positrones y neutrinos.
10100-10200
años. Toda la materia —incluidos agujeros negros— se ha convertido en radiación,
electrones y positrones. Los protones pueden haberse desintegrado o no —nadie
todavía sabe si los protones son estables—.
101500 años. Si los
protones fuesen estables, toda la materia terminaría por convertirse en hierro
por efecto túnel.
10100000000000000000000000000.
Todo el hierro se habrá convertido en agujeros negros por efecto túnel
convirtiéndose estos en radiación vía el proceso de Hawking
Esta última cantidad es realmente
tan inmensa desde cualquier patrón humano que para todos los efectos da igual
expresarlas en años, milenios, eones o múltiplos de la edad actual del universo
—que es del orden de 14 eones—.
Un universo en expansión eterna
parece un universo desolador que terminará como una nube de partículas
subatómicas que irá perdiendo energía y disminuyendo de densidad eternamente. Un
universo con colapso futuro se irá calentando con el tiempo, produciéndose una
especie de “retorno al fuego original” del Big Bang donde la materia –en el caso
de subsistir antes de su desintegración radiactiva– irá pasando por distintas
transiciones de fase donde se irán destruyendo sucesivamente los átomos,
núcleos, finalmente acabando en partículas elementales cada vez más exóticas y
de mayor energía.
Más terrible aún
podría ser la evolución de un universo dominado por la contribución de la
energía oscura. La energía oscura parece ser la contribución más importante a la
densidad del universo. La posibilidad estándar es considerar que la energía
oscura puede ser descrita por la ya famosa constante cosmológica,
un término gravitatorio análogo a una fuerza que aumenta con la distancia y que
puede ser atractivo o repulsivo. Su origen parece estar relacionado con una
densidad de energía residual en el vacío creada por la continua creación de
pares virtuales partícula-antipartícula.
Si el universo termina por estar
dominado por el efecto de una constante cosmológica, éste se expandiría
exponencialmente y nuestro grupo local de galaxias quedaría completamente
aislado del resto del universo en ¡tan sólo unos ciento
sesenta eones! y el
cielo se convertirá en un lugar muy aburrido para hacer astronomía extragaláctica
[32].
Pero ésta no es la posibilidad
más horrenda —al fin y al cabo ¡a cuántos nos interesa tanto la astronomía
extragaláctica!. La energía oscura podría ser el resultado del análogo a una
constante cosmológica que varía con el tiempo, conocida como Quintaesencia. En
un caso extremo y muy especulativo, la densidad de energía oscura —conocida en
este caso particular como energía fantasma— podría aumentar con el tiempo y
llevar a una especie de dispersión de todas las estructuras ligadas existentes
—incluidos núcleos atómicos— en un tiempo finito y relativamente breve de unas
pocas decenas de eones. Este momento singular del
futuro ha sido bautizado como Big Rip (Gran Desgarrón)[33].
Ninguno de los escenarios se
parece precisamente al paraíso. Cualquier clase de vida parece condenada a la
extinción y todas los sueños, deseos y esperanzas de la civilización humana
perdidos para siempre en la inmensidad de un universo vacío y congelado o
abrasados en un Gran Gemido final.
Perderías el tiempo intentando dar sentido a lo que solemos
referir risiblemente como raza humana. ¿Por qué no te quitas las anteojeras?.
¿No sabes que ya el futuro se ha quedado obsoleto?.
Gene Kelly a Spencer Tracy en Inherit the Wind de
Stanley Kramer.
Las predicciones del futuro
realizadas en la sección anterior están basadas en física y astrofísica
estándar, en escenarios posibles y cómo mucho en extrapolaciones conservadoras
de física bien conocida. Sin embargo, bien podría estar equivocado por dos
razones básicas:
1.
Por desconocimiento de efectos físicos que no podemos prever con las
teorías actuales.
2.
Por la exclusión injustificada de los efectos de la vida, y sobre todo de
la vida inteligente en el destino futuro del universo.
Obviaremos aquí la primera
posibilidad puesto que aunque la nueva física que seguramente provendrá de una
teoría cuántica de la gravedad tenga algo fundamental que aportar a nuestra
comprensión del tipo de universo en el que vivimos, sólo parece relevante en los
momentos próximos a posibles singularidades en el futuro[34].
Por supuesto, existen factores importantes que podrían influir, como la posible
inestabilidad del protón, y que no son conocidos en la actualidad, pero que
pueden considerarse en escenarios alternativos que no cambian esencialmente las
posibilidades de la vida en el lejano futuro del universo y, en cualquier caso,
la nueva física del futuro, podría abrir un sinfín de nuevas posibilidades del
tipo agujeros de gusano y máquinas del tiempo[35]. Pero el argumento
más convincente para dejar aparcada esta posibilidad es que no disponemos de las
herramientas necesarias para abordar la cuestión con un mínimo de garantías. Así
que dejaremos abiertas todas las posibilidades que nos permite imaginar la
física disponible.
Nos ocuparemos por tanto de cómo
podría cambiar la segunda posibilidad nuestra conclusión pesimista sobre el
destino final de la civilización humana.
Sabemos que la vida puede cambiar
el medio en el que se produce. Sin ir más lejos, la atmósfera de la Tierra es un
combinado de gases marginalmente estable[36]
que ha sido creada y es mantenida por
la biosfera. Imaginemos científicos de otra civilización del pasado remoto
tratando de simular la composición química futura de la atmósfera de la Tierra
de hace 4,5 eones. Hacer predicciones puramente físicas sin considerar la acción
de las formas de vida los llevaría a errar gravemente en sus estimaciones del
futuro. Más aún, cuando las formas de vida sean seres inteligentes con capacidad
de tecnología
-y
por tanto de manipulación a gran escala del medio ambiente-
la predicción del futuro de dicho medio se hace básicamente inviable debido a un
factor de intencionalidad que no podemos tener en cuenta. Sólo podemos
conformarnos con especulación informada que no contradiga ningún principio
fundamental.
Al igual que hace
medio siglo pocos investigadores se tomaban suficientemente en serio el estudio
físico de los orígenes del universo, la escatología cósmica —el estudio del
futuro a largo plazo del universo— sigue siendo una disciplina que no goza
precisamente de mucha popularidad en entonos académicos “serios”. Esto se debe a
que nadie pueda obviar la intencionalidad de la vida inteligente como uno de los
factores que debería tenerse en cuenta, y la intencionalidad de la inteligencia
está estrechamente relacionada con los valores, que no es precisamente un
concepto que tenga buena fama en las ciencias naturales. Recordemos la máxima de
Jaques Monod en su obra ya clásica El Azar y la Necesidad: “Cualquier
confusión entre conocimiento y valores es ilegítima y está injustificada”.
Dicho tabú nació en el seno del enfrentamiento entre ciencia y religión con la
aparición de El Origen de las Especies. Pero hoy en día, la investigación
está financiada por estados supuestamente laicos, donde la gran mayoría del
público —aunque sumido aún en el pensamiento mágico—, parezca sin embargo
aceptar la empresa científica como algo necesario[37].
¿Por qué entonces no librarnos de
prejuicios del pasado, extrapolar nuestro conocimiento actual y asumir sus
consecuencias?.
Para que una especie termine en
la extinción no hace falta que fracase desde el punto de vista de la adaptación
al medio, sólo es necesario que el éxito en la supervivencia de sus individuos
sea algo menos frecuente. Desde luego, ninguna especie ha logrado, gracias a la
tecnología, una capacidad de adaptación al medio como el ser humano, que pudiera
aumentar con el tiempo gracias al desarrollo tecnológico.
Todos entendemos que el futuro a
corto plazo —decenas a centenares de años— de la humanidad sólo dependa de
nuestra capacidad para no autoaniquilarnos por motivos de competición por los
recursos o fanatismo racial y/o religioso. Afortunadamente, la complejidad
social de finales del siglo XX y principios del siglo XXI parece hacer
improbable —en una extrapolación limitada de la historia— el desencadenamiento
de una guerra nuclear a gran escala, si bien no parezca improbable que se puedan
producir escaramuzas entre estados o terrorismo a media escala que mate a
cientos de miles e incluso varios millones de seres humanos. Tampoco podemos
predecir la influencia humana sobre la evolución de la atmósfera, pero nada
parece prohibir ser optimista —pues no nos queda más remedio— y confiar en que
la humanidad podrá superar los primeros obstáculos que ella misma ha generado.
Escenarios más pesimistas serán comentados más adelante en la sección quinta.
Pero la suerte es otro
de esos factores no despreciables en la historia natural de las especies. De
hecho, algunos genetistas barajan la posibilidad de que todos seamos
descendientes de un pequeño grupo de homo sapiens al borde mismo de la extinción
hace unos 65,000 años donde la población pudo reducirse hasta menos de
10,000 individuos[38].
¿Qué
ocurre con sucesos naturales violentos que no dependan de nosotros?. ¿Podrá
librarnos la tecnología de catástrofes a escala planetaria?. Después de ver
filmes como Armageddon y Deep Impact uno sale más bien con cierto pesimismo
sobre la creatividad humana, pero al menos ahora todo el mundo parece más o
menos consciente de la necesidad de un programa de seguimiento de objetos en
órbitas que pudiesen acercarse peligrosamente a la Tierra con objeto de predecir
un posible impacto con el suficiente tiempo de antelación para tomar medidas,
como la de instalar un cohete que desvíe la órbita del intruso. Una explosión
nuclear, aunque algo más hollywoodiense, sería una peor opción, pero en último
remedio más nos valdría un asteroide fragmentado que uno con todas sus
dimensiones. Parece así factible evitar un tipo de armagedón que podría ocurrir
con mucha probabilidad dentro de los próximos cien millones de años.
Más difícil de
imaginar es lo que podríamos hacer en el caso de un fenómeno tan violento como
una supernova cercana, una colisión de estrellas de neutrones o un estallido de
rayos gamma. Las dosis de radiación serían letales si uno de estos objetos
estuviera dentro de una distancia de unas pocas decenas de años luz y en eventos
de extremada violencia incluso dentro de unos pocos miles de años luz.
El aumento de luminosidad
solar mencionado en la sección 3.2 empezará a convertirse en un problema grave
dentro de aproximadamente un eón. Una posible solución que ha sido sugerida
recientemente podría emplear técnicas de ingeniería para migración planetaria
como la de asistencia gravitatoria utilizando objetos del cinturón de Kuiper —un
conjunto de miles de millones de comentas situados en órbitas más allá de
Neptuno y hasta unas 50 unidades astronómicas—
Sin embargo parece probable que
en algún momento anterior se intenten colonizar otros sistemas estelares.
Asumiendo tecnología ya existente de propulsión de cohetes y la posibilidad de
que los colonizadores —ya sean humanos o robots autoreplicantes— tengan la
capacidad de reenvío de nuevas colonias a otros sistemas estelares, John Barrow
y Frank Tipler han mostrado que se pueden aplicar teorías de colonización de
islas con estrategias eficientes para conquistar la galaxia entera en periodos
de tiempo del orden de unos pocos millones de años. Esto permitiría la
subsistencia segura de nuestros descendientes por al menos otros diez eones, al
evitar que los cataclismos locales acaben con toda la civilización humana.
La estrategia
podría ser generalizada a la
colonización de una parte cada vez más importante del universo observable. Por
lo que en última instancia es la cosmología —ciencia que estudia el origen,
evolución y destino del universo— la que podría tener la última palabra sobre
las posibilidades de la civilización a muy largo plazo.
En 1979, Freeman Dyson
convirtió en ciencia las especulaciones sobre el futuro de la vida a muy largo
plazo en un artículo admitido por una revista académica de prestigio. El trabajo
pionero de Dyson establecía las definiciones básicas que permitían especular con
cierta formalidad sobre los límites de la civilización en el futuro
arbitrariamente distante. La idea de Dyson consistía en pensar en la vida como
en un sistema material que procesa información con una determinada tasa
metabólica que depende de su temperatura corporal y cuyo tiempo subjetivo está
delimitado por la cantidad de operaciones —"pensamientos"— que pueden ser
realizadas en un determinado tiempo físico.
En un universo en expansión eterna, la crisis
energética es un handicap continuo al que se enfrenta cualquier civilización. El
problema básico no es tanto la disponibilidad de energía como el hecho de que a
medida que el universo se expande resulte cada vez más costoso extraerla. La
única manera de evitar este handicap perece sencilla: ¡hacer más con menos!.
Bajo esta premisa Dyson encuentra una vía de escape mediante la reducción de la
tasa metabólica en periodos de hibernación cada vez más numeroso y largos.
Puesto que el tiempo de expansión es eterno, por muy lentos que sean los
procesos metabólicos, el número de ellos pudiera divergir. El tiempo subjetivo
de la vida podría así ser eterno. ¡La vida podría existir para siempre y tener
un número de pensamientos infinito!.
|
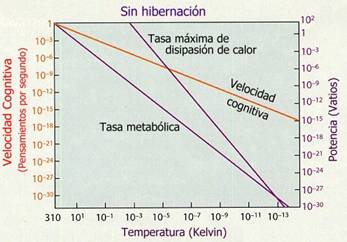 |
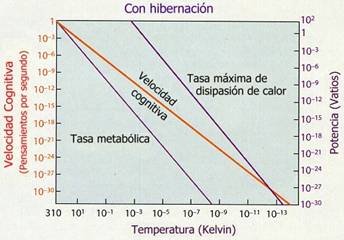 |
Figura 3. A
medida que desciende la temperatura, disminuye la energía consumida
(tasa metabólica) a costa de ralentizar el procesamiento de información
(velocidad cognitiva). Si la tasa metabólica cayera más rápidamente que
la velocidad cognitiva, el número de pensamiento podría incrementarse
sin límites. Pero siempre está presente el problema de la disipación de
calor, que podría ser solucionado con periodos de hibernación que
redujeran la tasa metabólica promedio. Imagen adaptada de Krauss &
Starkman 2000.
|
Lawrence Krauss y Glenn Starkman rehicieron los cálculos de Dyson y han
encontrado dos dificultades básicas. Primero está la imposibilidad de construir
despertadores para los periodos de hibernación. Los despertadores tendrían que
operar con precisión para tiempos cada vez mayores, a la vez que consumir menos
y menos energía, ambas cosas en principio limitadas por el principio de
incertidumbre de Heisenberg. Segundo, los organismos podrían colectar sólo una
cantidad finita de materia y energía, por lo que sólo es posible una capacidad
de memoria finita y el procesamiento de una cantidad finita de información.
Pero la visión más pesimista de todas la
obtuvieron Krauss y Starkman cuando investigaron lo que sucedería en un universo
en expansión acelerada dominado por una constante cosmológica, tal y como parece
ser el caso según indican las observaciones disponibles hasta la fecha. El valor
medido de la constante cosmológica introduce una especie de efecto gravitatorio
repulsivo que obliga al universo, a partir de determinado momento, a acelerar su
expansión. Un universo con constante cosmológica posee un límite inferior de
temperatura que puede ser alcanzada, impuesto por un baño de radiación térmica
conocida como radiación de Gibbons-Hawking —análoga a la radiación térmica
emitida por un agujero negro—. La vida en tal escenario estaría condenada a la
extinción al carecer en algún momento de un foco frío que le permita realizar
trabajo útil. El universo terminaría entonces como un baño térmico de radiación
a temperatura —más bien fresquita— de unos 10-29 kelvin y algunas
partículas subatómicas en eterna dilución, donde por supuesto nadie estaría allí
para verlo. Como nota ligeramente optimista, decir que las escalas de tiempo
hasta agotar toda posibilidad de realizar trabajo útil son del orden de 1050-10100
años, lo que representa en los patrones humanos habituales una auténtica
eternidad.
|
Figura 4. Dos
modelos de universo en expansión. Arriba un modelo clásico de expansión
desacelerada. La escala del universo (esfera de referencia) aumenta de
tamaño aproximadamente una vez y media cuando el tiempo transcurrido se
duplica. El universo observable aumenta proporcionalmente al tiempo y
por tanto más rápido, con lo que cada vez podemos ver mayor parte del
universo. En cambio, en un universo en expansión acelerada (abajo), la
escala aumenta de manera exponencial mientras el universo observable
aumenta de la misma manera que en el caso anterior. La cantidad de
objetos que podemos ver disminuye con el tiempo y el observador termina
por quedar aislado del resto del universo. Adaptada de Krauss & Starkman
2000 |
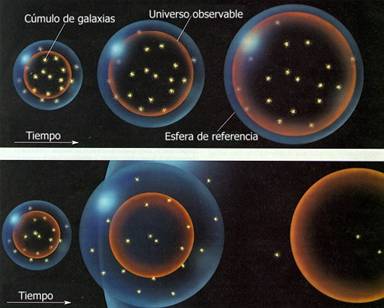 |
Katherine Freese y
Willian Kiney han mostrado sin embargo cómo se podría superar esta última
dificultad si la aceleración del universo fuese producida no por una constante
cosmológica, sino por otros tipos de energía oscura como quintaesencia –análoga
a una constante cosmológica que puede variar con el tiempo–. Además, parecen
encontrar un punto débil en los argumentos de Krauss y Starkman que permitiría
la construcción de despertadores para los periodos de hibernación y la
continuación indefinida del procesamiento de información. Freese y Kiney sin
embargo no encuentran ninguna escapatoria al problema de la disponibilidad de
memoria adicional. Esto obligaría a estos seres bien a morir como individuos
–borrando sus memorias y olvidando sus orígenes– o bien, como mucho, a repetir
de forma cíclica los pensamientos y terminar en una especie de eterno retorno
Nietzschiano, un escenario que no parece demasiado deseable si no se aspira a
terminar como los trogloditas del magnífico cuento de Borges El Inmortal,
incluido en su obra El Aleph.
En situaciones desesperadas uno tiene que buscar
la salida de emergencias. Pero, ¿queda algún lugar donde ir cuando se haya
consumido el universo entero?. ¿Existe más de lo que vemos?. Varios frentes
apuntan a que la respuesta es afirmativa. Al menos podemos estar relativamente
seguros de que existen otros universos, si entendemos por ello regiones que
están más allá de nuestro universo observable.
El universo observable no es más que el conjunto
de todos los objetos desde los que nos ha podido llegar la luz. Como la luz ha
estado viajando un tiempo finito, sólo podemos observar una región finita del
universo aún cuando éste fuese infinito. El universo observable es inmenso
comparado con las dimensiones a las que estamos acostumbrados incluso en
astronomía. Una estimación de su tamaño nos lleva a escalas de varias decenas de
miles de millones de años luz.
En un universo cuya expansión estuviese frenando
con el tiempo, nuestro universo observable se haría cada vez mayor y nada
impediría ir acaparando nuevas regiones del universo. Eso es lo que hacía tan
apetecible para Dyson esta variedad de universos. Pero en un universo que
acelera su expansión —tal y como parece ser el que habitamos— existe un
horizonte de eventos que limita nuestra comunicación con el resto del universo,
y lo que es peor, los objetos lejanos van atravesando este horizonte de manera
que iremos perdiendo comunicación con la mayor parte del universo a medida que
transcurra el tiempo (ver fig. 4).
|
¿Qué hay más allá de ese horizonte?. La
respuesta está en función del modelo que utilicemos para explicar el origen del
universo. Uno de los más prometedores, conocido como inflación caótica [Linde
1994], nos sugiere la existencia de un universo base probablemente infinito
formado por subuniversos también infinitos —conocidos como universos bebé—
tremendamente irregulares donde existen burbujas homogéneas en expansión que
pueden tener tamaños típicos del orden de 10100000000000 (¡uno
seguido de un billón de ceros!). Como
antes, ponga el lector las unidades que desee a este número colosal.
Andrei Linde —el inventor del
modelo de inflación caótica— también ha propuesto una estrategia de migración a
través de las diferentes regiones de este fantástico multiverso [Linde 1988].
Linde estudia la manera de enviar un mensaje codificado en las constantes de la
física a un nuevo universo creado a partir del progenitor. Para ello, en el
lejano futuro deberemos ser capaces de crear artificialmente universos bebé.
Para aquel que lo dude, la receta lleva tiempo en los libros de cocina de la
física. Alan Guth —inventor oficial de la idea de inflación— nos la proporciona:
Cójanse unos 10 kg de partículas de unos 15 GeV de energía. Comprímanse hasta
crear un agujero negro. Déjese reposar hasta que se desintegre vía radiación de
Hawking. Desconectado causalmente de nuestro universo aparecerá un “universo
bebé” —que Guth prefiere llamar universo de bolsillo—. Si la receta falla
o tiene dificultades para conseguir los ingredientes, consúltese a un buen chief
dentro de 10 eones, unos más unos menos. |
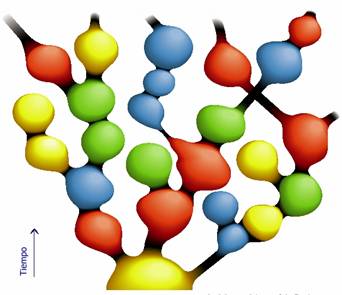
Figura 5.
Multiverso auto-reproductor estacionario que podría producirse en
un escenario como inflación
caótica. Cada burbuja— a veces denominadas universos bebé—
corresponde a un universo descrito por el modelo del Big Bang. Los
diferentes colores corresponden a pequeñas diferencias
—“mutaciones”— de parámetros cosmológicos y leyes de la física
respecto al universo progenitor. [Linde 1994].
|
Jaume Garriga —de la universidad
autónoma de Barcelona— y colaboradores han analizado recientemente si realmente
es factible enviar mensajes a universos creados artificialmente. Y aunque
parecen surgir todo tipo de escollos —incluida la dificultad de imaginar un
contenedor material para un mensaje que supere con éxito algo parecido a un
periodo de expansión exponencial y un Big Bang —tal y como probablemente se
produjo al principio de nuestro universo—, la buena noticia es que en principio
nadie encuentra un argumento de imposibilidad
El mensaje en la botella cósmica
podría ser la última esperanza de una civilización condenada a la extinción en
el escenario más pesimista de Krauss y Starkman de un universo dominado por la
constante cosmológica. Puesto que la cantidad de información que se puede enviar
en un mensaje de este tipo parece limitada por las leyes de la física, y la
probabilidad de éxito es ciertamente baja, la estrategia obvia parece ser la de
enviar un número suficientemente elevado de mensajes a diferentes universos bebé
con la información para construir algún tipo de auto-replicador en grandes
cantidades, de tal forma que confiáramos en su éxito de implementación en una
especie de panspermia generalizada. Al mismo tiempo, las buenas nuevas para
nuestros herederos podrían quedar explícitas en algún lugar seguro. De hecho,
después de señalar lo anterior, resulta provocador que —como menciona Lee
Smolin— en muchas especies se encuentren fragmentos de ADN que no parezcan jugar
ningún papel biológico obvio [Smolin 1997].
Aún en el caso más
especulativo de un Big Rip en el final de los tiempos, una fuga a través de
agujeros de gusano de “boca ensanchada” a otros universos justo en el último
momento podría ser incluso una digna escapada.
De esa manera —y como nota
optimista— nuestros descendientes del futuro y sus proyectos podrían continuar
propagándose indefinidamente por nuevos universos, con lo que la cantidad de
recursos disponibles bien podría ser perfectamente ilimitada.
4.6
Re-inventándonos a nosotros
mismos
El planteamiento de apartado
anterior nos lleva a una variante de la famosa pregunta de Fermi: “si existen
otras civilizaciones avanzadas, ¿por qué no están ya aquí?”. Si el proceso
anterior se ha desarrollado en un número enorme —¿infinito?— de otros universo,
¿por qué no somos nosotros herederos del mensaje en la botella
cósmica?—obviando la posibilidad altamente especulativa del ADN superfluo—.
Existe una respuesta
afirmativa algo extravagante delineada por Edward Harrison: selección artificial
de universos.
Pero vayamos por
partes. Lee Smolin ha propuesto un escenario especulativo en el que cada
universo existente es el residuo de la “explosión” de un agujero negro
previamente formado en otro universo progenitor [Smolin 1997]. Cada universo
nace con un conjunto de ciertos parámetros físicos
¾sus
“genes”¾.
A medida que este universo se expande se crearían nuevos universos con
parámetros físicos similares, pero que —como propusiera John Wheeler— habrían
variado ligeramente debido a fluctuaciones producidas por la alta entropía del
interior del agujero negro
¾el
análogo de una mutación¾.
El proceso se repite reiteradamente, generándose una progenie de universos que
tenderán hacia una población dominada por aquellos que maximicen el número de
agujeros negros que puedan producir.
En un escenario de estas características,
Harrison propone que una civilización con tecnología de manipulación de universo
à la Guth podría crear universos con ciertas características determinadas
—a imagen y semejanza del que habitan—, aunque quizás con ligeras variaciones
aleatorias de las constantes de la física imposibles de controlar. En otras
palabras, un proyecto de ingeniería cósmica que crearía un universo capaz de
producir vida. Cada universo tendría su propio Hacedor de Mundos, una versión
más bien materialista de Dios. Pero si tal fuese el caso, cómo responder a la
pregunta sobre los orígenes del universo progenitor que no fue a su vez creado
por uno de esos Hacedores de Mundos. La respuesta –en este escenario– podría ser
tan tremendamente familiar como que antes de la selección artificial existió la
selección natural à la Smolin. De este modo los partidarios de la mal
llamada teoría del Diseño Inteligente tendrían razón, ¡aunque con los argumentos
equivocados!. Irónicamente, el Gran Diseñador no sería más que el resultado de
la peligrosa idea de Darwin —parafraseando el título del libro del filósofo
Daniel Dennet— llevada a la mayor escala posible.
¿Y si el universo no se expandiera para siempre y volviera
a colapsar en el futuro?. La predicción del comportamiento futuro del universo
no es un asunto tan obvio como nos han enseñado la mayoría de libros de
divulgación de cosmología. La posibilidad de que el universo pueda finalmente
empezar a contraerse y terminar en un Gran Crujido (Big Crunch) podría depender
de otros factores diferentes de la densidad de materia y energía. Así por
ejemplo, aunque un universo con constante cosmológica —tal y como parecen
sugerir las observaciones actuales que podría ser el nuestro— es en principio un
universo que se expandirá indefinidamente, podría ocurrir que esa constante
cosmológica aparente fuese en realidad generada por un campo escalar dinámico
cuya densidad de energía disminuiría con el tiempo hasta desaparecer y revelar
una verdadera constante cosmológica de signo contrarío que provoque la detención
de la expansión y el futuro colapso [Krauss & Turner 1999].
Si ese fuera nuestro último destino, John Barrow y Frank
Tipler han propuesto la manera de manipular la forma de un colapso final
asimétrico de un universo cerrado [Barrow & Tipler 1986, Tipler 1994]. El
objetivo último de llevar a cabo dicha manipulación sería el de obtener una
fuente inagotable de energía para la vida que podría darle una capacidad de
cómputo y una memoria que podría crecer sin límites antes del colapso final del
universo. Así, la velocidad de procesamiento de información podría crecer
ilimitadamente de manera que en un tiempo muy breve se podría procesar o
“pensar” lo que sólo parecería posible en toda la eternidad.
En un polémico libro titulado La Física de la
Inmortalidad: Cosmología moderna, Dios y la resurrección de los muertos, el
propio Frank Tipler ha llevado extremadamente lejos esta última idea. Utilizando
el hecho —mencionado en la sección previa—
de que las capacidades de cómputo y memoria podrían, en ciertas condiciones,
aumentar indefinidamente, Tipler especula con la posibilidad de que la red de
seres inteligentes que pueblen un universo cerrado en los momentos
inmediatamente anteriores al colapso en la singularidad final podrían simular de
manera ilimitadamente precisa —lo que Tipler denomina emulación— todos los
universos y seres humanos posibles y de esa manera resucitarnos a todos como
emulaciones en un entorno virtual familiar pero mejorado; en otras palabras ¡el
Cielo!. ¡Así como suena!.
La pregunta que el lector se estará haciendo en
este momento es si esto es ciencia o una broma. La respuesta es que se trata de
especulación informada muy contaminada por deseos. Frank Tipler creó este
escenario –que denominó Teoría del Punto Omega– junto a John Barrow en otro
polémico libro titulado The Anthropic Cosmological Principle —El
Principio Antrópico Cosmológico— y posteriormente publicó cuatro artículos más
en sendas revistas especializadas. Desgraciadamente para la credibilidad de
Tipler, revistió a un escenario matemáticamente bien elaborado y coherente de
teología cristiana al más puro estilo de otros teólogos como Pierre Teilhard de
Chardin, del que tomó prestado el concepto de Punto Omega. Así las recensiones
de su libro no fueron precisamente condescendientes con Tipler. El cosmólogo y
cuáquero sudafricano George Ellis lo calificó de “obra maestra de
pseudociencia” en su recensión de Nature. Aunque Ellis tienes sus
razones técnicas, en el resto de la critica se le ve el plumero —Ellis
curiosamente ha dicho: “Existe una cantidad inmensa de datos que apoyan la
existencia de Dios. La cuestión es cómo evaluarlo”—, dejándose al igual que
Tipler, arrastrar por los deseos más que por los buenos argumentos.
El físico británico David Deutch, en su libro
La Fábrica de Realidad describe el escenario de Tipler desnudo de cualquier
interpretación teológica. La conclusión de Deutch es que, aunque uno no pueda
por supuesto hablar con certeza de lo que sucederá dentro de decenas o
centenares de miles de millones de años, actualmente no podemos descartar la
posibilidad de nuestros descendientes de producir entornos de realidad virtual
excepcionalmente precisos al estilo del filme Matrix. Deutch argumenta en
este último punto de manera bastante más sobria y directa que Tipler.
Lo que sí está claro es que el escenario básico
de Tipler es atractivo y al menos es falsable: predice que habitamos un universo
cerrado que terminará en un Big Crunch (Gran Crujido). De momento las
observaciones disponibles y ciertos supuestos de simplicidad parecen indicar que
eso no será así. Pero ya hemos señalado que la predicción de la evolución futura
del universo es incierta, al menos con la física que conocemos en la actualidad.
Que nuestros descendientes del futuro lejano sean capaces
de realizar simulaciones virtuales tremendamente precisas nos lleva de nuevo a
otra variante de la pregunta de Fermi. ¿Por qué no estamos viviendo ya en una
simulación?. Esta pregunta aparentemente tan inocente nos introduce en sendas
argumentativas inesperadas. Nick Bostrom ha mostrado que la hipótesis de no
estar viviendo en una simulación es en realidad la menos obvia de ambas
alternativas, bajo el supuesto que sea posible realizar dichas simulaciones
virtuales en algún momento del futuro.
La cuestión que surge entonces es cómo probar que estemos
viviendo en un universo simulado. Desde luego que en una emulación á la
Tipler la pregunta carecería de sentido porque una emulación es por definición
indistinguible de la realidad para los seres simulados. Incluso podemos
descartar la emulación á la Tipler desde el momento que observamos que
este mundo no es precisamente el mejor de los imaginables —salvo que quisiésemos
meternos en el dudoso terreno de la ética de inteligencias futuras—. Una posible
línea argumentativa más directa podría ser que quizás el mejor de los mundos
imaginables sería aquel en el que uno pudiera vivir todas las vidas posibles.
Desde que las mejores teorías de las que disponemos parecen sugerir la
existencia de universos paralelos (ver más abajo) con copias del lector viviendo
todas las posibilidades que no contradigan principios fundamentales, voìla,
¡quizás no estemos más que descubriendo que ya estaríamos de hecho en la
emulación tipleriana!.
Pero las civilizaciones con recurso más limitado que las
del escenario de Tipler tendrán que ahorrar en cómputos y disminuir la
“resolución” de las simulaciones virtuales a valores aceptables que mantengan la
fidelidad de la ilusión —tal y como de hecho hacen las simulaciones actuales—.
Tendremos así que convertirnos en personajes del filme Planta 13 y buscar
defectos de simulación. Desde luego, si los proveedores del software del futuro
son herederos del estilo Microsoft, el lugar donde buscar está claro: patchs.
Bromas aparte, John Barrow precisamente ha señalado que en un universo simulado
uno esperaría violaciones ocasionales o reajustes en las leyes físicas de la
simulación, con lo que desenmascarar la simulación no requiere más que en
definitiva seguir haciendo ciencia.
Si después de leer este último párrafo el lector queda
realmente preocupado por sus estatus ontológico, no hay por qué alarmarse. Ya
están disponibles algunos consejos para evitar en cierta medida que Matrix
decida apearnos de la simulación: preocuparse menos por los demás, vivir al día,
intentar que haya más riqueza en el futuro, intentar participar más en eventos
trascendentes de la historia, ser más entretenido e interesante y mantener a la
gente famosa lo más cerca de uno posible, tratar de hacerlos felices y que se
interesen en uno.
¿Y si existieran copias del lector leyendo este artículo?.
¿Copias idénticas a usted en un planeta idéntico a la Tierra con el mismo poder
de decisión para seguir leyendo el artículo o dejarlo a un lado e irse a hacer
algo más fructífero?. Aunque parezca una locura, esa copia debería encontrarse
no mucho más allá —en una estimación algo conservadora—de unos
101029
metros —¡un uno seguido de cien mil millones
de trillones de ceros!—, si aceptamos el modelo más popular de universo que
sugieren las observaciones disponibles. Más aún, en otra estimación
conservadora, a unos
1010115
metros debería haber un universo observable
—una esfera de unos 90 mil millones de años luz de diámetro— indistinguible del
nuestro [Tegmark 2003].
Típicamente, el futuro de nuestra copia debería empezar a
divergir del nuestro a partir de este momento. Peor aún, debería haber una
cantidad infinita de copias, con lo que en un universo infinito típico, todas
las posibilidades que no contradigan las leyes de la naturaleza serán
realizadas. Y aunque un impacto de meteorito destruyera mañana nuestra
civilización, infinitas copias idénticas de esta civilización continuarían
existiendo y, si ninguna ley física lo impide, un número infinito de copias de
todos nosotros con nuestros mismos pasados continuará viviendo para siempre.
El lector podría argüir que ninguna de esas copias sería en
realidad ella o él. El problema de la identidad puede ser un problema filosófico
de primera magnitud, pero la realidad es que la impresión subjetiva del yo
inmutable es probablemente sólo eso: una recreación de nuestro cerebro. En
realidad los seres humanos cambiamos con el tiempo no sólo nuestro aspecto
físico, sino nuestras ideas, nuestra forma de ser y nuestras prioridades. La
ilusión de continuidad probablemente es una recreación de nuestras mentes basada
en la memoria a largo plazo que se reconstruye día a día alimentada por la
familiaridad del entorno y las historias compartidas con las personas con las
que nos relacionamos diariamente.
Así, cuando muramos, todavía existirán infinitos individuos
cuyo universo se creó en un big bang idéntico al nuestro, que vivirán en un
planeta idéntico al nuestro donde surgió una especie denominada homo sapiens,
copia exacta de la que habita en nuestro planeta y que ha seguido
acontecimientos históricos idénticos a los de nuestra historia, naciendo de
manera idéntica y viviendo una vida en todo momento idéntica a la nuestra que
sólo en determinado momento empezó a divergir, por ejemplo, sobreviviendo al
incidente que causó la muerte a una de nuestras copias —¡en realidad
infinitas!—. Un escenario tal sería básicamente indistinguible del escenario de
Tipler de una emulación del universo con todos los seres humanos posibles
viviendo todas las vidas posibles.
Resulta curioso señalar que la existencia de universos
paralelos podría manifestarse observacionalmente. Una posibilidad es lo que a
veces se denomina ajuste delicado de las constantes de la física y parámetros
cosmológicos. Pongamos una analogía mundana para entendernos. En una tienda de
antigüedades compra usted un jarrón de porcelana del que le han dicho que sólo
existe una copia. De repente descubre en su interior la existencia del número
1968 marcado en su superficie. El número coincide con el año de su nacimiento.
Tal coincidencia requeriría una explicación inverosímil, a no ser que usted
suponga que en realidad es una serie de varios miles de jarrones de imitación
que llevan numeración de serie y que a su ciudad llegó el lote 1900-1999. La
inferencia de la existencia de muchos más jarrones con número de serie hace que
la coincidencia, aunque curiosa, deje de ser tan extremadamente improbable.
En el universo que habitamos parece existir una
coincidencia igual de misteriosa en algunos parámetros como la constante
cosmológica, cuyo valor está tan exquisitamente ajustado que permite la
existencia de las condiciones necesarias para la vida —a través de posibilitar
la existencia de galaxias—. Una explicación natural de este ajuste misterioso
podría ser la existencia de un número inmenso de universos donde este parámetro
tome diferentes valores de forma aleatoria. De manera análoga al caso del número
en el jarrón, deja de ser tan misterioso entonces que la constante cosmológica
que observamos pueda tener el valor que tiene y de hecho deba tenerlo para poder
permitir la existencia de observadores como nosotros.
Esta última idea —el hecho de que algunos parámetros como
la constante cosmológica tenga un valor que está relacionada con el hecho de que
nosotros podamos estar aquí— se ha conocido para su infortunio como Principio
Antrópico [Hernández P.J. 2000]. En realidad, la constante cosmológica es uno de
los parámetros que determina la posibilidad de existencia de las galaxias. En el
caso de que su valor hubiera sido algo distinto, no hubiera galaxias hoy en día,
tampoco habría planetas y el homo sapiens no podría haber evolucionado en uno de
ellos. Si sólo existiera un universo, esa coincidencia sería tremendamente
misteriosa y nos podría hacer caer en alguna forma de argumento del diseño o
teísmo. Pero la existencia de universos paralelos nos proporciona una
explicación natural del ajuste preciso de los parámetros cosmológicos. Por
supuesto, podrían existir otras explicaciones, pero en los modelos más
competentes de universo como el inflacionario, la existencia de un gran número
de universos paralelos —de hecho un número infinito— es una consecuencia natural
de los mismo, por lo que podemos cerrar perfectamente el círculo explicativo
[ver sin embargo Davies 2003 para una buena crítica a esta manera de proceder].
Millones de personas añoran la inmortalidad cuando no saben lo que hacer con
ellos mismos en una tarde lluviosa de Domingo. Susan Ertz.
Después de tanto optimismo
desmesurado quizás convendría enfriar la cabeza con un poco de pesimismo
consolador. El Argumento del Día del Juicio Final nació simultáneamente al
Principio Antrópico moderno de la mano del astrofísico Brandon Carter, pero fue
traído al estrellato en un artículo de Richard Gott III publicado en Nature en
1993 donde básicamente concluía que si nos encontramos razonando en un momento
aleatorio de la vida de un fenómeno pasajero, la duración futura de éste estará
comprendida entre una fracción de 1/39 y 39 veces su edad presente con un 95% de
confianza. Eso significa, que si otorgamos al Homo Sapiens una edad de unos
200,000 años y razonamos como si viviéramos en un momento aleatorio del tiempo
que dure la humanidad, podemos asegurar con un 95% de confianza que la especie
humana no se extinguirá hasta al menos dentro de unos cinco mil años y que se
extinguirá, con toda probabilidad, antes de unos ocho millones de años, número
este último que sorprendió en buena medida a Gott por su similitud en orden de
magnitud con la duración de otras especies ya extintas.
Está de más decir que
el artículo de Gott provocó una lluvia de réplicas y contrarréplicas que se
prolonga hasta la actualidad [ver Anthropic-Principle.com]. Pero el argumento de
Gott —una versión temporal del principio de mediocridad o Principio Copernicano—
no es más que una versión débil de un argumento mucho más general y
aparentemente más poderoso.
La idea básica es la siguiente:
supongamos que participamos en un extraño sorteo donde tengamos que escoger una
papeleta numerada de una de dos urnas indistinguibles. Sabemos que una de las
urnas contiene un millón de papeletas numeradas consecutivamente de uno a un
millón y la otra urna sólo diez papeletas numeradas de uno a diez. Extraemos una
papeleta de una urna cualquiera y nos sale una con el número siete. ¿De qué urna
hemos sacado la papeleta?. Un cálculo directo usando el teorema de Bayes nos
lleva a que he elegido seguramente —99,999 % de probabilidad— la urna que
contenía diez papeletas.
Ahora cambiemos en el
ejemplo anterior las urnas por dos civilizaciones humanas. Una con un número
total de seres humanos nacidos de cien mil millones y otra con digamos algunos
trillones de seres humanos. Ahora resulta que el lector ocupa, en orden de
nacimiento desde el principio de la raza humana, un número correspondiente a,
digamos, sesenta mil millones —que es una estimación del número de seres humanos
que ha nacido hasta la fecha—. ¿A cuál de las dos civilizaciones pertenecerá el
lector?. Si uno supone ser un miembro aleatorio de una clase de objetos que
denominamos seres humanos, por el mismo razonamiento de la urna, es mucho más
probable que pertenezca a una civilización cuyo número total de seres humanos no
exceda en ningún momento en muchos órdenes de magnitud el número de seres
humanos que han existido hasta el momento. Este argumento parece marcar un
límite no demasiado lejano a una posible extinción total del ser humano, de ahí
que sea conocido como argumento del Día del Juicio Final.
Algunos han
interpretado este resultado como un aumento de la probabilidad de algún tipo de
calamidad planetaria de los tipos mencionados anteriormente. Y no es necesario
decir que se han puesto infinidad de objeciones a este argumento. Muchas
objeciones tratan de demostrar la invalidez del resultado interpretando de forma
confusa el problema planteado. Una de las posibles pegas que sí parece tener
mucho sentido ataca la idea de clase de objetos. ¿Si los seres humanos
evolucionan hasta digamos cambiar de formato material y simular la consciencia
como un procesador de información en una red de tamaño planetario, seguirán
siendo “de clase” humanos?. Hay una posibilidad de salir del atolladero y
definir una clase de objetos que se denominan momentos-del-observador.
Una
aplicación práctica de este concepto sería la siguiente: ¿Por qué en un atasco,
el carril de al lado es aparentemente más rápido?. Una explicación directa sería
la de un efecto de selección sobre los momentos-del-observador. Si asumimos que
los carriles más lentos son los de mayor densidad de vehículos, uno pasará la
mayor parte del tiempo en carriles lentos y por tanto tendrá la impresión
certera de que los otros carriles son casi siempre más rápidos. Si identificamos
un momento-del-observador con un pensamiento —en el sentido de procesamiento de
información— el número de éstos podría divergir a infinito en el futuro, y el
argumento del juicio final dejaría de tener un sentido claro.
Si una guerra nuclear, un impacto
de meteorito o una explosión de una supernova cercana le parecieron al lector
formas terribles de extinción, no se vaya todavía, aún podemos darle ideas para
sus peores pesadillas.
La nanotecnología es la
manipulación de la materia átomo a átomo. La construcción de nano-robots
autoreplicantes en un futuro no muy lejano es una extrapolación no muy
descabellada de la tecnología presente. La naturaleza inventó esta tecnología
hace mucho tiempo con maquinaria celular como enzimas y ribosomas, por lo que
sabemos que de hecho es posible. No es difícil recrear escenarios del futuro no
muy lejano donde una carrera de armamentos de estas nanomáquinas haría parecer a
la guerra fría un amago de pelea de barrio [Drexler 1985].
Por supuesto que la
nanotecnología podría tener aplicaciones positivas inesperadas en la posible
replicación de la estructura cerebral en hardware inorgánico y la consiguiente
posibilidad de transhumanización comentada anteriormente. Incluso para aquellos
optimistas que han optado por la crionización de sus cuerpos o cabezas, la
nanotecnología podría ser la manera de replicar sus estructuras y traerlos de
nuevo a la vida.
Quizás sea la
nanotecnología la única tecnología del futuro que podemos prever podría encerrar
riegos autodestructivos evidentes. Un caso particular podría ser la propia
biotecnología como creadora de virus o bacterias —al fin y al cabo nanomáquinas
autoreplicantes— con un 100% de mortalidad. Y aunque no está tan claro cómo una
enfermedad con altos porcentajes de mortalidad pudiera acabar con una parte
considerable de la humanidad —aún en un mundo tan intercomunicado como el
nuestro— sí que tenemos ejemplo recientes de cómo una epidemia incluso limitada
podría tener efectos económicos desastrosos para una sociedad avanzada.
Otros escenarios de
autodestrucción mucho más especulativos que se han planteado implican la
creación en los aceleradores de partículas de agujeros negros o estados
metaestables del vacío que destruirían no sólo la vida en este planeta, sino
nuestra región del universo, o incluso en las visiones más catastrofista la
totalidad de nuestro universo observable.
Desde la detonación de la primera
bomba H —que hizo pensar a algunos en la posible deflagración de toda la
atmósfera de la Tierra— el miedo a que la manipulación de los núcleos atómicos
pueda desencadenar efectos destructivos inesperados surge casi con cada salto en
escalas energéticas disponibles en los aceleradores de partículas. Aunque nadie
desde luego pueda descartar el hecho de que un experimento en un acelerador de
partículas —en unas condiciones muy concretas que no se den en la naturaleza—
pueda desenmascarar efectos físicos desconocidos —¡de eso se trata
precisamente!—, no deberíamos perder de vista el hecho de que la naturaleza
pone en juego energías —rayos cósmicos, supernovas, etc— que siguen estando muy
lejos de nuestra capacidad tecnológica en un futuro de al menos unas cuantas
décadas.
Es difícil hacer
predicciones... Sobre todo si se trata del futuro.
Dicho danés habitualmente utilizado por Bohr
El nacimiento del pensamiento científico cambió al hombre
para siempre proporcionándole una manera de indagar en la naturaleza y obtener
respuestas a las que se puede dotar de un grado de certeza intersubjetivo. Se
creó así a un juez imparcial que define los que podemos entender por real y
diferenciarlo de lo que no está “ahí fuera”. Utilizando ese método nos hemos ido
dejando por el camino mitos, leyendas, creencias e incluso dioses y los hemos
sustituido por un universo tan inmenso, tan violento y tan ajeno a los deseos y
motivaciones humanas que quizás hayamos perdido la esperanza: la esperanza de un
futuro lejano donde la humanidad vea realizados todas sus utopías.
Espero haber convencido al lector que nuestra única esperanza es en realidad la
puramente materialista. La consciencia no es más que un procesamiento
algorítmico de información en un sistema físico que es el cerebro. Dicho proceso
podría ser en principio transferido a —o simulado en— un sistema físico
diferente. Esos procesos podrían interconectarse y hacerse más eficientes.
Durante dicha transformación, dejaríamos seguro de ser homo sapiens y podríamos
dejar incluso de ser humanos. No sabemos lo que esas superinteligencias
artificiales del futuro muy lejano podrían hacer o desear, pero desde luego cabe
la posibilidad de que al menos a algunas se les ocurra simular nuestras pequeñas
consciencias en entornos virtuales y traernos de nuevo a la existencia. Desde
luego, nada que conozcamos impide que estas inteligencias pudiesen tener un
tiempo subjetivo infinito para pensárselo. Y en un tiempo infinito, todo aquello
que pueda ocurrir ocurrirá de hecho. Quizás ya estemos realmente en una
simulación virtual, viviendo todas las vidas posibles en una infinidad de
universos paralelos; o quizás incluso seamos uno de los múltiples niveles de
seres simulados que en algún momento del futuro crearán a su vez nuevas
simulaciones. Una vez que hemos descubierto que el Cielo no
existe, ¿por qué no intentar reinventarlo y mejorarlo utilizando la ciencia y la
tecnología del futuro?.
¿Qué diferencia existe entre este escenario y el misticismo gratuito?. El
periodista científico John Horgan ha denominado a este tipo de especulaciones
con el calificativo de ciencia irónica, por su desconexión con la observación y
la experimentación en un futuro previsible. Toda extrapolación, aunque sea
realizada desde principios bien establecidos, es sin duda una operación
peligrosa, pero pienso que sería imperdonable no tomar en serio nuestras mejores
teorías sobre el mundo y llevarlas hasta el límite de lo imaginable para ver lo
que nos tienen que decir sobre lo que somos y lo que podemos ser.
No
debemos olvidar sin embargo que la historia nos ha dado una dura
lección sobre las predicciones del futuro,
aún las informadas. Pero tampoco deberíamos olvidar que el futuro suele ser más
imprevisible de lo que uno es capaz de imaginar. Quizás, después de todo, la
imagen científica clásica que nos daba un billete sin retorno hacia la extinción
eterna sea extremadamente probable y en cambio los nuevos escenarios a los que
apunta la “ciencia irónica” sean ilusos. Pero esa pequeña participación en la
Gran Lotería Cósmica es precisamente lo que yo llamo esperanza. Si dentro de la
propia ciencia hay lugar no sólo para una ética práctica sino incluso para la
esperanza, ¿podremos los hombres de ciencia de una vez por todas librarnos del
yugo de los prejuicios y la corrección política con esa creencia falsa y vacía
de contenido que llamamos religión?.
I.
Capacidad computacional del cerebro
La capacidad computacional del cerebro puede ser estimada a
partir de las siguientes cantidades
Número de neuronas ~ 1011
Número de sinapsis por neurona
~ 5000
Frecuencia de disparo neuronal
~ 100 Hz
Bits de información por disparo
~ unos pocos
Multiplicando estos números obtenemos ~ 1017
ips. Por supuesto ésta es una estimación cruda sin tener en cuenta las
complicaciones y que implica a todas las neuronas funcionando al mismo tiempo.
Estimaciones más sofisticadas llevan a cantidades más modestas ~ 1014
ips.
Un límite físico superior
incuestionable puede determinarse suponiendo que el calor generado por el cuerpo
(~100 Vatios) proviene totalmente del procesamiento de información, lo que
implica un límite superior de unas ~1023 ips —debido a que escribir o
borrar un bit de información por segundo nos cuesta consumir una potencia en
watios de ~10-23 veces la temperatura en kelvin del procesador (Ver
p.e. Feyman Lectures on Computation §5.41. Penguin 1999)— . Por supuesto, como
es evidente gran parte del calor generado provendrá de otros procesos
corporales, por lo que incluso podemos intuir que la verdadera cantidad es
bastante menor, salvo que el cerebro hiciese un uso muy eficiente de tipos de
computación reversible e incluso cuántica, lo que no parece probable.
II. Densidad crítica y destino del universo.
El mejor valor del parámetro de
densidad —definido como la fracción de la densidad total de materia y energía
respecto al valor crítico de la densidad que crea un universo espacialmente
euclídeo — está entre 1.00 y 1.04 según las
observaciones disponibles.
En un universo de topología
—geometría global— trivial sin constante cosmológica, este dato favorecería a un
universo cerrado que colapsaría en un tiempo t =
p H0-1W0
(W0-1)-3/2 – t0
, siendo H0 la constante de
Hubble, W0 el parámetro de
densidad medido en la actualidad y t0 el tiempo de expansión
transcurrido hasta la fecha. Para W0
= 1.04, H0 ~ 70
km/s/Mpc y teniendo en cuenta que t0~1010 años, obtenemos
un tiempo mínimo hasta el Big Crunch del orden de 1011 años.
Sin embargo, la existencia de
una constante cosmológica cambia bastante las cosas. En principio las
observaciones son compatibles con un universo de geometría espacial euclídea (W0
= 1) y en eterna expansión acelerada. Pero la constante cosmológica —de
cuyo origen poco o nada se comprende— podría corresponder a un estado de vacío
de un campo escalar desconocido que podría decaer a un estado menos energético y
revelar la existencia de una constante cosmológica negativa que haría finalmente
colapsar el universo. Algunos modelos sencillos ponen un límite inferior similar
al anterior ~1010-1011 años.
El destino del universo queda así básicamente indeterminado debido a nuestro
desconocimiento actual (ver Kraus, L.M. & Turner M.S. 1999. Geometry and
destiny. Gen. Rel. Grav. 31, 1453)
[1]
Richard Dawkins precisamente ha
escrito un libro entero —Destejiendo el arcoiris. Tusquets. 2000— con el
objeto de suavizar la desazón existencial producida en varios lectores de sus
obras anteriores, sobre todo El Relojero Ciego y El Gen Egoísta.
Otro ejemplo es la posición de
Richard Carrier 2001 en Our Meaning in Life.
[2]
Gardner, M. 1983.
Los porqués de un escriba filósofo. Tusquets 1989. §17.
[3]
Kurtz, Paul.
Are Science and Religion Compatible?.
Skeptical Inquirer March/April 2002, 42-45. Traducción Lerma, M. A. 2002.
El Escéptico. nº 12 otoño/invierno 2001 68-71.
[4] Veáse Joan B. Campbell Ciencia y Religión en
El Universo de Carl Sagan Cambridge University Press 1999.
[5]
Gould, S.J. 1999. Ciencia versus Religión: Un falso conflicto. Crítica.
2000. Ver también “Non-Overlapping Magisteria”. Skeptical Inquirer July/August
23(4).
[6] Ver Gardner, M.
1981. La ciencia: lo bueno, lo malo y lo falso
§18. Alianza 1988
para una crítica a los trabajos de Charles Tart.
[7]
Ver por ejemplo Stenger, V.J. 2003.
Has Science Found
God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe.
Prometheus Books y
Stenger, V.J. 1990
Physics and
Psychics: The Search for a World Beyond the Senses
Prometheus Books. Algunos capítulos de ejemplo y trabajos relacionados pueden
encontrarse en su página
personal.
[8]
William Poudstone.
El Dilema del Prisionero. Alianza 1995. §9
[9]
Scientific American
The Truth about Human Aging
[10] La explicación evolutiva básica de por qué
envejecemos es debida a GC Williams (Pleiotropy, natural selection, and the
evolution of senescence, Evolution 11(1957) 398-411) y el argumento se puede
resumir con la frase: "la evolución no actúa en criaturas que ya están muertas".
La mayoría de animales (y los humanos hasta muy recientemente) mueren jóvenes,
por lo que nunca ha existido una presión evolutiva para mantener cuerpos
animales en buena forma a edades avanzadas.
[11] Ver sin embargo Scientific American
Genetic Engineering
en
The Truth about Human Aging.
[12]
Drexler, K.E. (1985).
Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. London: Forth
Estate.
Nanosystems , John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992. .
[13]
http://www.merkle.com/cryo/techFeas.html
[14] Para una defensa excelente de forma divulgativa y
entretenida de la teoría computacional de la mente ver Pinker, S. 1997. Cómo
funciona la mente. Barcelona. Destino 2001.
[15] Que la analogía entre sistema físico en evolución y
sistema procesador de información puede ser una característica básica de la
naturaleza está explicado de forma clara en
David Deutch Lectures on quantum
computation
[16]
Dawkins, R. 1986. El Relojero Ciego. Cerdanyola, Labor 2000. Denett, D. 1995. La peligrosa idea de Darwin.
Círculo de Lectores. 1999.
[17] Una crítica de los argumentos de Lucas y una defensa de
la IA dura puede encontrarse en Hofstadter,
D.R, 1979. "Gödel, Escher, Bach: Un Eterno y Grácil Bucle".
Tusquets. La crítica a los argumentos de Roger Penrose y un gran número de
referencias en esta página.
[18]
Cada vez es más frecuente
encontrar investigaciones cognitivas en las que se registra la actividad
eléctrica mediante electrodos (electrofisiología) o se emplean técnicas de
neuroimagen funcional, como la resonancia magnética funcional (fMRI) o la
tomografía por emisión de positrones (TEP). Estas técnicas permiten tener una
medida directa de la actividad cerebral que se produce cuando un sujeto realiza
una tarea cognitiva que se está investigando.
Añadir referencias on-line
[19]
Mi estimación es
algo más conservadora que
Bostrom 1997
[20]
Ver sin embargo Benton, M.J. 1995.Diversification
and extinction in the history of life.
Science 268, 52.
Una réplica a este artículo
Mass
extinctions and periodicity. Reply. Science, 269, 618-619
[21] Ver por ejemplo
http://www.jpl.nasa.gov/sl9/summary.html.
[22]
Alvarez, W. 1998 Tyrannosaurus rex y el cráter de la
muerte. Ed. Crítica. Algunos comentarios y más referencias en
esta página.
[23]
Gehrels,
T. 1999.
History of Asteroid Research and Spacewatch.
Ver además datos sobre asteroides con
órbitas cercanas a la Tierra.
[24] Dar et al. 1996.
Life Extintion due to neutron
star mergers. . Dar et al. 1997.
Life extintions by cosmic ray
jets. . Annis, J. 1999.
An astrophysical explanation
for the Great Silence. . Benitez et al. 2002.
Evidence for nearby Supernova
Explosions. Arnon, A & De Rujula, A. 2002.
The Treat
to life from Eta Carinae and Gamma Ray Bursts.
. Un análisis cuantitativo de los efectos biológicos de los
diferentes tipos de partículas y radiación emitidos en fenómenos de este tipo
puede hallarse en
esta página.
[25]
Para el estudio de
la evolución en la luminosidad solar puede consultarse Sackmann et al.
1993. Our Sun. III. Present and Future.
Astrophysical Journal 418,
457. Modelos de efecto invernadero con el aumento de la luminosidad solar han
sido investigados por Kasting 1988. Icarus 74, 472 y Nakagima et al.
1992. J. Atmos. Sci. 79, 37. Algo más divulgativo puede ser consultado en
López, Cayetano 1999. Universo sin fin. Taurus. Capítulo IX.
[26]
K. R. Rybicki & C.
Denis, 2001.
On the Final Destiny of the Earth and the Solar System.
Icarus 151, 130-137.
[27]
M. J. Duncan and
J. J. Lissauer, 1998. The Effects of Post-Main-Sequence Solar Mass Loss on
the Stability of Our Planetary System, Icarus 134, 303-310.
[28]
P. J. E.
Peebles, 1994.
Orbits of the nearby galaxies.
Astrophysical
Journal 429, 43-65.
[29] Modelos numéricos de galaxias en colisión están
descritos en J. Audouze & G. Israël 1988. The Cambridge Atlas of Astronomy.
Cambridge University Press. p.360.
[30] M.R. Rampiro & R.B. Stothers, Nature 308, 709 (1984)
argumentaban en otro contexto que la cercanía de nubes interplanetarias
perturbarían la órbitas de los cometas en la nube de Ort. También Davies, Hut &
Muller 1984. Nature, 308, 715 analizaban los posibles efectos del acercamiento
de una estrella compañera del Sol. Más comentarios y referencias en López,
Cayetano 1999. Universo sin fin. Taurus. Capítulo X.
§
¿Son predecibles las colisiones cometarias?.
Para una referencia on-line ver
Frogel & Gould 1998
[31]
Adams, F.C. & Laughlin G. 1997.
A Dying Universe: The Long Term Fate and Evolution of Astrophysical Objects. Los mismos autores han publicado un libro de divulgación The Five Ages of
the Universe : Inside the Physics of Eternity
(The Free Press, New York,
1999).
También pueden
consultarse Barrow, John D. & Tipler,Frank J. 1986. The Anthropic
Cosmological Principle. Oxford: Oxford University Press.
§10.4 y
§10.5. López, Cayetano 1999. Universo sin fin. Taurus. Capítulo VI; Baez,
John 2000.
The End of the Universe.
Paul Davies. Los
Últimos Tres minutos. Debate 2001.
Una lista completa de
referencias puede hallarse en Milan M. Cirkovic 2002
A Resource
Letter on Physical Eschatology.
[32]
M.T.
Busha et al. 2003.
Future evolution of cosmic structure in an accelerating universe. Chiueh
& He 2001. Future Island
Universes in an Accelerating Background Universe. Gudmundsson &
Björnsson 2001. Dark
Energy And The Observable Universe.
[33]
Caldwell et al. 2003.
Phantom Energy and Cosmic Doomsday.
Frampton. 2003. Dark
energy present and future.
[34]
Starobinsky, A.A. 1999.
Future
and Origin of our Universe: Modern View.
[35]
Hiscock, W. A. 2002.
From
Wormholes to the Warp Drive: Using theoretical physics to place ultimate bounds
on technology.
[36]
Hart,
M.H. 1978. Icarus 33, 23
[37] La visión que tienen los
científicos sobre la imagen social de la ciencia no es precisamente optimista (ScienceWeek
2005)
la
ecuenta Harris de 2003, aunque refleje una pérdida de prestigio social de
los científicos, sigue considerando a éstos por encima de profesiones como
médicos, profesores, abogados o atletas.
[38]
Ver por ejemplo
Gibbons 1995. Science 267, 35-36 y Cavalli-Sforza, Menozzi & Piazza 1993.
Sicence, 259, 639-646
Adams, F.C. & Laughlin G. 1997.
A Dying Universe: The Long Term Fate and Evolution of Astrophysical Objects. Los mismos autores han publicado un libro de divulgación The Five Ages of
the Universe : Inside the Physics of Eternity
(The Free Press, New York,
1999).
Anthropic-principle.com. http://www.anthropic-principle.com/
[The] Artificial Self-Replication
page.
http://www.cs.bgu.ac.il/~sipper/selfrep/
Barrow, John, Davis Paul & Harper,
Charles Eds. Science & Ultimate Reality. Cambridge
University Press. 2003.
Barrow, John D. & Tipler,Frank J.
1986. The Anthropic Cosmological Principle. Oxford: Oxford University Press.
Bostrom, Nick. Anthropic Bias:
Observation Selection Effects in Science and Philosophy. Routledge New York
& London 2002.
Bostrom [Nick] Homepage.
http://www.nickbostrom.com/
Carter, B. 1983. The anthropic
principle and its implications for biological evolution. Phil. Trans. Roy.,
Soc., Lond., A310, pp. 347-363.
Cirkovic 2003
A Resource
Letter on Physical Eschatology American Journal of
Physics 71, 2, pp. 122-133
Closer to Truth Homepage. http://www.closertotruth.com/
Paul Davies. Los Últimos Tres minutos. Debate 2001
Davies,
P. 2003.
Multiverse or Desing?. Reflections on a "Third Way".
Ver una crítica de Victor J. Stenger:
Davies's Third Way
Deutch, David 1997. La Fábrica de Realidad. Anagrama.
Drexler, K.E. (1985). Engines of
Creation: The Coming Era of Nanotechnology. London: Forth Estate.
http://www.foresight.org/EOC/index.html
Dyson, F.J. 1979. Time without
end: physics and biology in an open universe. Reviews of Modern
Physics, Vol. 51, No. 3, 447-460. Dyson ha divulgado sus resultados en su
libro de 1988 El Infinito en todas direcciones.
Tusquests. 1991 §6.
Freese, K. y Kiney, W. 2002. The
Ultimate Fate of Life in an Accelerating Universe.
http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/0205279
Garriga, J. et al. 2000.
Eternal inflation, black holes and the future of
civilizations.
http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/9909143.
Gott III, J. R. 1993.
Implications of the Copernican principle for our future prospects.
Nature, vol. 363, 27 May, pp. 315-319.
Guth A.H. 1998. El Universo Inflacionario.
Debate. 1999.
Harrison, Edward 1995. The
Natural Selection of Universes Cointaining Intelligent Life. Q.J.R. astr.
Soc. 36, 193-203
Hernández, P.J. El Argumento del diseño y el
Principio Antrópico. El Escéptico. nº9. Verano 2000
Horgan, John 1996. El Fin de la Ciencia.
Paidós Ibérica. 1998.
Journal of
Evolution and Technology
Krauss, L. M. y Starkman G. D.. 2000.
Life, the universe, and nothing: life and death in an ever-expanding
universe. Astrophys.
J. 531,
22-30. Disponible en
http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/9902189.
Los mismos autores han escrito una versión no técnica que puede ser
encontrada en
http://www.physics.hku.hk/~tboyce/sf/topics/life/life.html.
Kraus, L.M. & Turner M.S. 1999.
Geometry and destiny. Gen. Rel. Grav. 31, 1453.
Disponible en
http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/9904020
Linde, A.D. 1988. “Life after
inflation,” A. D. Linde, Physics Letters B 211, 29.
Linde, Andrei. The Self-Reproducing
Inflationary Universe. Actualización on-line del mismo artículo
aparecido en Scientific American. November 1994.
http://physics.stanford.edu/linde/1032226.pdf.
López, Cayetano 1999. Universo sin fin.
Taurus.
Minsky Marvin 1991. Conscious
Machines.
http://www.mmu.ac.uk/h-ss/sis/wmj/m&a/minsky.htm
Minsky Marvin,
Will Robots
Inherit the Earth?. Scientific American, October 1994.
.
[The] Simulation Argument Homepage.
www.the-simulation-argument.com
Smolin, Lee 1997, The Life of
the Cosmos. New York, Oxford
Stenger, V.J. 2002. Has Science Found
God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe.
Prometheus Books. Algunos capítulos de ejemplo y trabajos relacionados pueden
encontrarse en
http://spot.colorado.edu/~vstenger/god.html
Tegmark, Max. 2003. Parallel Universes.
http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/9909143
Tipler, F.J. 1994. La física
de la Inmortalidad. Alianza Universidad. 1996.