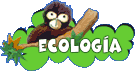 |
Parque Nacional del Huascarán |
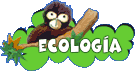 |
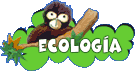 |
Parque Nacional del Huascarán |
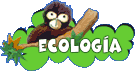 |

El Parque Nacional del Huascarán tiene una extensión de 340 000 Ha comprendidas dentro del área de la Reserva de Biosfera que totaliza 399239 Ha. Este Parque, ubicado en el departamento de Ancash y creado en 1975, abarca una importante área de la Cordillera Blanca situada entre el Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos. Entre unos 27 picos nevados y glaciares de más de 6 000 m de altitud destaca el Huascarán (6 768 msnm), la segunda montaña más alta de Sudamérica y la de más elevación en una cordillera tropical. Varios de los picos y lagunas de esta cordillera son internacionalmente conocidos por su belleza, lo que convierte a esta región en meta de montañistas de todo el mundo.
1. Flora del Parque Nacional Huascarán Cuatro comunidades vegetales son las predominantes en el Parque del Huascarán: los bosques de queñoa, los pajonales, las plantas almohadilladas y los rodales de puya. En las quebradas, los hermosos bosques de queñoa (Polilepys weberbaueri) crecen hasta los 5 000 msnm. Sobre las ramas de estos añosos árboles abundan las bromeliáceas o achupallas, de vistosas hojas y flores. El suelo se cubre de musgos, orquídeas y diversos arbustos, como los lupinos o chochos de hermosas flores moradas y azules. La inflorescencia del lupino de Weberbauer tiene la forma de un candelabro de más de un metro de altura. Esta vegetación — semejante a la que por lo general encontramos en el bosque nublado del lado oriental de la cordillera, en dirección a la selva — es una asociación de plantas poco común, resultante de las especiales características de la región ancashina, donde los estrechos cañones al pie de los glaciares presentan condiciones de clima relativamente benignas. Los pajonales cubren gran parte del Parque, con su característico color amarillo en la época seca. Entre los manojos de paja brava o ichu se encuentran pequeñas plantas de genciana y margaritas con flores de hermosos colores. Encima de los 4 800 msnm predominan formaciones de plantas almohadilladas, pegadas al suelo, que parecen agacharse para no ser quemadas por los helados vientos y las bajas temperaturas. En el sector de Keshke, al sur de Recuay, destacan varios rodales de la puya, santón o titanka (Puya raimondii) rara planta de la familia de las bromeliáceas descubierta y descrita por primera vez por el sabio italiano Antonio Raimondi.
2. Fauna del Parque Nacional Huascarán La fauna es variada: en los bosques de queñoa se puede encontrar al oso andino o ucumari, especie en peligro de extinción que se alimenta principalmente de achupallas. Además son notables el puma y la taruca o ciervo altoandino, esta última también en peligro de extinción. En los pajonales es posible encontrar a la vicuña, al zorro andino o atoj, al zorrino o añas, al gato de la puna u osjo y a numerosas especies de aves, especialmente perdices: la perdiz gigante o kiula, la perdiz mediana o pisacca y la perdiz pequeña o llutu. En las zonas de rocas y taludes de las carreteras habita un pájaro carpintero de la puna, llamado pito o gargacha, que construye largos túneles para anidar. En los rodales de titanka destaca la presencia del picaflor gigante (Patagona gigas), el más grande de la Tierra. En las lagunas viven varias especies de patos, parihuanas o flamencos, yanavicos y gansos andinos o huachuas o huallatas. Sin lugar a dudas, la variedad de aves es impresionante.
3. Conjunto Arquitectónico de Chavín de Huantar Cerca al Parque Nacional del Huascarán está ubicado el centro arqueológico de arqueológico de Chavín de Huántar. La importante cultura que allí se desarrolló, está considerada como la más antigua del Perú (1 000 años a.C.); sus expresiones arquitectónicas, tallas en piedra y cerámica denotan un sorprendente desarrollo. El valle encajonado entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, el Callejón de Huaylas, ha visto afincarse en su suelo diversas culturas a lo largo de los siglos. Entre ellas destaca la cultura Chavín, la más antigua de las culturas del Perú preincaico. Tuvo su centro en Chavín de Huántar, un pequeño caserío situado al este de la Cordillera Blanca, sobre el río Mosna, afluente del Marañón. Hoy, entre sus ruinas, puede todavía admirarse El Castillo, una construcción en forma de pirámide con diversas plataformas y un sinnúmero de galerías. En una de ellas se conserva un monolito de 5 metros, maravillosamente labrado, denominado "El Lanzón", que representa una deidad. Los imponentes muros de piedra de esta construcción están adornados con cabezas clavas de formas humanas y de felinos.
Esta cultura precolombina alcanzó su máximo apogeo entre los siglos IX y II a.C. y fue desarrollada por gentes que practicaban una agricultura basada en el cultivo del maíz y que conocían los tejidos, la metalurgia y la cerámica. Cerámica de Chavín
|