CINE

El
hombre en su afán de recrear el mundo, el hombre inventó desde un comienzo
la pintura y la escultura, reproduciendo así objetos en dos y tres
dimensiones. Sin embargo, la cuarta dimensión -la del tiempo- le fue siempre
muy esquiva.
Auguste
Lumiere dice una hermosa frase en sus memorias: "Mi hermano, en una
noche, inventó el cinematógrafo". En esta breve reseña histórica
entenderemos qué fue lo que Louis Lumiere inventó esa noche, pero sobre todo
entenderemos que su invento fue la coronación de muchos inventos y
descubrimientos a lo largo de cientos de años, no todos ellos tenían por
meta el cine, pero cada uno fue un paso indispensable en el camino que
llevaría a la gran noche de Louis Lumiére.
ORÍGENES
DEL CINE Y SU ETAPA MUDA
El
punto de partida se sitúa el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Louis y
Auguste Lumière presentan en el Gran Café de París la primera película de
cine: Salida de obreros de una fábrica Su éxito fue fulminante, lo que
permitió a los hermanos Lumière montar una productora cinematográfica Tras
aquella primera cinta vendrían otras como La llegada del tren, Partida de
naipes... La historia había comenzado.
Sin
embargo, harían falta varias décadas para que el cine se constituyera tal y
como lo concebimos hoy. Estas primeras proyecciones no eran más que una
extensión de la fotografía a la que se añade el movimiento y su duración
no era superior a los tres minutos. Su intención era meramente documental. El
cineasta simplemente pretendía reflejar los hechos de la realidad. Sin
embargo, pronto surge la fundamental figura de George Méliès (1861 - 1938),
este prestidigitador del cinematógrafo que poniendo en práctica ingeniosos
trucajes: decorados, efectos especiales... A Méliès no le interesa el
reproducir la realidad, sino enriquecerla con su aporte poético y mágico. En
esta línea surgen películas como El hombre de la cabeza de caucho, Viaje a
través de lo imposible o Fausto y Margarita. El suspenso asoma tímidamente
en cintas como El viaje a la luna (1902). Aunque no son los únicos, los
Lumière y Méliès son los principales representantes de las dos tendencias
básicas de la historia del cine: la realista y la fantástica.
Gracias
al talento de David W. Griffith el cine dió una gran paso. El director
americano dió forma a los procedimientos técnicos y a la oraganización de
la narrativa mediante planos, permitiéndonos hablar del "nacimiento del
lenguaje cinematográfico". Esto fue conseguido especialmente en sus
películas El nacimiento de una nación e Intolerancia.
La
Primera Guerra Mundial influyó en el cine en cuanto a su temática, pues el
séptimo arte se convirtió en vía de propaganda. Así, los temas políticos,
religiosos...convivirán junto a las películas cómicas. En este último
género destacó M.Sennet, quien abonará el terreno para la llegada de
Charlot.
Tras
la guerra queda abierta una nueva etapa en la que inciden hechos históricos
como la Crisis económica del 29, la Revolución Rusa o los fascismos. Una de
las múltiples tendencias que surgen es el impresionismo francés, una escuela
que quiere huir de...
EDISON:
PIONERO DEL CINE
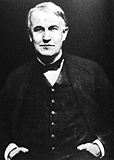
El
siglo XIX es una época de numerosos inventos por lo que respecto al precine.
La fotografía, la persistencia de la visión y la proyección desembocarán
en el cine. Edison se interesó por la posibilidad de producir un equivalente
óptico del registro sonoro y de reproducir el fonógrafo, inventado por él,
en 1887. Se sintió estimulado por el trabajo de Muybridge, y en febrero de
1888, discutió con él la posibilidad de juntar el proyector Zoopraxiscopio
al fonógrafo.
Pero
el proyecto no continuó a causa de unas declaraciones hechas por Edison y su
colaborador escocés Dickson por cuestiones de disputas legales sobre los
inventos.
Durante
el otoño de 1888 se trabaja en el proyecto del Fonógrafo óptico: La idea
inicial de Edison era la de grabar una serie de fotografías formando una
espiral continua alrededor de un cilindro o de una placa, de la misma manera
que el sonido era grabado por el fonógrafo. Se habría podido así llegar a
grabar 180 fotografías -cada una alrededor de 1/32 de pulgada de ancho- por
cada revolución del cilindro, lo que haría 42 mil para todo el cilindro.
Este tendría el mismo tamaño que el del fonógrafo y podría estar hecho de
cualquier material moldeable; habría bastante con recubrirlo de colodión
como una placa fotográfica ordinaria. Pero en la época de las placas
húmedas, eso habría sido considerado dudoso para cualquier fotógrafo
experto.
Pero,
¿cómo animar con un movimiento intermitente regular un cilindro parecido al
de cera del fonógrafo? Por otra parte, era preciso hallar la manera de grabar
las fotografías microscópicas que debían grabarse sucesivamente sobre el
rodillo.
Dickson
fabricó entonces una pequeña cámara-microscopio usando diversos objetivos o
lentillas provenientes de uno de sus microscopios. El espectador individual
podría ver las imágenes a través de una especie de microscopio a la vez que
escuchar el sonido desde un fonógrafo. Cada cilindro podría contener 28
minutos de imágenes.
Pero
pronto se dio cuenta de que la convexidad de la superficie de un cilindro no
permitía obtener fotografías perfectamente en el punto deseado. Ante estas
dificultades, en febrero de 1889 Edison se da prisa para aportar una
solución. Era necesario obtener un tipo de superficie sobre la cual grabar
las fotografías tomadas con el microscopio. Además, el cilindro sería de
cristal y enrollado con película fotográfica. Diversas emulsiones fueron
probadas, pero o bien eran pobres en cuanto a sensibilidad a la luz o bien
daban excesivo grano para las imágenes microscópicas.
Este
segundo proyecto resulta igualmente impracticable como también un tercero
presentado en mayo: en éste, Edison planea iluminar el motivo a fotografiar
con una sucesión de rayos luminosos.
En
otoño, Dickson había podido obtener algunas fotografías microscópicas
sucesivas, pero este primer Kinetoscopio de cilindro no permitía
proyectarlas. Así que decidieron abandonar esta dirección de las
investigaciones y cambiar totalmente los procedimientos usados, utilizando
ahora las pequeñas fotografías separadamente y engrandecidas, para
disponerlas a continuación en la circunferencia de un disco que giraba
lentamente. Las fotografías eran entonces iluminadas sucesivamente por un
efecto estroboscopio, al estilo del Taquiscopio de Anschütz. A finales de
1889 proyectan experimentalmente las imágenes animadas sobre una pantalla.
Más
tarde, Edison conoció a Marey -el inventor del fusil fotográfico-, durante
la Exposición Universal en París, en agosto de 1889, y vio por vez primera
su cámara secuencial, con película enrollable.
La
Compañía Eastman había anunciado la venta de bobinas de película
transparente dirigidas a los aparatos fotográficos tipo Kodak.
A
finales de este mismo año, Edison piensa en la posibilidad de replantearse su
invento, no a partir del aparato, sino del soporte. Es así como planea usar
una larga banda de película sensible y transparente, en lugar del cilindro.
Este celuloide se desenrolla de una bobina a otra pasando delante de una
abertura cuadrada. La banda lleva a cada lado una hilera de perforaciones,
situadas exactamente las unas en frente a las otras, que se engranan en una
doble hilera de dientes de una pequeña rueda, como en el telégrafo
automático de Wheatstone.
Gracias
a las perforaciones, Edison podía resolver el problema del avance regular de
la película, permitiendo obtener en la toma de vistas, imágenes
perfectamente equidistantes, condición esencial para obtener una
reproducción satisfactoria del movimiento.
A
lo largo, pero, de 1890, las experiencias sobre fotografías animadas pasarán
a segundo término en las preocupaciones de Edison y de Dickson, hasta que a
finales de este año Dickson las vuelve a tomar y obtiene una serie de
imágenes -conocidas como "monerías"- de un personaje gesticulando
con el Kinetógrafo de rollo, derivado del fonógrafo. Se trataba de un
cilindro revestido con una lámina de celuloide que contenía una emulsión
fotográfica.
En
mayo de 1891 Edison estrena ante las delegadas de la Federación Nacional de
Clubs Femeninos, que visitan su laboratorio en West Orange, New Jersey, el
prototipo del Kinetoscopio, un aparato destinado a la visión individual de
bandas de imágenes sin fin pero que no permitía su proyección sobre una
pantalla. Era una caja de madera vertical con una serie de bobinas sobre las
que corrían 14 m. de película en un bucle continuo.
La
película, en movimiento constante, pasaba por una lámpara eléctrica y por
debajo de un cristal magnificador colocado en la parte superior de la caja.
Entre la lámpara y la película había un obturador de disco rotatorio
perforado con una estrecha ranura, que iluminaba cada fotograma tan brevemente
que congelaba el movimiento de la película, proporcionando unas 40
imágenes/segundo. Las películas utilizadas hacían 3/4 de pulgada (19mm.) y
eran transportadas por medio de un mecanismo de alimentación horizontal. Las
imágenes eran circulares. El visor individual se ponía en marcha
introduciéndole una moneda que activaba el motor eléctrico y ofrecía una
visualización de unos 20 segundos.
Los
nuevos modelos fueron exhibidos en 1893, cuando comienza su fabricación
generalizada.
El
primer salón Kinetoscopio se abre en Nueva York en abril de 1894; contaba con
10 aparatos cada uno de los cuales ofrecía un programa diferente. Los temas
son diversos: un forzudo, lucha libre, una barbería, danzas escocesas,
trapecio... Se habían filmado en los nuevos estudios conocidos como
"Black Maria".
Posteriormente
aparece el Kinetófono, un híbrido del kinetoscopio y el fonógrafo, que
aportaba el sonido a través de unos auriculares.
El
Kinetoscopio se exhibió en París en agosto de 1894 y en Londres en octubre.
En octubre de 1892 se diseña un nuevo Kinetógrafo, en el cual la película
se introducía verticalmente en lugar de horizontalmente. El nuevo diseño
acepta una tira de película más ancha, de 35 mm., con cuatro perforaciones
más o menos rectangulares a cada lado. Fue la primera cámara en usar
película perforada de celuloide para captar con precisión las imágenes y
para un transporte efectivo a través de la máquina. Estaba impulsada por un
motor eléctrico, mientras que la mayoría de las otras cámaras eran
manuales.
El
mecanismo de la cámara Kinetógrafo podría haberse adaptado para
proyecciones, pero no llegó a hacerse. De hecho, al principio Edison no
creía que la proyección en público llegase a tener éxito.
La
familia Latham sí se sintió interesada por la proyección. En abril de 1895
Dickson abandona a Edison y comienza a colaborar con los Latham sobre una
versión del kinetoscopio. El Eidoloscopio se exhibe en mayo en Nueva York,
pero la débil definición de las imágenes y su poca luminosidad hicieron que
el invento no se popularizase.
De
hecho, la primera exhibición de películas en los EE.UU. basada en la
proyección intermitente de una tira de celuloide fue obra de Jenkins y Armat,
a través del Phantascopio. Después se separaron. Armat volvió a rediseñar
la máquina y la bautizó como Vitascopio.
En
febrero de 1896 Edison vio una demostración de éste y firmó un acuerdo con
Armat para el suministro de proyectores que serían promocionados y vendidos
bajo el nombre de Edison. La primera exhibición pública del Vitascopio se
realizó en el "music hall" Koster y Bial de Nueva York, el 23 de
abril de 1896. A primeros de siglo aparece el kinetoscopio de proyección.
CINE
CHILENO

Esta
es la historia de un arte de dificultades, grandes logros, y muchas emociones
compartidas. Este es un breve relato de lo que ha sido la historia de la
cinematografía en Chile. Desde los inicios, del brazo de los tiempos fundados
por los Lumiere, hasta los nuevos intentos, que han cobijado el éxito en
variados festivales internacionales y han marcado la huella de un nuevo camino
para la pantalla de plata de nuestro país.
Los
Primeros Años
El
28 de diciembre de 1895, en el subsuelo de un café del boulevard de Los
Capuchinos, en París, los hermanos Lumiére proyectaban sobre un agraciado
muro las primeras filmaciones conseguidas con su máquina patentada meses
antes. Los primeros espectadores huían despavoridos ante una locomotora que
se les avalanzaba, en lo que quizás sería la primera película de terror.
Siete años más tarde, en la Sala Odeón del Puerto de Valparaíso, se
exhibía un corto documental, titulado "Ejercicios de bomberos en
Valparaíso", basado en los ensayos realizados con anterioridad en la
Plaza Aníbal Pinto, de la ciudad. Con esto, se inicia la era del cine en
nuestro país, en un acto pionero para su época, motivado por el interés y
curiosidad de un grupo reducido de personas que importaron las primeras
cámaras en sus viajes.
Durante
los primeros años, el arte cinematográfico en nuestro país estaba
representado, en su mayoría, por intentos de grabar el presente y registrarlo
en celuloide, en pequeñas tomas documentales sobre la vida cotidiana, las que
eran proyectadas en espacios públicos como teatros o salas de baile,
equipadas para permitir la exhibición masiva. Las imágenes eran acompañadas
de la música de un piano, y amenizadas con sandwiches y bebidas. Pero en este
tiempo no se encuentra una gran cantidad de cineastas puros como en países
como Estados Unidos, Francia, Italia, Unión Soviética o Suecia, quizás
debido a que la actividad no pudo escapar a tiempo de ser un simple juguete
tecnológico. Esta situación se agudizó debido a que el Estado no consideró
importante en aquella época incentivar el nacimiento de una industria
cinematográfica, desestimando argumentos como el furor provocado por este
arte en Europa y Estados Unidos o los 300 mil habitantes de Santiago en esa
época y su gran entusiasmo por asistir a las proyecciones, lo que en
implicaba una buena plaza para el producto.
A
pesar de que gran parte de los testimonios filmados en aquella época han
desaparecido, transformados en peinetas y otros productos fabricados en base
al celuloide, es posible rescatar dos títulos que nos muestran las primeras
semillas de un cine hecho arte y realzan la figura de dos hombres que serían
considerados los padres de la cinematografía en Chile : Salvador
Giambastiani, autor junto a su esposa Gabriela von Bussenius del
documental de 1919 "Recuerdos del mineral de El Teniente", y Pedro
Sienna, actor, productor y director, creador en 1926 de "El Húsar de
la Muerte", sobre la vida de Manuel Rodríguez.
Salvador
Gambastiani llego a Chile en 1915, procedente de su natal Italia, en calidad
de fotógrafo y documentalista, instalándose en el centro de Santiago con
unos primeros estudios cinematográficos. De estos talleres, en 1916 , aparece
"La baraja de la muerte, inspirado en un hecho policial que había
causado conmoción en aquellos años. Se suman a este título cintas como
"Santiago Antiguo", de 1915, " Fiestas de los
estudiantes", de 1916 y el propio documental sobre el mineral de El
Teniente. Conjuntamente, Gambastiani se asoció con los empresarios Luis
Larraín Lecaros y Guillermo Bidwell, con quienes creó Chile Film Co.,
empresa bajo cuyo alero surgieron producciones como "La agonía de
Arauco", de 1917, y "El Hombre de Acero", en la que
participaron nombres como Pedro Sienna, Jorge Délano y Rafael Frontaura.
Luego de la creación de estas películas, la sociedad se disolvió,
reviviendo luego cuatro años más tarde.
Pedro
Sienna fue un hombre de variadas facetas artísticas. Se desempeñó como
actor, director y productor. Tal vez uno de sus logros más recordados sea la
realización, por encargo de la empresa Andes Films, de " El
Húsar de la Muerte", considerada por muchos años como la mejor y más
importante del período. Antes, en 1924, protagonizaba "Agua de
Vertiente", con el primer desnudo femenino.Luego, en 1926 junto a Rafael
Frontaura, filmó "La última trasnochada".
Una
vez iniciada la década de los 20, el país comprendió el enorme potencial
comunicativo del cine, con lo que surgen variados noticieros que sirvieron
como soportes para el desarrollo del cine argumental y documental. Algunos de
ellos fueron el de Heraldo Films, patrocinado por "El Mercurio",
el de Andes Films, auspiciado por "La Nación", y el
noticiero del Diario Ilustrado.
Algunas
de las últimas películas del período mudo del cine Chileno no lograron
superar las exigencias de la crítica y del público. Tal es el caso de cintas
como "Martín Rivas", de 1923, "Golondrina", de 1924, o
"Sueño de Amor", esta última protagonizada por Claudio Arrau
en el papel del músico Franz Liszt y dirigida por José Bohr.
Hasta
que un día, a fines de la década de los 20, llegó el sonido, y, al igual
que en el resto del mundo, la escena cinematográfica cambió radicalmente,
con la transformación profunda de un arte que hasta ese momento se basaba
sólo en imágenes. El país, buscando el entendimiento de las nuevas
tecnologías, envió a Jorge Délano al extranjero, luego de lo cual
produciría "Norte Sur", protagonizada por Alejandro Flores.
La
Era del Cine Industrial
Al
igual que en el resto del mundo, la introducción del cine sonoro generó una
marcada línea divisoria en la historia de la actividad nacional. Ante estos
cambios, el país intentó adaptarse a las nuevas tecnologías, tomando en
cuenta su débil capacidad técnica en aquél entonces ( es importante
recordar que una de las mayores y más frecuentes críticas al cine chileno
tiene relación con la calidad del sonido de los films ). Como parte de estos
esfuerzos, Jorge Délano, conocido en la ilustración nacional como Coke,
viajó al extranjero con el fin de conocer los nuevos métodos de producción
cinematográfica. Producto de esto, Délano llegó a ser considerado el
"nuevo pilar del cine chileno", con películas como
"Escándalo" y "Norte y Sur".
Junto
a él, comienzan a resonar los nombres de Adelqui Millar, Eugenio de
Luigoro, con "El hechizo del trigal, y en forma especial
"Verdejo gasta un millón", de 1940, y " Verdejo gobierna en
Villaflor", de 1941, filmes con los que se inició: el brillo de una
nueva figura : Ana González, quién hasta el día de este escrito en
Internet se mantiene como una importante luminaria de la escena de nuestro
país.
En
estas dos películas, desarrolló su personaje "La Desideria",
contando con Eugenio Retes como compañero de actuación y
protagonista. Del mismo director aparece en 1942 "Un hombre de la
calle", protagonizada por Lucho Córdoba y Malú Gatica.
En
1938, el Gobierno creó la CORFO, Corporación de Fomento de la Producción,
como una forma de incentivar la actividad industrial del país. Y producto de
esta iniciativa, el 16 de julio de 1942 quedó marcado como un día de
especial importancia dentro del relato de la historia del cine chileno : a
través del Decreto Supremo Nº 2581 se crea Chile Films, filial de Corfo
creada para generar una mayor y más ordenada producción cinematográfica en
Chile.
Chile
Films contaba con los estudios en ese entonces más avanzados de Sudamérica,
en calle Manquehue. Debutó con "Un romance de medio siglo",
de
1944, y "Hollywood es así", del mismo año. Dentro de los objetivos
de la empresa se encontraba el producir películas lo más extranjeras
posibles, de forma tal que su público no se limitara sólo al nacional, ni se
centrara cada película en un sólo mercado. Ejemplos de esto son los films
"La dama de la muerte", ambientada en Londres, y "El diamante
del maharajá", en la India. La empresa comienza a centrar su producción
en la elaboración de noticiarios de buen nivel, mientras los largometrajes no
respondían a las espectativas. Algunos nombres de este período son "La
dama sin camelias", de José Bohr"Tormenta en el alma",
de Adelqui Millar, "Memorias de un chofer de taxi", de Eugenio de
Luigoro, "Yo vendo unos ojos negros", de René Olivares, y
finalmente en 1949 "Esperanza", de los argentinos Francisco
Mujica y Eduardo Boneo, película que gatilló el primer gran
decaímiento de la empresa, terminando con el entusiasmo de su creación. Este
último acontecimiento marca el inicio de una época de silencio, que cubrirá
la naciente década de los '50, con un promedio de una película por año,
entre las que se cuentan "Surcos de Sangre", del argentino Hugo
del Carril, "El Ídolo", de Pierre Chenal, "Llampo
de Sangre", de Enrique de Vico, y "Tres Miradas a la
Calle", de Naum Kramarenco.
La
Época Actual, desde los 60's
A
comienzos de la década de los 60's se vislumbran las primeras luces que
indican el fin, al menos temporal, del fuerte silencio fílmico que resultó
de la primera incursión de Chile Films en el ámbito del cine
comercial masivo, con la creación, en 1961, del Departamento de Cine
Experimental de la Universidad de Chile. Esta instancia deja brotar un talento
hasta ese entonces oculto tras bambalinas, con títulos como
"Mimbre", "Días de Organillo", "Trilla" e
"Imágenes Antárticas". Luego, un año después, bajo el mismo
concepto, surge el Instituto Fílmico de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, bajo cuyo alero surgen títulos como "El cuerpo y la
sangre", de Rafael Sánchez. A estas instancias universitarias se
suma la creación del Cine Club de Viña del Mar .
Paralelamente,
en el circuito masivo, aparecían "Un chileno en España" y
"Más allá de Pipilco" , de José Bohr. Pero la renovación
artística y personal en el ambiente cinematográfico chileno avanzaba en
forma inevitable. Es así como los nombres de años pasados dejan lugar a una
nueva generación de cineastas dispuestos a cubrir sus puestos. De esta forma,
en 1967, comienza a resonar el nombre de Alvaro Covacevich, arquitecto que
llevó a la pantalla lugares anteriormente descartados como locación para
cualquier producción. Ejemplo de esto es su película "Morir un
poco", acerca de la vida de quienes sobreviven en la extrema pobreza.
Este film, a pesar de su tema, sus contenidos y sus imágenes, atrajo a cerca
de doscientas mil personas a las salas donde era exhibida, marcando una
importante huella para trabajos posteriores. Covacevich luego realizaría
"La revolución de las flores", "El diálogo de América"
y "El gran desafío", entre otras. El mismo año 1967, otro nombre
aparece en la escena, con gran revuelo. Era Patricio Kaulen, quien
lanzaba "Largo Viaje", película que trataba las vivencias alrededor
de la muerte de un niño pequeño. El film gozó de una muy buena acogida por
parte del público.
Además
de este período de renovación, en 1967 se produciría un nuevo intento de
ayuda a la producción cinematográfica chilena por parte del Estado, a
través de la promulgación de la Ley 16.617 de enero de ese año, en la cual
se estipulaba que el dinero recaudado producto de la tributación aplicada a
la exhibición del film sería devuelto a sus productores. Esta ley, junto a
otras medidas similares, provocan un renacimiento de la actividad durante el
período de diez años en que la ley se mantuvo en vigencia, coincidiendo con
una mayor apreciación de la cantidad de público como medida de éxito o
fracazo de un film. Así encontramos cintas como "Ayúdeme Usted
Compadre", de Germán Becker, entre los aciertos de taquilla de
este período, con 370 mil espectadores. Contrariamente, vemos películas como
"Tres tristes tigres", del cineasta Raúl Ruiz, con sólo 17
mil personas, a pesar de que la crítica considera sin dudas a esta última
producción de mejor calidad. Este hecho resalta aún más al recordar que Ruiz
está considerado por un sector como el mejor cineasta chileno de la
actualidad, aunque por supuesto no debemos olvidar que esta aparente
contradicción entre opinión crítica y respuesta de público no es sólo
propia de las pantallas chilenas. También encontramos otro éxito de público
en el film "Tierra Quemada", de características similares a un Western,
dirigido por Alejo Alvarez, con 177 mil espectadores. Como contraparte,
se exhibe "Lunes 1º, Domingo Siete", de Helvio Soto, que fue
vista por 80 mil personas.
En
1969, aparece un nuevo foco de polémica , debido a la cinta "Caliche
Sangriento", de Helvio Soto, a causa del veto dado por el Consejo
de Calificación Cinematográfica, organismo encargado de dividir las
películas en categorías según sus contenidos y las edades de su posible
público destino. El film narraba los acontecimientos cercanos a la guerra del
Pacífico, de 1879, centrando su atención en los intereses económicos que la
desataron, con una visión que fue considerada ofensiva a la versión oficial.
A pesar de esto, el público le dió una buena acogida, con un total de 115
mil espectadores, incluso saliendo a Europa, con una excelente respuesta a su
exhibición por televisión. Este hecho cierra la década de los 60, con una
nutrida producción nacional, cercana a las cinco películas por año. Junto
con los mencionados, encontramos títulos como "New Love", de Alvaro
Covacevich; "Valparaíso mi amor", de Aldo Francia; "Los
testigos", de Chalres Elsesser; "Nativos del planeta
Tierra", de Hernán Correa; "Eloy", de Humberto Ríos
y "Ciao, Ciao, Amore", de Diego Santillán.
Más
tarde, en 1970, Miguel Littin (en la foto),
dirige
una de las películas claves dentro de la producción cinematográfica
nacional : "El Chacal de Nahueltoro". La película cuenta la
historia verídica de un hombre que asesinó a su pareja y a sus cuatro hijos
bajo la influencia del alcohol, hecho que en la época en que ocurrió causó
una fuerte conmoción , debido a la naturaleza y características del crimen,
pero principalmente, por el destino de su autor. El hombre poseía una
educación extremadamente limitada, situación que paulatinamente fue
cambiando al interior de la cárcel, en donde recibió rehabilitación y
conocimiento, cambiando drásticamente su actuar. Pero a pesar de esto, la
decisión de la justicia no fue piadosa, siendo condenado a muerte luego de
múltiples esfuerzos por demostrar su nueva naturaleza. La película fue un
éxito de público, con 215 mil espectadores, como también de crítica, con
un lugar de renombre dentro de la cinematografía mundial.
La
década de los 70's se ve marcada por dos profundas divisiones, que fueron
más allá del ámbito cinematográfico : el gobierno de la Unidad Popular
y el gobierno de la Junta Militar. Durante el primero de estos
períodos, la producción fílmica, a pesar de la intencionalidad del Estado,
sufre una fuerte escacez de títulos, con únicamente 9 films. Sólo dos
películas logran una buena respuesta de público : "Con el santo y la
limosna", de Germán Becker, y "Voto más fusil", de Helvio
Soto. Otras cintas de este período son "Ya no basta con rezar", de Aldo
Francia, "El primer año", de Patricio Guzmán, y
"Palomita Blanca", de Raul Ruiz, sólo estrenada en 1993.
Luego
del
golpe militar, el conjunto de realizadores nacionales se divide en grupos
esparcidos por el mundo, debido al exilio. Otro grupo se quedóo en Chile,
dedicándose principalmente a la realización de cortos publicitarios,
logrando la realización de siete largometrajes entre los años 1973 y 1985 :
"Gracia y el forastero", de Sergio Riesenberg; "A la
sombra del sol", de Silvio Caiozzi ( en la foto ) y Pablo
Perelman; "El Maule", de Patricio Bustamante y Juan
Carlos Bustamante; "Como aman los chilenos", de Alejo Alvarez
; "Idénticamente Igual", de Carlos Flores; "Julio
comienza en Julio", de Silvio Caiozzi; "Los hijos de la Guerra
Fría", de Gonzalo Justiniano; y "El último grumete", de Jorge
López .
A
fines del período marcado por el gobierno militar, surge con nuevos bríos un
conjunto de producciones que iniciarían el camino del cine chileno al
reconocimiento internacional. "Imagen Latente", de Pablo Perelman;
"La luna en el espejo", de Silvio Caiozzi, con la cual Gloria
Münchmeyer consiguió el premio a la Mejor Actriz en el Festival de
Venecia; "La Frontera", del prestigioso cineasta Ricardo Larraín;
"Johnny Cien Pesos", de Gustavo Graef-Marino, de gran éxito de
público en Chile, basada en un asalto con toma de rehenes ocurrido en el
centro de Santiago años antes; "Amnesia", de Gonzalo Justiniano; y
últimamente, de Andrés Woods, "Historias de Fútbol", una
excelente historia en dos tiempos y un alargue ambientada en Santiago, Calama
y Chiloé. Andres logra una nueva obra magistral con el desquite que fue
escrita por roberto parra con grandes actuaciones de tamara acosta maria
izquierdo relata el pasado de nuestra culturacuando el hombre hera amo y
señor en sus tierras.
AUSPICIADO POR EL GALPON


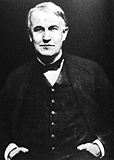

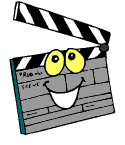 SI
QUIERES MAS INFORMACION CONTACTATE CON srgonzal@alumnos.duoc.cl.
SI
QUIERES MAS INFORMACION CONTACTATE CON srgonzal@alumnos.duoc.cl.