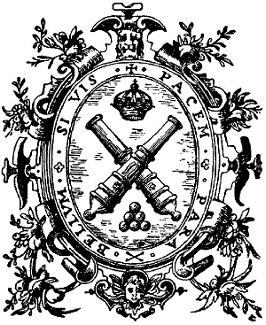 La
artillería hasta la segunda mitad del XVIII tenía un valor muy relativo
en campo abierto, dado que se encontraba en un estado primitivo de
desarrollo. Las diferencias de calibre de las piezas hacían del municionamiento
una pesadilla; el peso de las mismas reducía su movilidad al mínimo:
la falta de proyectiles explosivos medianamente previsibles limitaba
su eficacia en el fuego contra personal; la cadencia de tiro era lenta,
oscilando —según el calibre— entre sólo ocho a quince disparos por
hora, debido a la necesidad de volver a emplazar la pieza después
de cada disparo y a las complicadas operaciones para recargarla; la
calidad de los metales obligaba a restringir el número de tiros, para
evitar el recalentamiento (había que refrescar los cañones con pellejos
mojados en agua y —según algunos— en vinagre, aunque otros opinaban
que utilizar éste era “invención de poco momento”); la puntería era
errática, entre otras consideraciones por la falta de mecanismos adecuados
para hacerla... En suma, no podía acompañar a la infantería propia
en un avance ni destruir a la contraria en la defensiva. La abundancia
de ejemplos de unidades de infantería tomando al asalto una batería
demuestra sus enormes limitaciones.
La
artillería hasta la segunda mitad del XVIII tenía un valor muy relativo
en campo abierto, dado que se encontraba en un estado primitivo de
desarrollo. Las diferencias de calibre de las piezas hacían del municionamiento
una pesadilla; el peso de las mismas reducía su movilidad al mínimo:
la falta de proyectiles explosivos medianamente previsibles limitaba
su eficacia en el fuego contra personal; la cadencia de tiro era lenta,
oscilando —según el calibre— entre sólo ocho a quince disparos por
hora, debido a la necesidad de volver a emplazar la pieza después
de cada disparo y a las complicadas operaciones para recargarla; la
calidad de los metales obligaba a restringir el número de tiros, para
evitar el recalentamiento (había que refrescar los cañones con pellejos
mojados en agua y —según algunos— en vinagre, aunque otros opinaban
que utilizar éste era “invención de poco momento”); la puntería era
errática, entre otras consideraciones por la falta de mecanismos adecuados
para hacerla... En suma, no podía acompañar a la infantería propia
en un avance ni destruir a la contraria en la defensiva. La abundancia
de ejemplos de unidades de infantería tomando al asalto una batería
demuestra sus enormes limitaciones.
En
cuanto a su alcance, parece que no superaba los mil metros, y ello
sólo en condiciones ideales, en un terreno sin obstáculos que afectaran
la trayectoria del proyectil o la visión de los servidores, que acostumbraban
a tirar “de punto en blanco”, es decir, con el arma en posición horizontal.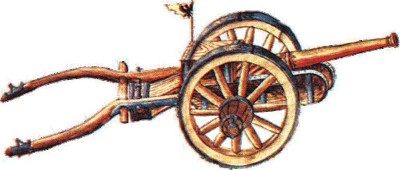
A
pesar de que se la describió como “esta máquina infernal en el mundo”,
parece más apropiado afirmar que “su efectividad y precisión eran,
en muchas ocasiones, entre milagrosas y casuales”. La eficacia de
su fuego queda bien reflejada en la anécdota que se produjo el primer
día de combate por el socorro de Inglostad, en 1546. Cuando el jefe
protestante propuso un brindis por los muertos causados por los novecientos
disparos que había hecho su artillería, uno de sus subordinados le
respondió: “señor Landgrave, yo no sé los que hoy hemos muerto, más
sé que los vivos no han perdido un pie de sus posiciones indicando
que habían sufrido unas bajas mínimas. Así fue. En el escuadrón en
que se hallaba Carlos V, el bombardeo —a pesar de que “no se veía
otra cosa por el campo sino pelotas de cañón y de culebrina, dando
botes con una furia infernal”— sólo mató a un archero de la guardia
y a dos caballos. En cambio, seis piezas españolas reventaron. Una
de ellas mató a cinco soldados propios e hirió a dos, lo que indica
que aquellas armas en ocasiones eran más peligrosas para quienes las
manejaban que para el adversario.
Verdugo,
por su parte, menciona un combate en el que, tras soportar el fuego
de cinco cañones, sólo perdió un tambor. A la vista de esto, no es
extraño que los soldados de los tercios acostumbraran a describir
a la artillería, con poco respeto, como “espanta bellacos”. Casi doscientos
años más tarde, todavía se podía decir que “un hombre necesitaba estar
predestinado para morir de un cañonazo durante una batalla”, aunque
poco después la artillería iniciaría un proceso de desarrollo que
le llevaría a dominar el campo de batalla durante dos siglos.
Pero
en la época de los tercios todavía se trataba de una actividad casi
artesanal, más que de una ciencia, con todo lo que este concepto implica
de fiabilidad, dominio de la técnica, etc... Prácticamente hasta la
Ilustración la artillería de todos los países se aproximaba más a
un gremio medieval que a un cuerpo armado, y un elemento tan significativo
como los grados militares convencionales no se aplicarían a la totalidad
de los artilleros hasta después del XVII, cuando los tercios no eran
sino un recuerdo. Muchos años después, en el Austria de María Teresa,
la artillería seguía siendo un mundo complejo, lleno de reminiscencias
gremiales.
Durante
parte de la época que nos ocupa, algo fundamental para el Arma, como
la fabricación de las piezas mismas, estuvo confiado en España a los
maestros campaneros, porque únicamente ellos dominaban el uso del
llamado metal de campana, considerado el más apropiado para fundir
cañones. Quizás en recuerdo de ello, la artillería conservó por años
el llamado “privilegio de campanas”, en virtud del cual pasaban a
su propiedad las existentes en una plaza que caía merced a su fuego,
así como las piezas puestas fuera de servicio y los “estaños y cobres
que se hallen, no reservando calderos ni platos"
Carlos
V, adelantándose a sus contemporáneos, implantó con éxito en 1552
un cierto orden en la multitud de calibres existentes —llegó a haber
hasta ciento sesenta tipos de piezas—, reduciéndoles a un número manejable.
Estableció seis modelos de piezas: de cuarenta, veintiséis, doce,
seis y tres libras, más un mortero.
Este
esfuerzo de simplificación se llevó a la práctica sólo en parte. En
tiempos de Felipe II, continuando en la misma línea, se establecieron
siete: cañones y medios cañones; culebrinas y medias culebrinas; sacres
y medios sacres, y falconetes. A finales del XVI, existían seis: cañones
(de cuarenta, treinta y cinco, treinta y dos y treinta libras); medios
cañones (de veinte, dieciocho, dieciséis y quince); tercios de cañón
(de diez, ocho y siete); culebrinas (de veinticuatro, veinte, dieciocho
y dieciséis); medias culebrinas (de doce, diez, ocho y siete) y tercias
culebrinas (de cinco, cuatro, tres y dos). En principio, las culebrinas
se distinguían de los cañones por su mayor longitud, que imprimía
a sus disparos más velocidad y alcance. A cambio, eran más pesadas
y tenían un consumo mayor de pólvora.
En
1609, el conde de Buquoy, general de la artillería española en Flandes,
con la ayuda de dos expertos universalmente respetados, como Cristóbal
Lechuga y Diego Ufano, dio un paso fundamental en el proceso de racionalización,
estableciendo los siguientes calibres: cañón de cuarenta libras; medio,
de veinticuatro; cuarto, de diez o doce y cuarto de culebrina, o “pieza
de campaña”, de cinco o seis.
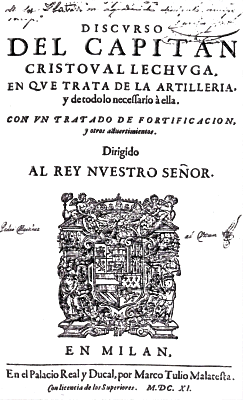 Lechuga,
en su Tratado, habla de: cañón, de cuarenta libras; medio cañón, de
veinticuatro; cuarto, de doce; culebrina, de veinte; media, de diez
y cuarto, de cinco, junto a morteros de tres tamaños. Estimaba, sin
embargo, que los tres tipos de cañones, “más seguros y manejables”,
podían hacer “todos los efectos que se pueden desear” en los asedios,
sin necesidad de culebrinas. Éstas, por sus características, poseían
el inconveniente de apenas tener retroceso, por lo que no se utilizaban
en la guerra de sitio, ya que cargarlas exigía bien que los artilleros
salieran fuera de la protección de la batería, bien que arrastraran
la pieza a fuerza de brazos al interior de la misma, procedimientos
ambos que presentaban inconvenientes. Además, las culebrinas requerían
para cada disparo una cantidad de pólvora equivalente a dos tercios
del peso de la bala, mientras que los cañones únicamente la mitad
de éste, siendo por consiguiente más rentables.
Lechuga,
en su Tratado, habla de: cañón, de cuarenta libras; medio cañón, de
veinticuatro; cuarto, de doce; culebrina, de veinte; media, de diez
y cuarto, de cinco, junto a morteros de tres tamaños. Estimaba, sin
embargo, que los tres tipos de cañones, “más seguros y manejables”,
podían hacer “todos los efectos que se pueden desear” en los asedios,
sin necesidad de culebrinas. Éstas, por sus características, poseían
el inconveniente de apenas tener retroceso, por lo que no se utilizaban
en la guerra de sitio, ya que cargarlas exigía bien que los artilleros
salieran fuera de la protección de la batería, bien que arrastraran
la pieza a fuerza de brazos al interior de la misma, procedimientos
ambos que presentaban inconvenientes. Además, las culebrinas requerían
para cada disparo una cantidad de pólvora equivalente a dos tercios
del peso de la bala, mientras que los cañones únicamente la mitad
de éste, siendo por consiguiente más rentables.
El
sistema fue imitado por diversos países: en 1620 Francia adoptó los
cañones de veinticuatro y doce libras, en imitación directa de los
españoles. Mauricio de Nassau hizo lo mismo.
 Las
piezas debían hacerse con una aleación de ocho o diez libras de estaño
por cada cien de cobre. Las cureñas, carromatos y avantrenes o “carriños”,
de olmo, roble o fresno, cortado en luna menguante en enero y febrero,
dejando secar la madera un mínimo de cuatro años antes de empezar
a trabajarla. En cuanto a la pólvora, cuya fabricación correspondía
a la artillería, la mejor era la elaborada siguiendo la fórmula de
“seis, As, As”, con seis partes de salitre, una de carbón y otra de
azufre.
Las
piezas debían hacerse con una aleación de ocho o diez libras de estaño
por cada cien de cobre. Las cureñas, carromatos y avantrenes o “carriños”,
de olmo, roble o fresno, cortado en luna menguante en enero y febrero,
dejando secar la madera un mínimo de cuatro años antes de empezar
a trabajarla. En cuanto a la pólvora, cuya fabricación correspondía
a la artillería, la mejor era la elaborada siguiendo la fórmula de
“seis, As, As”, con seis partes de salitre, una de carbón y otra de
azufre.
Las
reformas del emperador y de sus sucesores supusieron ciertamente un
avance muy considerable. Disminuyeron las dificultades de municionamiento
e introdujeron un elevado grado de racionalidad en el caos reinante
anteriormente, pero estas medidas por sí solas no bastaban para compensar
los problemas técnicos de la artillería. Así, se hicieron intentos
para superar uno de los principales, el peso, acudiendo a piezas más
ligeras, como los famosos “cañones de cuero” suecos, y los “mansfelds”,
pero no dieron resultados satisfactorios, de forma que éste siguió
constituyendo una seria limitación para el empleo táctico de la artillería.
Para
tirar de un cañón, se precisaban veintiún caballos, con buen tiempo,
treinta si los caminos estaban embarrados o nevados; para un medio
cañón, dieciocho y veinticuatro, respectivamente; un sacre, doce o
trece... Un carro arrastrado por ocho caballos cargaba entre cincuenta
y sesenta proyectiles, y se calculaba que un ejército debía llevar
consigo no menos de treinta mil.
Cualquier
relación de trenes de artillería de los siglos XVI y XVII resulta
abrumadora, por las dimensiones de los mismos. Por ejemplo, en 1578
se estimaba que para mover quince cañones y otros tantos medios cañones
con la necesaria munición (más la requerida por infantería, cuyo transporte
también era competencia de la artillería), eran precisos cuatrocientos
carros con setecientos caballos cuidados por ciento ochenta mozos.
Lechuga, escribiendo a principios del XVII, calcula que para un tren
compuesto por cuarenta piezas (veinte cañones, catorce medios y seis
cuartos), se requerían mil doscientos cincuenta caballos para tirar
de ellas. También, trescientos ochenta carros, con sus correspondientes
caballos, para la munición. Habría que añadir otros doscientos ochenta
para pólvora y balas para infantería, útiles de gastadores, pontones
etc. Ufano, facilita datos muy similares. Todo ello suponía una masa
de cuatro o cinco mil caballos, que presentaban los problemas adicionales
que suponía el que hubiese que alquilarlos a particulares, al igual
que los carromatos, ya que el ejército no los tenía. Si a ello se
añade la escasa red de comunicaciones terrestres existente y su mediocre
calidad, se comprenderán las enormes limitaciones operativas del Arma.
La
discutible utilidad de la artillería en las batallas campales contrastaba
con su eficacia en la guerra de sitio. Los avances logrados hasta
entonces fueron suficientes para revolucionar totalmente tanto las
fortificaciones como la forma de atacarlas. Los castillos medievales
de altos muros, concebidos para resistir una escalada, eran un blanco
perfecto para la artillería, que en pocos años les relegó a objetos
de museo. En los asedios, las mayores servidumbres de ésta (escasa
movilidad, reducido alcance, lenta cadencia de tiro) apenas tenían
relevancia, y su capacidad de destrucción pasaba a primer plano. De
ahí que surgiera en Italia un nuevo tipo de fortificación, la abaluartada,
diseñada expresamente para contrarrestar el tiro de las piezas. Se
basaba en muros bajos —con lo que se reducía el tamaño del objetivo—
y gruesos, para absorber mejor los impactos. A la vez, se buscaba
eliminar los ángulos muertos, para obtener mejor rendimiento del fuego
defensivo.
Sirvió
para cambiar enteramente las tácticas para la expugnación de una plaza,
que se convirtió en una operación larga y complicada. En principio,
estas fortificaciones tenían el inconveniente de su enorme costo,
pero no tardó en descubrirse que, construidas de tierra, resultaban
no sólo más baratas, sino más eficaces que las edificadas con piedra,
ya que absorbían mejor los impactos. Ello permitió que se multiplicaran,
hasta el extremo de llegar a revolucionar la estrategia, sobre todo
en regiones como los Países Bajos que, por sus características, se
prestaban especialmente a su utilización.
Era
una forma de guerra enteramente nueva, a la que se tuvieron que adaptar
los tercios. Todo ello, por la tiranía de unos cañones que en campo
abierto eran casi despreciables.