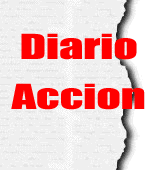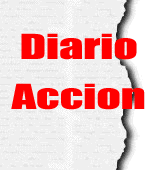El pueblo ¿sabe de que se trata?
La Globalización: un pasaje de ida
Por Horacio García Bossio
LA
PLATA, 14 FEB (Especial de AIBA). Se ha instalado un dogma en la última
década que nadie se atreve a refutar: el triunfo final del
neoliberalismo, o sea, la victoria fulminante e incuestionable de
la economía de mercado. Este dogma tiene seguidores tan fanáticos
como los cruzados y apologistas de la Edad Media que daban su vida
para combatir a los herejes. Y si recordamos qué nos dice el
diccionario sobre el término dogma (fundamento de todo sistema,
ciencia o doctrina que se tiene por cierta e innegable) comprenderemos
que este modelo de crecimiento basado en los fundamentos neoclásicos,
que vuelven a desempolvar el ideario liberal de Adam Smith del siglo
XVIII, se ha instalado en nuestra conciencia colectiva como la única
salida posible para resolver todas nuestras aflicciones. Nadie se
atrevería a proponer otra vía posible para salir del
atolladero, so pena de ser tildado de anatema y ser arrojado a las
llamas como Juana de Arco.
Sin embargo, en el seno de los propios países desarrollados,
agrupados en el Foro Económico Mundial y reunidos en Davos
para analizar la marcha general de la economía, se están
cuestionando algunos postulados básicos de este esquema de
acumulación, que no resulta tan perfecto ni tan alentador como
los profetas iniciales de la globalización anunciaban. El punto
esencial de discusión del "modelo" está en
la terrible concentración de la riqueza en unos pocos y la
pauperización acelerada del resto (el 20 por ciento de la población
concentra en sus manos el 80 de la riqueza mundial), generando no
sólo pésimas condiciones de vida para millones de pobres,
sino que en los términos de la escuela clásica, la concentración
de la renta hace que caiga la demanda y el consumo, con efectos negativos
para la producción y, por ende, para el funcionamiento "normal"
de la economía.
Por supuesto que estas discusiones entre magnates de la talla de Bill
Gates --el todopoderoso creador de Microsoft--, David Rockefeller
o George Soros, no giran en torno a imponer el reinado de la justicia
social, con una redistribución equitativa de la renta per cápita,
sino en analizar si son "políticamente correctas"
algunas de las estrategias a seguir para continuar con el modelo o
si hay que introducirle leves reformas.
Es así como entre los más ortodoxos, que insisten que
la globalización, funciona bárbaro (para ellos, of course)
y solamente hay que perfeccionarla y para los reformistas existen
apenas algunos matices de discusión, ya que piensan que se
requieren algunos cambios profundos dentro del mismo principio rector.
Como dijo alguna vez un viejo político argentino "estamos
mal, pero vamos bien". También están los críticos
al mundo neoliberal, que sostienen que la globalización no
es más que un eufemismo de los ricos para seguir sojuzgando
a las débiles economías de los países emergentes
y que sólo se vería una luz de esperanza si se produjera
una cambio radical del orden mundial.
Los datos aportados por las instituciones que pertenecen a dicho circuito
globalizado (por ejemplo el Banco Mundial) irónicamente avalan
ese diagnóstico de una realidad desigual. Sobre seis mil millones
de personas que habitan este mundo, 4.800 millones quedan fuera del
reparto de la riqueza, ya que 1.200 millones viven con menos de un
dólar diario y 3.000 millones sobreviven con dos dólares
por día. Un ciudadano del Primer Mundo gana en una jornada
de labor lo que otro ser humano, con la misma dignidad que él,
pero perteneciente a una nación del Tercer Mundo, obtiene en
un año de trabajo. Para asistir a la reunión de magnates
de Davos, donde analizaban "... lo mal que está todo..."
debían pagar ¡¡veinte mil dólares la inscripción!!,
llegando a la conclusión de que "...el mundo está
dado vuelta...", mientras tomaban champagne en la pileta climatizada
del hotel.
En definitiva, la desigualdad de oportunidades y de posibilidades
entre las naciones (y entre los hombres y mujeres que la sufren) sólo
se resuelve con un cambio en el corazón de cada individuo,
ya que en el fondo, la injusticia en el reparto de la riqueza se inscribe
en una cultura del egoísmo, que desdeña la solidaridad.
De allí que no sean suficientes los gestos altruistas aislados
si no se inscriben en una red solidaria --a escala personal, social
y mundial-- de reciprocidad.
|
|
||
|
|
||