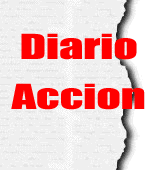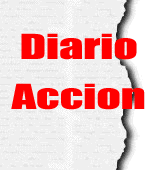El pueblo ¿sabe de que se trata?
"¡Viva la Diferencia!"
Por Horacio García Bossio
LA
PLATA, 15 FEB (Especial de AIBA). En un mundo uniformemente globalizado,
donde las similitudes y la estandarización de los productos
y de las personas se vende como una gran virtud, es necesario contraponerle
actitudes que remarquen las singularidades, las particularidades...
es decir las diferencias. Y si esta realidad es evidente en el plano
interpersonal, lo es más aún en el funcionamiento de
los mercados.
Así como todas las mujeres quieren parecerse a Pamela Anderson,
llenándose de siliconas y los hombres quieren ser todos yuppies
y juegan todo el día a que son importantes hablando zonceras
por el celular, así también las economías de
los llamados países emergentes sueñan que son potencias
desarrolladas, llegándose a proclamar que, efectivamente, son
países del Primer Mundo porque inauguraron un shopping nuevo
o porque cada vez más ciudadanos juegan al golf (cualquier
parecido con la realidad nacional de esta última década
es pura coincidencia).
Pero -ya lo decía el gran Calderón de la Barca- "los
sueños, sueños son" y la realidad pasa por otro
lado. La situación de los Estados del Cono Sur dista mucho
del espejismo del desarrollo, complicándose aún más
si éstos insisten en basar su crecimiento en la producción
y comercialización de los mismos productos tradicionales del
siglo pasado. Para ellos, el mundo actual es sumamente cruel, pues
los precios son fijados por las potencias, siempre son bajos, llevando
a esas economías a un déficit permanente en sus balanzas
comerciales y de pagos.
El esquema de la economía contemporánea nos marca que
existen dos tipos de mercados o espacios posibles para operar:
1.
El ámbito de los productos estandarizados
2. El mercado de los productos diferenciados
En
el primero, entran aquellos derivados de las economías primarias-exportadoras
(usando la frase del economista Aldo Ferrer), o sea, las materias
primas con escaso o ningún tipo de refinamiento (valor agregado).
Imaginemos a los países exportadores de alimentos o de minerales
en bruto: granos pero no harinas, petróleo crudo sin sus derivados,
etc. En este modelo de mercado estandarizado, no importa la procedencia
nacional de los productos, sino que el costo final y los precios sean
lo más bajo posible. Si el artículo o los alimentos
vienen de Indonesia o de Madagascar es lo mismo, ya que lo que importa
es el valor final en el momento de la transacción.
Argentina opera en estos ámbitos muchas veces en desventaja,
porque los costos unitarios de producción -que se trasladan
al precio final- son altos comparados con otras economías.
La causa más notoria es el costo del trabajo (lo hemos escuchado
muchas veces en estos días en la boca de los defensores de
la flexibilización- precarización laboral), pero el
diagnóstico es incorrecto si para ser más competitivos
pretendemos bajar aún más los salarios de los trabajadores
argentinos, ya que por más que los llevemos a niveles de subsistencia,
nunca van a ser tan bajos como los costos de ciertas naciones asiáticas
o africanas, con sistemas de trabajo cuasi esclavistas ("el puñado
de arroz" en los campesinos chinos).
En el otro tipo de mercado, pesan tanto la procedencia nacional como
la calidad del producto, ya que éste se convierte en una marca
registrada en la consideración general. Son espacios donde
lo que importa es la excelencia, no el precio. Es difícil entrar
en ellos, pero una vez dentro de este esquema se asegura una renta
diferencial importante.
Los ejemplos son múltiples y muy significativos: la moda está
asociada a Francia e Italia, las automóviles de lujo se inscriben
en Europa, EEUU o Japón, los vinos se identifican con Francia,
California o Chile, etc. ¿Y Argentina? Quizás con los
cortes de carne para exportación, aunque también deberíamos
producir zapatos y carteras de lujo (que hoy son de manufactura italiana
con cueros argentinos) o buenos vinos (si no le hubiésemos
vendido a los chilenos nuestras bodegas mendocinas) y así seguiría
una larga lista de posibilidades que tienen que ver con ser creativos
y serios.
Porque eso sí, en esos ámbitos no cabe la "viveza
criolla" porque si no se asegura la calidad en forma permanente,
no se entra nunca más. Lo difícil no es llegar, sino
permanecer.
El desafío, pues, es intentar una reconversión del aparato
productivo, además de redefinir nuevas estrategias de producción
y de organización de dicha producción. Conjuntamente
con esas medidas, cabría la posibilidad de animarse a invertir
en los denominados activos intangibles (para diferenciarlos de los
activos físicos), es decir pensar en incentivar el capital
y la propiedad intelectual, ya que estos activos intangibles no tienen
un techo de expansión, ni tienen fronteras porque el futuro
se delineará vendiendo ideas y conocimiento.
|
|
||
|
|
||