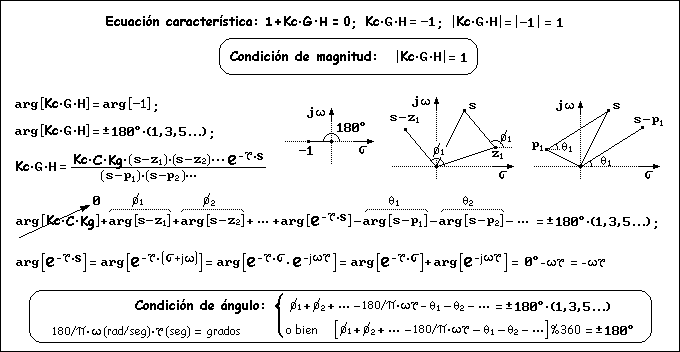
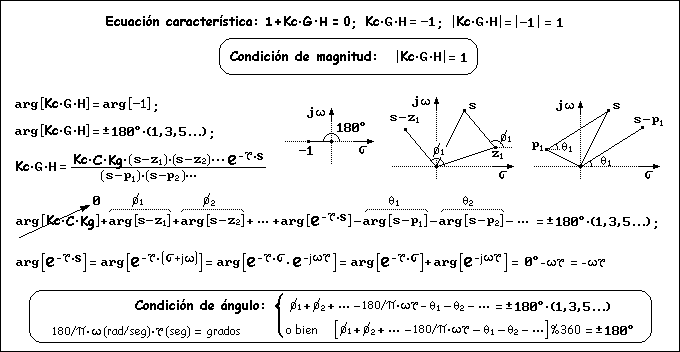
Desarrollando el argumento de la función de lazo abierto, será igual a la diferencia de argumentos de numeador y denominador, ya que el cociente de valores complejos tiene un argumento igual a la diferencia de argumentos. El argumento del numerador es la suma de los argumentos de los factores que lo forman, ya que el producto de valores complejos tiene como argumento la suma de argumentos. Lo mismo ocurre con el denominador, pero los términos resultantes tendrán signo negativo por estar en el denominador. El argumento de Kc·G·H es 0º porque los tres factores son reales y positivos. Los términos como (s-z1) son diferencia de dos valores complejos y su argumento es el ángulo con la horizontal del complejo resultante. Gráficamente se determina con facilidad, ya que al unir z1 con s mediente un segmento, el argumento es el ángulo que dicho segmento forma con la horizontal. Estos ángulos, medidos en los ceros y polos de la función de lazo abierto, suelen indicarse como "contribuciones angulares de los ceros y polos". Por último, el argumento del tiempo muerto, si existe y se tiene en cuenta, se determina expresando la variable "s" como un complejo con parte real sigma y parte imaginaria omega. La potencia de base "e" se descompone como producto de dos potencias de igual base, de modo que el argumento será la suma de argumentos. De los dos sumandos, el primero es real y positivo, independientemente de que el exponente sea positivo o negativo, ya que un valor positivo como "e = 2.7182818", elevado a cualquier valor, es siempre positivo y su argumento es 0º. El argumento del segundo sumando, que es un complejo de módulo 1 y argumento igual a menos omega por tau (siendo tau el tiempo muerto en segundos), será, lógicamente, igual a menos omega por tau. Para que su resultado se exprese en grados, es preciso multiplicar por 180 y dividir entre Pi, tal como se ha indicado en la figura.
Resumiendo las dos condiciones podemos decir: La condición de magnitud expresa que el módulo de la función de lazo abierto debe ser igual a 1. La condición de ángulo expresa que la suma de contribuciones angulares de los ceros menos la suma de contribuciones angulares de los polos, menos la contribución del tiempo muerto, debe ser un número impar de veces 180º o -180º. Si se calcula el resto de dividir entre 360 la contribución angular resultante, entonces el resultado solo puede ser 180º o -180º.
EJEMPLO 1.
Se propone el sistema de la figura como práctica de trazado del lugar de las raices. En este ejemlo se da la función de transferencia en forma de polinomio y será necesario comenzar calculando las raices. El proceso de resolución se irá dividiendo en pasos cuyo número se corresponde con los marcados en las figuras dentro de un círculo.

Paso 1: Determinar la función de transferencia de lazo abierto de forma que el parámetro variable quede como factor. Si el parámetro es la ganancia no será necesario hacer cambios, como es el caso que seguimos. En el ejemplo, la realimentación H(s) es igual a 1 por lo que no interviene y la función de lazo abierto coincide con la del sistema.
Paso 2: Hallar los polos y ceros de la función de lazo abierto y representarlos. Este paso no es necesario si la función está expresada en función de las raices, pero en el ejemplo vemos que no es así. El numerador no tendrá raices (ceros) por ser un factor proporcional y el denominador tendrá 3 raices (polos) por ser de tercer orden. Como puede sacarse factor común a "s", resulta que se anula cuando "s" es igual a 0, que será una raíz real correspondiente a un integrador. Entre paréntesis queda una ecuación de segundo grado cuyas raices son -1 y -2, también reales, que corresponden a dos retardos de primer orden cuyas frecuencias de cruce son 1 y 2 rad/seg.
Paso 3: Buscar las zonas del lugar de las raices que se encuentren en el eje real. Los ceros y polos que se hayan encontrado en el eje real definen intervalos entre los que se alterna la existencia de lugar de las raices, de forma que comienza no existiendo por la derecha y, al movernos de derecha a izquierda, irá apareciendo y desapareciendo. Esto es facil de demostrar con la condición de ángulo, ya que si se fija un valor de "s" a la derecha de todos los polos y ceros, y se traza segmento desde cada polo y cero hasta "s", resulta que todas las contribuciones angulares son cero (porque "s" queda a la derecha de todos ellos) y deberían ser 180º para que "s" perteneciera al lugar de las raices. Igualmente, si se fija "s" entre 0 y -1 (primer intervalo), todas las contribuciones vuelven a ser 0º excepto la del polo en el origen, que será 180º y cumple la condición de ángulo. Si se aplica la condición de ángulo en los demás intervalos se comprueba que el lugar de las raices se va alternando. En el caso de considerar tiempo muerto, el resultado hubiera sido el mismo, porque en cualquier punto del eje real no hay parte imaginaria (omega = 0) y el producto omega por tau es cero.
Paso 4: Determinación de las asíntotas. Cada trayectoria del lugar de las raices comienza en un polo y termina en un cero. Sin embargo, cuando el número de polos es mayor que el número de ceros, los ceros que faltan están en realidad en el infinito, y las trayectorias que van hasta esos ceros se acercan cada vez más a una asíntota, sin llegar nunca a tocarla. Por lo tanto, el número de asíntotas es igual al número de polos menos el de ceros, resultando 3 en el ejemplo (ver siguiente figura). Las asíntotas dividen el giro completo de 360º en partes iguales y el primer ángulo se calcula dividiendo 180º entre el número de asíntotas, resultando 60º en el ejemplo. El punto de corte de las asíntotas en el eje real se calcula sumando los polos, sumando los ceros, y haciendo la diferencia. El resultado, dividido entre el número de asíntotas, corresponde al punto de encuentro. Hay que tener en cuenta que las sumas de polos y de ceros, así como la diferencia, pueden ser con valores complejos, pero el resultado siempre será real porque todo complejo siempre aparece con su conjugado y la suma de ambos será real.

Paso 5: Determinar los puntos de ruptura. Por la misma razón que no existe un complejo sin su conjugado, cada trayectoria tiene también su conjugada. Dos trayectos conjugados pueden comenzar en dos puntos del eje real, acercarse hasta coincidir en el llamado "punto de ruptura", y separarse del eje real simétricamente. Igualmente, dos trayectos conjugados pueden comenzar separados del eje real, acercarse simétricamente hasta coincidir en el eje real (punto de ruptura), y separarse en el eje en direcciones opuestas. La ecuación característica siempre tiene una raíz doble cuando la variable "s" coincide con un punto de ruptura, pero una raíz doble significa que también existe un máximo o un mínimo en el valor que toma la ecuación. Por lo tanto, la pendiente en ese punto es cero (horizontal), es decir, la derivada de la ecuación característica será cero. En la figura (anterior) se ha desarrollado la ecuación característica resultando un cociente de polinomios, que, por ser cero, también será 0 el numerador. Derivando la función resultante e igualando a 0, queda un polinomio de segundo grado, con dos soluciones, de las cuales no es correcta s = -1.577 porque en ese punto no hay lugar de las raices. En la parte inferior de la figura se ha representado la ecuación característica y se comprueba que la solución s = -1.577 corresponde al punto P, que aunque cumple la condición de pendiente nula (derivada cero), no es punto de ruptura. Entonces se concluye que hay un solo punto de ruptura (R) en s = -0.423. Para este valor de "s", con la condición de magnitud se determina el valor de la ganancia K que le corresponde.
Paso 6: Determinar el ángulo de separación. Aunque no es el caso del ejemplo que seguimos, cuando dos trayectorias parten de polos complejos conjugados es conveniente determinar el ángulo con el que arrancan respecto a la dirección horizontal, esto es útil para hacerse una mejor idea de la forma de las trayectorias. En la figura se deduce el ángulo de separación desde un polo complejo, en un sistema compuesto por dos polos conjugados y un cero en el eje real: Si ponemos un punto de prueba P muy próximo a uno de los polos de los que parte la trayectoria a determinar, los ángulos serán casi idénticos a alfa y beta, lo que nos permite hallar el ángulo de arranque como indica la figura, mediante la condición de ángulo.

Paso 7: Puntos de corte con el eje imaginario. Si el lugar de las raíces corta al eje imaginario, los puntos de corte, que serán raíces de la ecuación característica, no tendrán parte real, por lo tanto serán de la forma s = 0 + jW = jW, donde W es un valor real. Sustituyendo s por jW en la ecuación característica y desarrollando llegaremos a la expresión de un valor complejo cuya parte real e imaginaria estarán en función de W y el parámetro en estudio. Como s = jW debe ser una raíz, tanto la parte real como imaginaria serán cero, de donde se calcula el valor del parámetro y los valores de W que constituyen los puntos de corte con el eje.

Paso 8: Determinar un conjunto de puntos de las trayectorias mediante la condición de ángulo (por prueba y error). Se puede trazar una línea horizontal y marcar un punto de prueba, buscando los ángulos y anotando el error. Con un nuevo punto, si el nuevo error es menor que el anterior estaremos aproximándonos, de lo contrario tendremos que cambiar el sentido de la aproximación.
Del diagrama se deduce que el sistema se hace inestable cuando K sea mayor de 6, ya que las trayectorias pasan a la parte derecha del eje imagunario. Será subamortiguado cuando K esté comprendido entre 0,385 y 6, ya que existirá oscilación amortiguada. Será críticamente amortiguado cuando K sea igual a 0,385, por estar en un punto de ruptura, a punto de separarse del eje real. Será sobreamortiguado cuando K esté comprendido entre 0 y 0,385, ya que por estar en el eje real no existirá oscilación pero la respuesta será más lenta.
Suponiendo que se quiere conseguir una relación de amortiguamiento igual a 0.5, trazaremos una línea desde el origen formando un ángulo beta de 60º con el eje real negativo (ver siguiente figura). El punto de corte nos da una raíz de la ecuación característica que cumple con la relación de amortiguamiento buscada y otra raíz será su conjugada, las cuales se obtienen directamente de la gráfica construida (por eso es conveniente trazar la gráfica lo más precisa posible). La ganancia K se calcula con la condición de magnitud con "s" igual a una cualquiera de las raíces que cumplen la relación de amortiguamiento (con s1 en la figura). Si se desea obtener la tercera raíz se puede hacer igualando el polinomio de la ecuación característica con su forma factorizada con las raíces ya conocidas. Desarrollando e igualando los coeficientes de los términos en s de igual exponente se calculan los datos desconocidos (en este caso la tercera raíz, que solo puede tener parte real por estar en la tercera trayectoria y encontrarse esta en el eje real).

EJEMPLO 2.
En la figura vemos el diagrama de bloques de un sistema para el que deseamos determinar qué tipo de respuesta tendremos en función del parámetro K. En este ejemplo solamente se desarrollan los pasos en los que existe alguna novedad:

Paso 1: Determinar la función de transferencia de lazo abierto. Para que el parámetro K aparezca como factor en la función de lazo abierto se ha desarrollado la ecuación característica y se ha dividido entre la parte que no contiene el parámetro K. De este modo la ecuación toma de nuevo la forma 1+G(s)H(s) = 0, donde G(s)H(s) ya contiene el parámetro K como factor. En el ejemplo se sustituye 20K por un nuevo parámetro M, con el que se realiza el trabajo. Para determinar K solo habrá que hacer K = M / 20.
Paso 2: Hallar los polos y ceros de la función de lazo abierto y representarlos. En este ejemplo el denominador de la función de lazo abierto es de tercer grado y tendrá al menos una raíz real por ser de grado impar. Esta raíz puede calcularse por tanteo: Se comienza calculando el valor que toma la función de lazo abierto para valores de "s" hasta encontrar dos para los que cambia de signo. Tanteando con valores intermedios de "s" y dependiendo del signo, se puede aproximar hasta conseguir un resultado suficientemente próximo a cero. Es conveniente hacer uso de la derivada de la función para facilitar la búsqueda, pero es posible llegar a ver más o menos la trayectoria de la función a base de pruebas, dibujando los puntos que toma la función con distintos valores de "s". Una vez encontrada la raíz real, que ha resultado ser -5, se puede dividir la función de lazo abierto entre (s + 5), ya que será un factor del polinomio porque se anula para s = -5. Así, quedará otro factor de segundo grado que ya se puede resolver por el método general que se aplica con polinomios de segundo grado, del cuál se han determinado las otras dos raices (p1 y p2).
El resto de los pasos no presenta novedades y se pueden desarrollar como se ha explicado con el ejemplo anterior. Como conclusiones tendremos: Cuando K = 0 la respuesta se vuelve inestable puesto que tendremos dos polos complejos conjugados en el eje imaginario. Para valores pequeños de K las dos raíces complejas se encontrarán más cerca del eje imaginario que la tercera raíz, dominando la respuesta y por lo tanto será subamortiguado. Para valores grandes de K, la raíz que se encuentra en el eje real estará más cerca del eje imaginario que las dos raíces complejas, dominando la respuesta y dando lugar a un sistema similar a uno de primer orden. Si fijamos una determinada relación de amortiguamiento se comprueba que al trazar desde el origen una línea que forme un ángulo beta con el eje real negativo igual al arco coseno de la relación de amortiguamiento, corta al lugar de las raíces en dos puntos, luego habrá dos valores de K, de los cuales será mejor el más pequeño porque dominarán la respuesta las dos raíces complejas conjugadas (respuesta más rápida). De la figura también se deduce que el ángulo beta tendrá un valor mínimo, es decir, habrá una relación de amortiguamiento máxima, si bien para valores grandes de K el tipo de respuesta pasa a ser como la de un sistema de primer orden, similar a otra de segundo orden sobreamortiguada.
LUGARES DE LAS RAICES EN SISTEMAS CON RETARDO DE TRANSPORTE.
Supóngase un proceso con un comportamiento típico de primer orden en el que por motivos imprecisos existe un retardo de transporte. Mediante técnicas experimentales como la respuesta en frecuencia se ha medido una constante de tiempo T y un retardo tau. Si la ganancia K se puede variar, se desea comprobar el efecto que introducirá en el proceso.

Para la condición de ángulo se ha tenido en cuenta que el argumento del término de retardo de transporte (o tiempo muerto) es igual a producto de omega (parte imaginaria de la variable "s") por el tiempo muerto tau, con signo menos. El factor 57.3 es igual a 180/Pi, que convierte el resultado a grados, ya que omega se expresa en rad/seg y tau en segundos (resultando radianes). El argumento de (s + 1/T) se ha sustituido por el ángulo alfa, ya que será la contribución angular del polo que corresponde al retardo de primer orden. Para hallar el lugar de las raíces en el eje real hacemos omega igual a 0 en la condición de ángulo, resultando alfa igual a 180º, por lo que existirá lugar de las raíces desde menos infinito hasta el polo -1/T. De la condición de ángulo recuadrada se pueden determinar fácilmente puntos del lugar de las raíces marcando valores de omega en el eje imaginario, trazando por ellos horizontales, calculando los ángulos alfa y trazando las líneas con dicho ángulo desde el punto s = -1/T. Los puntos de corte con las horizontales serán puntos del lugar de las raíces. Se comprueba que cuando omega es igual a Pi/tau resulta alfa igual a 0 por lo que llegaría a cortar a la horizontal que pasa por ese valor de omega en el infinito. Tenemos por lo tanto una asíntota horizontal y queda comprobado que la presencia de un retardo de transporte puede hacer a un sistema inestable aunque sea de primer orden (hay corte con el eje imaginario).
Puede resultar extraño que existiendo solo un polo de lazo abierto se obtengan dos trayectorias, esto se debe a que el término de retardo de transporte introduce un polo en menos infinito, lo que se justifica de la siguiente forma: Los términos exponenciales como el retardo de transporte crecen o disminuyen mucho más deprisa que cualquier potencia de s, así, cuando s tiende a menos infinito resulta que G(s)H(s) se hace infinito en valor absoluto, lo mismo que ocurre cuando s coincide con un polo, ya que anula el denominador y el cociente se hace igualmente infinito.
Si nos fijamos en la condición de ángulo, para cada valor de N habrá una asíntota horizontal, estas asíntotas aparecen para valores de omega iguales a un número impar de veces Pi/tau. Aunque hay un número infinito de trayectorias, solo la correspondiente a N = 1 es significativa. Esto se puede comprobar dando valores a T y a tau y determinando la condición de ángulo para varios valores de N. Fijando puntos en las diversas trayectorias y en la misma vertical, se comprobaría con la condición de magnitud que el valor de K aumenta muy deprisa al ir pasando a ramas superiores, por lo tanto para un mismo valor de K las raíces en las ramas superiores están muy alejadas y se pueden despreciar. Si tau es muy pequeño, el factor de retardo de transporte se puede aproximar por 1-tau·s o bien por 1 / (1+tau·s). La aproximación es buena si tau es muy pequeño y la entrada en el elemento de tiempo muerto es una señal que varía con suavidad.