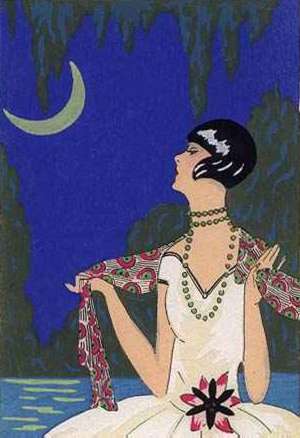
Divas al acecho
Por Raquel Heffes
Cinta métrica al cuello y alfiletero en la muñeca, Adela tomaba el ruedo de un vestido. Sin perder de vista su figura en el espejo, la rubia daba pequeños giros de cintura, se recogía el pelo y lo dejaba caer.
-Regalo de mi novio -dijo melindrosa- es casado, si la otra supiera lo que gasta en mí...
Al pie, Adela prendía alfileres impasible. Ya nada la escandalizaba, podría escribir un libro con las historias del probador. Vendía ropa sofisticada, pensada para esas mujeres frívolas por las que había cultivado una particular aversión. No sabían del esfuerzo ni de los sinsabores del trabajo, de permanecer incontables horas de pie ni de descubrir vermes azulados en las piernas. Piel de bebé, por supuesto, cómo no tener esa piel tersa, inmaculada, si viven entre algodones.
Pensaba en la infausta mujer, la legítima, despojada de marido y bienes gananciales. Con todo placer la pondría al tanto y la ayudaría a deshacerse de la rubia, como sea, ahogarla en la bañadera o estrangularla. Pero debía escuchar y callar, guardarse la evidencia de tanta infamia. Cuántas esposas, madres de familia, eran víctimas de estas mujeres y las últimas en enterarse. Afortunadamente, no figuraba en esa lista, a fin de mes Tomás le entregaba íntegro el sobre con la liquidación, sabía el destino de cada centavo.
-Puede cambiarse, lo retira el martes -dijo apartando la pesada cortina de pana. Reparó en su tono, poco gentil.
Aunque bien llevados, Adela había pasado holgadamente los cuarenta. Cumplía bodas de plata con la rutina, veinticinco años de eterna sonrisa y paciencia a toda prueba, un estudiado savoir faire que esa tarde parecía incapaz de poner en práctica.
Pero no era sólo el hastío, otro motivo se sumaba a explicar su intolerancia. Desde hacía un tiempo venían faltando de su casa efectos personales, algunos cosméticos y prendas íntimas. Al principio se había resistido a sospechar de Ruper, le parecía imposible que, al cabo de tantos años de lealtad, se dedicara al hurto.
-Qué haría yo con un corpiño suyo -dijo ofendida. Nada en realidad, Ruper la superaba lejos en contorno.
Lo que menos quería era cometer una injusticia, pero las cosas seguían sin aparecer. A pedido expreso de Tomás, accedió a buscar en otros sitios que no fueran los habituales. Le parecía improbable, pero Tomás tenía experiencia en el banco, cuántas veces por un error involuntario el arqueo de la caja no cerraba. Antes de señalar a un culpable, debía asegurarse.
Sin resultados, dio vuelta la casa, vació cajones y placares, revisó valijas y bultos de ropa vieja. No le quedaba mucho para pensar, la responsabilidad recaía indefectiblemente en Ruper que en castigo por tanta injusticia, le auguró mil y una calamidades y se fue llorando a moco tendido.
Antes de emplear una sustituta, hizo un minucioso inventario de sus pertenencias. En menos de una semana notó la falta de las sandalias negras, las de charol, las últimas que había comprado. La pobre infeliz negaba con vehemencia, ni las había visto. De todos modos no se demoró en despedirla ni lo consultó con Tomás. Al enterarse, la convencía de su desvarío, es el agotamiento Adela, te olvidás dónde dejás las cosas.
No saber si Tomás estaba en lo cierto y el cansancio la trastornaba o si efectivamente Ruper y esa pobrecita eran las responsables, la tenía fuera de control.
Problemas personales, de la puerta para afuera, le advirtieron en la tienda. No podía disimular, se irritaba por nimiedades, de alguna forma tenía que resolverlo. Decidió prescindir de una nueva empleada, aunque trabajara por partida doble.
Días más tarde, la encargada atendió su pedido, por antigüedad y presentismo no pudo negarle una licencia. Su camisa de seda, la mejor que tenía, había desaparecido. No quedaba nadie a quién inculpar. A no ser que diera crédito a la hipótesis de Tomás, se trataba de un verdadero misterio. Pero no tardó en reaccionar, en darse cuenta que la explicación siempre estuvo a su alcance. Tantos años de alternar con esas inescrupulosas, de escuchar sus ardides y nefastos objetivos, no habían sido para nada, reconocía claramente el accionar de la mafia. Ahora tocaba a su puerta, pero le había llegado el turno de perder. A diferencia de otras víctimas, no la tomaban desprevenida. Podría identificar fácilmente a esas grandes consumidoras de yoghurt y centella asiática que pululaban en los gimnasios, y conocía al dedillo su modus operandi.
Tenían en la mira a los casados, los más incautos, presas fáciles en sus redes de seducción. Y sin duda sabían elegir, Tomás era el candidato perfecto, cajero de banco, aspecto frágil y mirada inofensiva, un blanco ideal para sus fines. Cumplía además una religiosa rutina, del trabajo al hogar todos los días salvo los jueves, a la salida se reunía con sus compañeros del banco. Ella misma lo había incentivado, Tomás debía superar esa forma tímida y apocada que movía siempre a la burla. Nadie más apropiado para los oscuros propósitos de la mafia. Las conocía demasiado, primero se exhiben como un postre suculento y luego negocian las porciones. ¿Qué podría ofrecer Tomás a cambio? Nada que no fuera todo aquello que le había sustraído, de lo mejor, claro, perfume francés, corpiño de encaje y aros de perlas. Y agotadas sus pertenencias, la única salida posible sería defraudar al banco. Estaba dispuesta a todo con tal de impedirlo.
Ese jueves, rondando las seis, en la esquina de San Martín y Cangallo, Adela aguardaba la salida de Tomás con un gran pañuelo en la cabeza y gafas oscuras.
Un ejército de traje y corbata se hizo a la calle, remontó la corriente que la arrastraba hacia el bajo y se apostó frente a la entrada del banco. Una ubicación ideal, calle de por medio podía ver al personal en orden de salida. Tomás estaría entre los últimos, necesitaba su tiempo. Algunas caras le eran familiares, el de saco al hombro era el oficial de créditos, más atrás salía el contador. Saludaban al de seguridad, a ése lo conocía bien, ningún trasero de mujer se le pasaba por alto. Debía ser cuidadosa, cualquiera podría reconocerla.
La calle había retomado su ritmo normal. De Tomás no había indicios, salvo que trabajara horas extras, se le había escabullido en el tumulto. Sin embargo no terminaba de convencerse, se resistía a postergar sus planes.
Después de un largo tiempo sin que saliera nadie más, entre las sombras del pasillo apareció una mujer, una rubia despampanante que a paso corto se acercaba al umbral. Adela tuvo que ahogar un grito de espanto y consternación, la rubia llevaba puesta su camisa de seda y las sandalias de charol. No era fácil ver al enemigo enfundado en sus ropas. Instintivamente deslizó la mano en el bolso, palpó las cachas y destrabó la Beretta, un legado paterno por si alguna vez llegaba a necesitarla. Su padre siempre fue un visionario.
La rubia tomó hacia Corrientes. Caminaba rígida, en trabajoso equilibrio sobre las sandalias que le amordazaban los pies. Cada tanto trastabillaba, volvía a asegurar su carterita bajo el brazo y retomaba su compostura. Adela la seguía tan de cerca que podía oler su perfume, su preciado extracto de violetas. Se terminaron tus andanzas, dijo entre dientes y apretó el gatillo, dos veces para rematar, por la espalda y al corazón como se devuelven las traiciones. Un enjambre de curiosos rodeó el cuerpo de la rubia. Adela había desanudado su pañuelo, guardado las gafas y doblaba la esquina cuando pudieron reaccionar.
En su casa, aderezaba el plato preferido de Tomás. Lo imaginaba al recibir la noticia, pálido como el papel. Lo veía en el subte de regreso, absorto, tratando de explicarse lo inexplicable. De todo eso no quedaría nada más que un mal recuerdo, lo había librado de una verdadera emboscada, era lo único importante. No podía demorar, llegaría de un momento a otro a reanudar la vida de siempre, sin explicaciones ni disculpas. Pensar que tan injustamente había culpado a Ruper, podría rogarle que volviese, cualquiera se puede equivocar.
La espera fue larga, interminable, hasta el amanecer del otro día. En la morgue tuvo que reconocer el cuerpo, adivinar las facciones bajo la espesa capa de maquillaje. A la salida le devolvieron sus efectos personales, la camisa de seda, las sandalias de charol y un conjunto de prendas íntimas. Se tomó una licencia por viudez, le correspondía, pero además hubiera sido incapaz de soportar el bochorno, al menos hasta que se olvidara el caso
 |
 |
|
|