
Procedencia
de la imagen:
The
Royal Society. www.royalsoc.ac.uk/
royalsoc/index.html
Corresponde
a esta etapa un momento singular dentro de la actividad científica: la
fundación de las Sociedades que institucionalizan la profesionalización
del hombre de Ciencia,
posibilitan el intercambio y divulgación de los
resultados, e intentan hacer coherente y uniforme el lenguaje naciente de
las ciencias.
En
1662, se inicia la Sociedad Real (Royal
Society), la Academia inglesa de las Ciencias, que tendría como su
presidente a partir de 1703,
durante 24 años a sir Isaac
Newton.

Procedencia
imagen:
Los
matemáticos y su Historia.
www.mat.usach.cl/histmat/
html/desc.html
Descartes, fundador de la
Geometría Analítica y considerado también fundador de la filosofía
moderna, estudió y llegó a graduarse de Derecho para jamás ejercer como
jurista. El joven Descartes
de paso por Holanda, enrolado en el ejército, conoce accidentalmente,
frente a un cartel que presentaba un problema geométrico, al notable
matemático Isaac Beeckman.
Cuatro meses después
informó a su amigo Beeckman,
convertido luego en su mentor,
el descubrimiento de una nueva manera de estudiar la geometría.

Los matemáticos y su Historia. www.mat.usach.cl/histmat
/html/pasc.html
Pascal, veinte años después del invento de la regla de cálculo por Oughtred, inaugura el camino de las invenciones de las máquinas calculadoras. Su máquina resultó un fracaso comercial. Casi al finalizar el siglo XVII Leibniz diseña una máquina superior, pero aún habría que esperar un par de siglos para que se inventara la calculadora comercial electrónica.

The Galileo Project
Web Site
http://galileo.rice.edu/
La inmensa figura de Galilei tal vez pueda
resumirse para todos los tiempos por su célebre frase: " E pour
si muove! "símbolo de la desesperada impotencia ante la ciega
intolerancia de la Inquisición. Tenía 69 años cuando fue obligado a
abjurar de su obra y se le impusiera la pena de cadena perpetua (condena
que fuera conmutada por el arresto domiciliario) pero sus ideas, su
pensamiento creativo, no pudieron ser encerradas y aún publica en
1638 su última obra que resumiría los resultados sobre el movimiento y
los principios de la Mecánica. Cuando en la primavera de
1 642 muere nacería su mejor heredero:
Isaac Newton.

Procedencia
imagen:
Los
matemáticos y su Historia.
www.mat.usach.cl/histmat/
html/torr.html
Discípulo de Galilei, fundador de la Academia de Cimento en la Florencia del siglo XVII, Evangelista Torricelli (1608 – 1647) inventó el barómetro de mercurio. Con este instrumento se realizaron los experimentos que echaron por tierra la noción aristotélica vigente durante más de 2 000 años sobre el horror de la naturaleza al vacío. Al liberar a la ciencia del falso principio del “horror vacui” se estimularon las tentativas por producir una bomba de vacío.
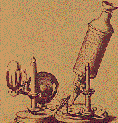
Robert Hooke (1635 – 1702, discípulo de
Boyle, contribuyó a la construcción de la primera bomba de vacío.
Su extraordinaria capacidad inventiva lo
hacen el fundador de la
meteorología científica, pues ideó los instrumentos usados para
registrar los cambios de las condiciones del tiempo y perfeccionó los métodos
para registrar sistemáticamente la información obtenida. En la lista de
instrumentos que inventó figuran el barómetro de cuadrante, un termómetro
de alcohol, un cronómetro mejorado, el primer higrómetro, un anemómetro
y un “reloj” para registrar automáticamente las lecturas de sus
diversos instrumentos meteorológicos. La supremacía sobre los mares, que
conservaría Inglaterra en las generaciones futuras, debió mucho al genio
inventivo de Hooke.
Sin duda, fue Hooke
el mecánico más notable de su época.

Procedencia
imagen:Los matemáticos y su
Historia.
www.mat.usach.cl/
En medio de la epidemia de la peste de 1665 que conduce a la clausura a la Universidad de Cambridge, el joven Newton de 23 años se encuentra por vez primera explicándose si no sería la misma la fuerza responsable de la caída de la manzana y la que obliga a la luna a girar alrededor de nuestra planeta.
El genio de Newton fue sin embargo una
personalidad inestable que mostró un enfermizo recelo a la crítica que
podrían recibir sus trabajos, motivo por el cual se retrasaba en publicar
sus resultados. Ya con 45 años desde su cátedra universitaria se opuso a
los designios del Rey Jacobo II de Inglaterra por convertir Cambridge en
una institución católica. Esta posición le brindó relaciones con los
dirigentes del régimen que sucedió a la Revolución Gloriosa de 1688, y
ocupó
durante los últimos 24 años de su vida la presidencia de la Royal Society.

Procedencia
imagen: Los matemáticos y su Historia.
www.mat.usach.cl/histmat/
html/leib.html
La construcción del cálculo infinitesimal
fue desarrollado casi simultáneamente por Leibniz y Newton hacia fines
del siglo XVII. En rigor, se reconoce que el sistema de Leibniz fue
publicado tres años antes que el propuesto por Newton, y la notación
adoptada universalmente fue la propuesta por el primero. Una página de
lucha por la prioridad y la gloria
se afirma que fue librada por Newton desde la posición que ostentaba en la Royal Society contra Leibniz.

Imagen:
www.homeoint.org/
morrell/articles/esoteric.htm
La Universidad de Padua desde el siglo XVI mostraba al mundo los avances que en el campo de la Medicina se venían gestando. Hacia allá se dirigió un joven médico inglés, egresado de Cambridge, obteniendo su título de doctor en 1602. Harvey en las próximas décadas demostraría que la función del corazón en el cuerpo humano es bombear la sangre a través de un torrente circulatorio que cumple una trayectoria circular. Se abría paso una Revolución en la Fisiología que se apartaba de los designios sobrenaturales atribuidos a los procesos vitales y en particular al corazón.

Un personaje que es para muchos el más auténtico protagonista del período de transición de la alquimia hacia la química, el médico, y químico-físico flamenco Johannes Baptiste van Helmont (1577 –1644) también archiva el mérito de ser considerado el padre de la química pneumática. Se destaca en la vida de van Helmont su apasionada defensa de que el estudio de la naturaleza debía conducirse por los naturalistas y no por los sacerdotes así como su tesis de que las sagradas reliquias no constituían fuentes de cura para las enfermedades. La célebre Universidad de Lovaina (fundada en 1425) donde recibió su enciclopédica formación consideró sus ideas como herejía y presentó la correspondiente acusación ante la Santa Inquisición. Condenado a tres años de prisión, luego de ser liberado sufre un régimen de arresto domiciliario y la prohibición de publicar sus trabajos sin previa autorización de la Iglesia.

http://archives04.free.fr/actu.htm
La revocación en 1685 del Edicto de Dantes que otorgaba la libertad religiosa parcial a los hugonotes (protestantes franceses), deparó un destino semejante a dos de los más célebres boticarios, precursores de la toxicología, y fundadores de la enseñanza de la química. Maestro y discípulo, Moyse Charas (1619-1698) y Nicolás Lemery (1645-1715) conocieron ambos de la privación de sus derechos profesionales, de la confiscación de sus bienes y del obligado destierro a Inglaterra. Su renuncia a la fe y “conversión” forzosa al catolicismo le permitieron la restitución de su posición social en el país que los vio nacer, la gran Francia. A más de un siglo de la noche de San Bartolomé la intolerancia religiosa volvía a aparecer en el escenario del viejo continente.

Imagen:
Los matemáticos y su Historia.www.mat.usach.cl/
histmat/html/boyl.html
R. Boyle, el primero en suprimir el prefijo al- en su obra "El químico escéptico", no solo propone un cambio ortográfico, sino abre las puertas a una nueva concepción del elemento químico. A partir de él, los elementos no resultan deducidos del razonamiento especulativo, sino del criterio experimental de carácter primario en el sentido de no admitir una ulterior descomposición. El término elemento, en este contexto, tiene un significado derivado de la práctica y un sentido de provisionalidad que no sería superado hasta el siglo XX cuando se descubriera la naturaleza íntima de los elementos químicos..
La Europa que sirve de escenario al despegue de las ciencias y más particularmente a la Revolución de la Física en la Inglaterra de Newton, conformó un complejo panorama político, económico y social.
Domina el acontecer político de la primera mitad del siglo, la guerra de los 30 años, (1618 – 1648) resultado de choques de intereses religiosos, políticos y económicos. A partir de la paz de Westfalia, Europa se convierte en un mosaico de estados nacionales que representan el fin del poder del Imperio y del Papado. El Sacro Imperio Romano Germánico sale debilitado y fragmentado de la Guerra, e Italia se retarda en su proceso de integración nacional. A la secularización del estado correspondió una secularización del pensamiento que impulsó el progreso de las ideas científicas.
Hacia la segunda mitad se destacan los desarrollos de dos modelos políticos:
· El esplendor de la monarquía absoluta de Luis XIV (1643-1715) que cristaliza el liderazgo francés en la época.
· El agitado paisaje de las sociedad inglesa con la guerra civil (1642) que conduce a la instauración y vida de la República de Cromwell (1649-1660), la posterior restauración de los Estuardos, y finalmente la abdicación de Jacobo II (1660 –1688) mediante la Revolución pacífica de 1688. Esta revolución se considera el hito histórico que inaugura el dominio inglés de los mares, del comercio y de la Revolución industrial.
En lo económico se producen zigzageos pero la tendencia expresa un incremento del comercio colonial reflejado en la constitución de las grandes compañías de la Indias en las tres potencias que emergen como líderes, Holanda, Inglaterra y Francia. Aparecen las instituciones que prefiguran el naciente capitalismo como la Bolsa de Amberes y la Banca nacional. El transito de la producción artesanal, doméstica, a la manufactura se traduce en la creación de instalaciones, se incuban novedosas técnicas y proliferan las profesiones que gestan las propias instituciones de nuevo tipo.
Es hacia mediados de este siglo que se crean, en los grandes polos de Europa, las primeras sociedades científicas. En 1662 abre sus puertas la famosa sociedad londinense “Royal Society”, cuya presidencia ocupará décadas más tarde el insigne Isaac Newton; poco después, en la próspera Florencia del Ducado de Toscana, comienza sus actividades la Academia de Cimento, actuando como su fundador el célebre físico Evangelista Torricelli (1608 – 1647); en 1666 el ministro de Economía y mecenas del arte y de las ciencias francesas Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683) inaugura la Academia de Ciencias de París, y cierra el período la fundación de la Academia de Ciencias berlinesa, bajo la inspiración del pionero del cálculo, el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716).
La
fijación en la memoria escrita de las prioridades en los descubrimientos,
los informes presentados en las recién inauguradas Academias, el afán de
alimentar el debate que ofreciera la necesaria luz en los temas
investigados, constituyeron fuerzas motrices para
insertar en la matriz del tiempo la publicación de las revistas
científicas periódicas. El nacimiento de tales revistas tuvo como
escenario histórico el Londres de la Royal Society y el París de la
Academié, en fecha de 1665, portando como título “Journal des
Scavans” y “Philosophical Transactions”. La última llega hasta hoy
como publicación de la Royal Society en dos series. La serie A dedicada a
problemas de las ciencias matemáticas, físicas y de las ingenierías y
la serie B a los problemas de las ciencias biológicas.
La
aparición de grandes obras filosóficas en el siglo XVII,
repercuten en el camino que toman las Ciencias Naturales. En este
marco es necesario destacar la obra del filósofo inglés Francis Bacon
(1561 - 1626). F. Bacon reclamaba para el trabajo científico la
aplicación del método inductivo de investigación en lugar del viejo método
deductivo en que se basaba la escolástica. El procedimiento fundamental
para conducir la investigación propuesto por Bacon lo constituía el
experimento organizado y planificado. Sus ideas tuvieron una amplia
repercusión, primero en Inglaterra y luego en otros países.
La etapa de naciente formación en las Ciencias tal vez explique la inclinación abarcadora de los científicos de la época. Los grandes matemáticos incursionan con frecuencia en el campo filosófico, se esfuerzan por explicar los fenómenos en su totalidad, e intentan construir los instrumentos matemáticos requeridos para la formalización de los experimentos en el campo de la Mecánica. Aparecen también en este siglo, los primeros inventos modernos de sistemas mecánicos para efectuar cálculos aritméticos.
La monumental obra de René Descartes (1596 - 1650) nos lega la creación de la Geometría Analítica. Descartes introduce la noción de plano cartesiano y combina el Álgebra y la Geometría de manera que a partir de sus trabajos los problemas geométricos podían resolverse algebraicamente y las ecuaciones algebraicas podían ilustrarse geométricamente. Se asiste así a una de las bases del cálculo moderno.
En 1614 el matemático escocés John Neper (1550-1617), publicó sus tablas de logaritmos, que fueron muy utilizadas durante los siglos siguientes. Neper fue uno de los primeros en utilizar la moderna notación decimal para expresar fracciones decimales de una forma sistemática. También inventó sistemas mecánicos para realizar cálculos aritméticos. Fue seguidor del movimiento de la Reforma en Escocia y años más tarde tomó parte activa en los asuntos políticos promovidos por los protestantes.
Tanto la regla recta como la regla de cálculo circular, menos utilizada, fueron inventadas en 1622 por el matemático inglés William Oughtred. Poco después del descubrimiento de los logaritmos, Oughtred descubrió que al disponer dos reglas juntas con las escalas logarítmicas impresas, y deslizar una regla sobre la otra podían efectuarse cálculos mecánicamente por medio de logaritmos. La regla de cálculo fue perfeccionada por Gunter en 1671.
El matemático Blaise Pascal (1623-1662), inventó en 1642 una máquina calculadora que podía sumar y restar, disponía de ruedas dentadas, cada una marcada del uno al diez en su borde. Por ser muy costosa la máquina fue un fracaso comercial. Doce años más tarde, junto con Pierre de Fermat (1601-1665), formuló la teoría matemática de la probabilidad, que ha llegado a ser de gran importancia en estadísticas matemáticas y sociales, así como un elemento fundamental en los cálculos de la Física Teórica moderna. Pascal no solo fue uno de los más eminentes matemáticos y físicos de su época sino que es considerado uno de los grandes escritores místicos de la literatura cristiana.
Se narra que Jacques (Jacob) Bernoulli (1654-1705), representante de una familia de eminentes científicos suizos que cubrieron dos siglos, en una disputa matemática con su hermano Johann (Jean), inventó el cálculo de las variaciones. También trabajó en la teoría de la Probabilidad, la Distribución, la Ecuación Diferencial y los números, de Bernoulli.
En el año de 1669 Isaac Newton desarrolló el Cálculo Diferencial o método de las fluxiones y lo relaciona con el Cálculo Integral, como una herramienta matemática necesaria para armonizar sus teorías en el campo de la Física. También se atribuye el desarrollo de esta disciplina al matemático alemán Leibniz (1646 - 1716). Con el Cálculo se inicia la alta Matemática y se parte en dos la historia de esta Ciencia.
Pero a Leibniz se deben también importantes aportaciones en el campo de las invenciones prácticas tales como el diseño de una máquina superior a la de Pascal que multiplicaba por repetición automática de la suma y dividía por repetición de la resta, y la invención de una máquina para el cálculo de tablas trigonométricas. Leibniz, redescubre el sistema de numeración binario ideado por los chinos 3000 a.C., que posteriormente sería fundamental en el campo de la Informática.
La Historia reconoce que es la Física, la Ciencia que en todo este período impulsa el desarrollo de la formalización matemática para describir las leyes de los objetos que estudia, en particular el movimiento de los cuerpos bajo un enfoque dinámico. No es casual que como veremos a continuación el nacimiento del Cálculo Diferencial estuviera vinculado con necesidades del propio crecimiento de las Ciencias Físicas.
Es también a partir del siglo XVII que se introduce sólidamente en las prácticas de las investigaciones el método experimental, con el cual se conducen una serie de grandes descubrimientos.
Esta nueva etapa es iniciada por Galileo Galilei (1564 – 1642) quien funda con un enfoque científico, criticando las ideas aristotélicas sobre el movimiento, lo que hoy todos reconocen como una parte integrante de la Física: la Mecánica.
No
solo fue Galilei el padre de la Mecánica también su obra aparece
relacionada con el nacimiento de la Termodinámica. La hipótesis de
que el calor está asociado al movimiento interno de las partículas
diminutas constituyentes de los cuerpos nos viene del filósofo inglés
Francis Bacon (1561 – 1626), que arriba a la misma basándose en la
observación común de que el martilleo sobre una lámina de metal produce
su calentamiento. Otra suposición engendrada a principios de siglo (1613)
era defendida por Galilei al considerar el calor como una materia
extraordinaria capaz de entrar y salir de todo cuerpo. Lo más original de
sus ideas sobre el calor fue la predicción de que el calor (entendido
como sustancia, cuerpo o fluido termógeno) no se produce ni se elimina,
solo se redistribuye entre los cuerpos. Anteriormente Galilei había
inventado el termoscopio (1592), instrumento simple e inexacto pero con el
cual había dado nacimiento a la termometría y por consiguiente a la
termodinámica. Fueron precisamente sus discípulos, los académicos
florentinos los que convierten el instrumento de Galileo en el termómetro
de líquido llenado al principio con agua, luego con alcohol y por fin, ya
en el siguiente siglo con mercurio. Ellos descubrieron que la lectura dada
por un termómetro para la temperatura de mezclas de agua y hielo es
siempre la misma. La práctica demostraba que existían estados con
temperaturas constantes, pero el desarrollo de una escala termométrica
debió esperar por los trabajos del discípulo del gran químico holandés
Hermann Boerhaave, el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit
(1686-1736) en las primeras décadas del XVIII.
En sus investigaciones, Galilei introdujo el caso particular del movimiento rectilíneo uniforme y los casos de la caída libre y el lanzamiento de proyectiles, estableciendo las formas de aceleración y de movimiento combinado. Esto le permitió establecer el isocronismo de los péndulos.
Galilei fue el primero en introducir el método matemático – experimental en las Ciencias Físicas. No solo desarrolla el tratamiento matemático del movimiento acelerado de los cuerpos en la caída libre, sino que diseñó sus famosos experimentos de cuerpos deslizándose por planos inclinados para comprobar sus resultados matemáticos y además para obviar la dificultad que para la época significa la medición de pequeños intervalos de tiempo. Al estudiar el lanzamiento de proyectiles pudo desarrollar las ideas sobre la inercia. También pudo enunciar su famoso principio de relatividad del movimiento, relacionado con la imposibilidad de distinguir si un cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme con experimentos realizados desde el propio cuerpo. Más tarde, con los trabajos de Newton se confirmaron y perfilaron estas ideas sobre el principio de relatividad galileano y solo con los trabajos de Einstein, en la Teoría de la Relatividad, se comprendió que este principio es limitado al caso de las pequeñas velocidades de los cuerpos.
Aunque no vinculó sus estudios de la mecánica de los cuerpos en la Tierra con sus ideas sobre el movimiento de los cuerpos celestes, Galilei contribuyó al origen y desarrollo de la Astronomía Telescópica.
En 1609, Galileo construyó un pequeño telescopio de refracción, lo dirigió hacia el cielo y descubrió las fases de Venus, lo que indicaba que este planeta gira alrededor del Sol. También descubrió que giran alrededor de Júpiter cuatro satélites. Convencido de que al menos algunos cuerpos no giraban alrededor de la Tierra, comenzó a pronunciarse y a escribir a favor del sistema de Copérnico. Sus intentos de difundir este sistema le llevaron ante un tribunal eclesiástico. Ante este tribunal, en 1633, se vio obligado a renegar de sus creencias y de sus obras, pero sus ideas no pudieron ser borradas.
Las ideas desarrolladas por Copérnico y Galilei fueron las premisas científicas básicas con las que contó Isaac Newton (1642 – 1727) para su trabajo de axiomátización de la Mecánica en su famosos “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” publicados en 1687. En esta obra, dividida en tres libros, Newton hace una exposición detallada de la Mecánica.
En particular, en el primer libro “El movimiento de los cuerpos” estudia los casos de las llamadas fuerzas centrales del tipo de dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia, y la ley de las áreas, enunciada por Kepler, que le permitió establecer su Teoría de la Gravitación Universal y que llevó a las ideas sobre las propiedades inerciales y gravitacionales de los cuerpos medidas a través de las masas.
Para Newton la gravitación aparecía como acción a distancia y aunque contrario a esta concepción la admitió al considerarla como una consecuencia experimental, resultante de la observación. La idea sobre los campos físicos, ejemplo de los cuales es el campo gravitatorio, y de su carácter objetivo, no había sido aún desarrollada.
En este primer libro también se trata el caso de los movimientos ascendentes y descendentes de los cuerpos y la teoría sobre el movimiento pendular. Concluye el libro con el estudio del movimiento de los cuerpos pequeños y con la explicación de las leyes de la reflexión y refracción de la luz considerando el rayo luminoso como un haz de pequeñas partículas.
En el segundo libro “Movimiento de los cuerpos en medios resistentes” analiza el caso de las fuerzas viscosas dependientes funcionalmente de varias formas con la rapidez del movimiento de los cuerpos en dichos medios. También incluye la Hidrostática y la Dinámica de los Fluidos, las ondas en medios elásticos y el estudio de los vórtices en fluidos.
Por último, y no por eso menos importante, en el tercer libro “El sistema del mundo” presenta sus cuatro reglas para el “razonamiento filosófico” que son:
1. “No se deben admitir otras causas que las necesarias para explicar los fenómenos.”
2. “Los efectos del mismo género deben siempre ser atribuidos, en la medida que sea posible, a la misma causa.”
3. “Las cualidades de los cuerpos que no sean susceptibles de aumento ni disminución y que pertenecen a todos los cuerpos sobre los que se pueden hacer experimentos, deben ser miradas como pertenecientes a todos los cuerpos en general.”
4. "En la filosofía experimental, las proposiciones sacadas por inducción de los fenómenos deben ser miradas, a pesar de las hipótesis contrarias, como exactas o aproximadamente verdaderas, hasta que algunos otros fenómenos las confirmen enteramente o hagan ver que están sujetas a excepciones.”
Estas reglas tienen un incalculable valor epistemológico para la Física. Las dos primeras están relacionadas con el método de la modelación, por el cual se ha desarrollado la Física en lo que pudiéramos llamar su segunda gran etapa, y que consiste en esencia en la acumulación de datos de la observación de un conjunto de fenómenos y extrayendo lo esencial de ellos, proponer un modelo físico – matemático de esos fenómenos y de los sistemas donde ellos se producen y luego pasar al experimento, diseñado al efecto, para comprobar la validez del modelo.
Estas dos primeras reglas expresan el pensamiento newtoniano sobre la relación causa – efecto penetrado por el enfoque determinista emanado de su propia descripción de la Mecánica, pero sin dudas, y la Ciencia lo ha demostrado plenamente, son válidas estas ideas para los casos de los sistemas macroscópicos.
La tercera regla avanza un método para la generalización de las conclusiones científicas, lo que ha sido un poderoso instrumento en manos de la Ciencia. Sin embargo debe señalarse que este método, mal aplicado, puede llevar a errores de grandes proporciones. Tal es el caso de intentar aplicar o generalizar los resultados de la Mecánica Clásica al mundo de las micropartículas subatómicas.
Por último, la cuarta regla hace referencia a la objetividad del conocimiento si este es levantado sobre una sólida base experimental y a la vez permite la adecuada combinación entre el carácter absoluto de ese conocimiento en un momento histórico determinado y su carácter relativo en el decursar del tiempo, fertilizando la idea de lo que más tarde se conoció como el Principio de Correspondencia, que invalida la concepción del relativismo a ultranza. Además, y de nuevo sobre el método de la modelación, establece el criterio de mantenimiento de un determinado modelo, al tener que ser perfilado con cada resultado experimental.
En la obra de Newton se destaca haber erigido la Mecánica sobre la base de tres leyes básicas, capaces de resolver todos los casos de movimientos de cuerpos (macroscópicos) referidos a un sistema inercial de referencia. Estas leyes resumen en sí los resultados de cientos de experimentos y permiten la predicción de nuevos casos. Para tener una idea del grado de validez de este núcleo teórico, para el caso macroscópico de bajas velocidades, bastará con saber que el diseño, control y corrección de las órbitas de los satélites terrestres y las naves cósmicas que el hombre utiliza en la actualidad, son realizados enteramente con arreglo a las predicciones de estas tres leyes.
La principal crítica a las ideas newtonianas se relaciona con su concepción del espacio y el tiempo como receptáculos vacíos en los cuales se mueven los cuerpos. Pero se necesitaron 218 años para que Einstein pusiera en la palestra sus ideas sobre el carácter relativo de estas formas de existencia de la materia con su Teoría de la Relatividad Especial y luego con la Teoría General de la Relatividad que le permitiría actualizar las concepciones sobre la gravitación universal.
No dejan de tener interés las ideas de Newton acerca de la naturaleza de la luz. Su explicación de las leyes de la reflexión y refracción de la luz considerando el haz luminoso como un haz de pequeñas partículas, encontró la contraposición de otros investigadores entre los que se destacó el físico holandés Christiaan Huygens (1629-1695) principal autor de la teoría ondulatoria de la luz. Al concebir la luz como ondas mecánicas, explica diferentes fenómenos ópticos entre los que se incluye la polarización de la luz descubierta por él. Otros desarrollos del período en el campo de la Óptica fueron el descubrimiento de la ley de la refracción por Descartes y la formulación del principio de Fermat en la Óptica Geométrica.
En otro extremo de la cuerda, en el ámbito de la Biología, los métodos cuantitativos y experimentales de la Mecánica no dejarían de tener una notable resonancia. No sorprende que fueran Padua y Bolonia los escenarios desde donde se iniciara este movimiento como tampoco que fuera la Medicina la disciplina escogida por la historia para producir esta nueva orientación.
Fue
Santoro Santorio (1561-1635), quien sometido a la influencia de sus
contemporáneos el célebre anatomista y cirujano Girolamo Fabrici (1533
– 1619) y el mismísimo padre de la nueva mecánica el pisano Galileo
Galilei, introduce
en la práctica médica instrumentos de medición tales como la primera
versión del medidor del pulso (pulsilogium) sobre la base de la longitud
del péndulo que se hacia isocrónico con las pulsaciones cardíacas, o
versiones apropiadas del termoscopio galileano para la medición de la
temperatura de la temperatura de los pacientes en la mano, la boca o en el
aire exhalado de la respiración. Todavía fue más lejos Santorio y midió
el peso de los alimentos ingeridos y de los excrementos para así
determinar lo que llamó la transpiración insensible, las pérdidas no
perceptibles.
Desde
el siglo XVI, la Universidad de Padua representaba uno de los centros
promotores de la revolución anatómica que venía gestándose. A la
altura de fines de este siglo había pasado por la cátedra de anatomía
de este centro el belga Andrés Vesalio (1514-1564), cuyo tratado “Siete
libros sobre la estructura del cuerpo humano”, se considera obra
fundacional de la anatomía moderna, Realdo Colombo (1516-1559), uno
de los primeros en describir la circulación pulmonar, Gabriel Falopio
(1523-1562), célebre por sus descripciones del aparato genital femenino
interno y por último Fabrici, considerado padre de la embriología científica
y de cuyas observaciones de las venas emerge la obra “De venarum
ostiolis” (1603) con representaciones sistemáticas y precisas sobre las
válvulas venosas.
Un año antes de la publicación de la obra de Fabrici se doctoraba en Padua, luego de cinco años de estudios, un joven médico inglés, graduado en Cambridge, de nombre William Harvey (1578-1657). En 1617, en las conferencias brindadas en el Colegio Médico de Londres, Harvey ya anuncia las evidencias que tiene sobre la circulación sanguínea en el hombre, pero no es hasta 1628 que publica “De motus cordis” en la cual concluye que tanto en el hombre como en los animales la sangre es mantenida en un circuito con un tipo de movimiento circular incesante, y que ésta es una actividad o función del corazón que lleva a cabo por medio de su pulsación, y que en suma constituye la única razón para ese movimiento pulsátil del corazón.
Con
Harvey comienza la revolución en la fisiología, que encuentra nítida
expresión en los estudios del fisiólogo italiano Marcello Malphigi
(1628-1694). Malpighi introduce el microscopio de Hooke para realizar
observaciones de los tejidos y ello le permite, al tiempo que inaugura la
anatomía microscópica, descubrir la red de capilares pulmonares que
conectan las venas con las arterias, y que vienen a explicar el vacío
dejado por Harvey en la explicación del ciclo circulatorio. No es
Malpighi un representante aislado de los cambios generados por la matriz
de la época, a partir de ahora los planteamientos y soluciones de los
problemas de esta disciplina se apoyan cada vez más en los logros de la
mecánica, de la física y de la química apartándose de explicaciones
basadas en tendencias esenciales o en designios sobrenaturales.
En
el terreno de la Química el siglo XVII marca el inicio de la introducción
de la balanza para estudiar las transformaciones químicas, el renacer de
un atomismo hipotético, un cambio en el centro de interés del tipo de
sustancias objeto de estudio desde los minerales y metales hacia los
vapores o espíritus, el nacimiento de instituciones dónde se enseñaban
elementos de Química y en consecuencia la aparición de los primeros
textos clásicos que pretendieron sistematizar los conocimientos teóricos
y prácticos sobre esta disciplina. En la región fronteriza entre la física
y la química se van dando los primeros pasos hacia una comprensión de la
naturaleza del calor y la máxima copernicana de “medir todo lo que es
mesurable y pretender hacer mesurable lo que por ahora no lo es” va
penetrando el pensamiento y la acción de los que investigan en este
campo. Es por supuesto esta centuria todavía escenario histórico para la
coexistencia de la alquimia, la iatroquímica y acaso los primeros pasos
balbuceantes de una química para la industria.
El propio Descartes fundador de la Geometría Analítica,
hace renacer la atomística antigua. De manera hipotética Descartes
planteó la singular idea de que las propiedades de las sustancias dependían
de la forma que adoptaban sus
partículas constituyentes. Así el agua debía presentar como corpúsculos
elementales partículas largas, lisas y resbaladizas;
partículas puntiagudas debían formar las sales; pesadas y
redondas debían ser las del mercurio. Puede considerarse a Descartes el
iniciador de la Estereoquímica o Química Espacial, pero sus ideas no
podrían tener un ulterior desarrollo en esta época. Debía antes
desarrollarse la Mecánica de Newton, para que Dalton, a inicios del XIX,
pudiera atribuir a la masa, la propiedad fundamental de los átomos.
Pionero
de los virajes de este período es el médico flamenco J.B. Van Helmont
(1577 –1644). Si un alquimista al observar la deposición de una capa de
cobre sobre un clavo introducido en una solución de azul de vitriolo,
creería ver la transmutación del hierro en cobre, Van Helmont estudia la
disolución de los metales en los tres ácidos minerales fuertes y la
recuperación de los metales de estas disoluciones. Otro
mérito que con justeza archiva Van Helmont es ser considerado como el
padre de la química pneumática. Supo enfrascarse antes que cualquier
otro en la penosa tarea de atrapar las sustancias escurridizas que
se escapan en numerosas transformaciones a las cuales bautizó con el término
de gases, derivado del griego “chaos”. Y esto ocurrió antes de que el
botánico y químico inglés Stephen Hales
(1677-1761) hiciera a principios del XVIII esa contribución
esencial para el estudio de la química de los gases que fuera la invención
de la cuba neumática para recoger los gases poco solubles en agua. Su
concepción de los gases como “chaos” o como espíritus indomables
emerge de sus numerosos estudios sobre diferentes transformaciones que
conducidas en recipientes cerrados al liberar productos gaseosos dan lugar
a violentas explosiones. Examínese el listado de reacciones investigadas
por van Helmont: la carbonización de la materia orgánica, la fermentación,
la acción de los ácidos sobre carbonatos y
metales, la quema del azufre y se comprenderá que tenía presente
“espíritus devastadores”, como el dióxido de carbono (al cual
identificó y nombró como gas silvestre), el hidrógeno, el metano y óxidos
de nitrógeno y de azufre.
Una
tendencia observada durante el siglo XVII, relacionada con el desarrollo
de la manufactura, centraba su interés en mejorar los procedimientos para
obtener sustancias de aplicación práctica como los salitres, ácidos,
bases y colorantes. Para cumplir estos propósitos se necesitó
perfeccionar los útiles, y en particular los medios de calentamiento,
hornos y equipos que aumentaron el arsenal de los laboratorios de la época.
En esta dirección se destacaron los alemanes entre los que sobresale
Johann Rudolph Glauber (1604 – 1668).
Glauber
publicó en Holanda, hacia la mitad del siglo, su obra “Furni Novi
Philosophici” con la descripción de sistemas y procesos aplicados en
hornos, y más tarde en Alemania “Pharmacopea Spagyruca”
destinado a la producción de productos iatroquímicos, entre los cuales
figura un compuesto que exhibía una
fuerte acción laxativa. El sulfato de sodio, conocido en la Farmacopea
como sal de Glauber, llega hasta nuestros días.
La
expansión de los conocimientos en el ámbito de la Química y la
importancia que en la práctica se derivan de este dominio vienen a
explicar la emergencia de la enseñanza de esta materia ya en las primeras
décadas de esta centuria.
Sin
desconocer los antecedentes ya mencionados, fueron los trabajos del químico
irlandés Robert Boyle (1627 – 1691) los que marcaron una nueva
pauta.
Quizás
la más conocida contribución de Boyle a la química – física,
fue la llamada ley de Boyle – Mariotte, descubierta de manera
independiente y hacia la misma fecha por el físico francés Edme Mariotte
(1620-1684), la ley de compresibilidad de los gases que establece que el
volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada
cuando la temperatura es mantenida constante. Este resultado es publicado
por Boyle en 1662 en la segunda edición de su obra “Elasticidad y peso
del aire”
En el campo de las transformaciones químicas:
-
Investiga la reacción de calcinación de los metales demostrando el aumento en peso del producto (cal) que explica admitiendo la adhesión de partículas de fuego ponderable.
-
Hacia la mitad del siglo emprende el estudio de los ácidos y utiliza los primeros indicadores de la acidez mediante el empleo de extractos de plantas que alteran su color en dependencia de la acidez (los primeros indicadores) llegando a establecer las diferencias entre soluciones ácidas y alcalinas.
-
Corre el 1665 cuando demuestra empleando una bomba de vacio que una vela no arde en el vacio y los animales no pueden vivir sin el aire, lo que traducido al pensamiento teórico origina el criterio de que la respiracion y la combustion son dos fenómenos similares.
-
En la década de los setenta dedica sus últimas energías como investigador al estudio de las propiedades y los métodos de preparación del tercer no metal conocido hasta esa época, que había sido descubierto casualmente en 1669 por el último alquimista, Henning Brand (¿ – 169? ) calcinando los residuos de la destilación de la orina: el enigmático polvo luminiscente llamado fósforo. Los resultados de este trabajo los entregó en sobre lacrado en la Sociedad Real de Londres, de la cual fue fundador, con la encomienda de que fuera publicado sólo después de su muerte.
Boyle actúa como figura central del llamado grupo de Oxford integrado además por el conocido como físico, pero también con aportaciones notables en el campo de la química y de la biología, el eminente científico Robert Hooke (1635-1703) y el médico y fisiologo inglés John Mayow (1641-1679). Los unía como objetivo común descifrar el papel del aire en fenómenos aparentemente distantes como la combustión de materias orgánicas, la oxidación de metales, y la respiración. En su obra “Origen de formas y características según la filosofía corpuscular” publicada en 1666, Boyle desarrolla el atomismo de sus predecesores y postula la existencia de partículas de materia primaria que se combinan de diversas maneras para formar lo que él llamó corpúsculos, de cuyo movimiento y estructura se derivaban todos los fenómenos observables. Hooke, compartía las ideas básicas de su mentor y en su obra “Micrographia”, publicada en 1665 consideraba el aire como una mezcla de partículas diferentes entra las cuales hay un tipo responsable de la combustión y otra clase que no se alteraba durante las reacciones químicas y daba cuenta de la elasticidad observada. Por su parte Mayow suma nuevas evidencias, perfeccionando las experiencias neumáticas de Boyle, de que el aire es una mezcla de componentes y que en la respiración al igual que en la combustión sólo participa una parte de él.
Johann Joachim Becher (1635-1682), médico alemán interesado en ámbitos tan distantes como la teología, la economía y la química, se inscribe en la tendencia de los químicos prácticos cuando en la década de los sesenta reclama haber inventado un termoscopio para regular automáticamente la temperatura de un horno, un método para convertir la hulla en coque y en estos estudios descubre el etileno. Posteriormente instala en Viena un laboratorio de Química para manufacturar pigmentos así como para hacer trabajos con lana, seda y vidrio; y en 1681, a poco de morir reclamó una patente sobre un proceso para extraer alquitrán de la hulla. Pero no son estos trabajos los que convierten a Becher en una referencia obligada sino su visión ampliada de los principios paracelsianos de que a todos los cuerpos se les puede atribuir propiedades encontradas en el agua, el aire o la tierra, consistente en advertir tres tipos de tierras, la vitrificable asociada a la naturaleza cristalina de algunas sustancias, la tierra mercurial que confiere la densidad y el brillo metálico, y por último la tierra grasa que le concede la combustibilidad. La tierra grasa según Becher se encontraba en elevada proporción en las plantas y materias vegetales y se evanecía durante la combustión de estos materiales orgánicos. Estas ideas abonaron el camino hacia la construcción por el médico y químico alemán Georg Ernst Stahl (1660-1734) de la llamada teoría del flogisto.
Stahl
influenciado a su vez por las ideas de la metalurgia extiende los
conceptos de Becher aplicándolos a los sistemas inorgánicos y
particularmente a los metales. En 1697 Stahl funda la revista de corta
vida y largo título, “Observationum chymico – physico-medicarum
curiosarum mensibus ...” desde dónde inicia la difusión de su visión
teórica sobre la combustión y la calcinación de los metales que
pondría su acento principal en las interpretaciones cualitativas dejando
a un lado la importancia de las mediciones cuantitativas y renovando la
idea de considerar el aire como receptáculo inerte, agente mediador de
cierta sustancia clave transferida de una sustancia a otra, en los
procesos, llamada flogisto.
No
son pocos los que asocian el nacimiento de esta teoría y su capacidad
para interpretar diferentes fenómenos químicos con el fin de un fecundo
período que se resume en las aportaciones de Boyle y el grupo de Oxford.
Lo cierto es que en el balance del XVII hay que reconocer que Boyle
demolió el sistema teórico alquimista,
la ideas sobre las afinidades comenzaron a abrirse paso, creció el
conocimiento de las relaciones entre las sustancias, la práctica de los
químicos se vio enriquecida con la introducción de la balanza,
y el papel de los aires comenzó a ser reexaminado a la luz de su
participación en los importantes procesos de combustión y de
respiración. La continuación de esta historia en el ámbito de la
Química marca el inicio del próximo siglo.
Se ha repetido que Newton dedicó ingentes esfuerzos a ensayos de transmutación alquimista, justamente cuando tales ideas estaban en pleno decaimiento a fines de este siglo XVII. Pero en rigor histórico publicó un ensayo en 1700 "On the nature of acids" y dejó incompleta una teoría "de la fuerza química" que vino a conocerse un siglo después de su muerte, ambos privados del tinte alquimista y en plena correspondencia con su regla de oro para el razonamiento filosófico: "No se deben admitir otras causas que las necesarias para explicar los fenómenos".
Con
la Revolución Científica inaugurada por Newton se abría paso el
paradigma mecánico, que exigiría en este siglo, y propiciara en el
XVIII, el desarrollo de un nuevo instrumental matemático. Mientras, al
finalizar esta centuria, agoniza la Alquimia.
El
siglo XVIII sería testigo de un avance extraordinario de las Matemáticas;
el inicio de la expansión de nuevas áreas del
conocimiento físico, y en la Química nacía un proceso
revolucionario al debutar como ciencia asentada en el tratamiento
cuantitativo de los resultados experimentales.