En
ayuda del sistema defensivo del organismo: antibióticos
y vacunas.
La
Química del siglo XX
Rolando
Delgado Castillo
Las
enfermedades infecciosas han asediado al hombre desde tiempos remotos. Entre
ellas se encuentran el sarampión, la rubéola, la poliomielitis, la viruela y
la gripe. En la actualidad las tasas de incidencia de estas enfermedades, a
excepción de los países más pobres, han disminuido radicalmente. Esto ha sido
posible, entre otras razones, por el descubrimiento de los antibióticos y el
dominio de los mecanismos de inmunización.
El
siglo XIX nos deja los dos eslabones iniciales que anuncian el nacimiento de la
teoría inmunológica. En 1884 el investigador ruso Ilyá Mechnikov (1852 – 1916), director del Instituto Pasteur de París
desde 1904, desarrolla la teoría de la fagocitosis según la cual la especie
humana y otros animales superiores tienen distribuidos por todo el cuerpo unas células
especializadas que literalmente “ingieren” otras células o materia extraña
que representen peligros para el normal funcionamiento del organismo [1] .
Otra
aproximación a las nociones actuales sobre el sistema inmune fue propuesta por
el químico y bacteriólogo alemán, Paul Ehrlich (1854 – 1915) quien postula
una teoría de la inmunidad de la cadena lateral que reconoce la producción de
antitoxinas circulantes en determinados sitios de unión de la célula con la
toxina. Su visión sobre los procesos defensivos al nivel molecular revelan una
anticipación de varias décadas al abordaje de la estructura y mecanismo de
acción de las sustancias que fueron llamados anticuerpos{2]. Mechnikov y Ehrlich
recibieron el Premio Nóbel de Medicina y Fisiología en 1908.
En
1890, mientras trabajaban en el grupo del bacteriólogo alemán Robert Koch
(1843 – 1910) en Berlín, Emil Adolph von Behring (1854-1917) y el bacteriólogo
japonés Kitasato Shibasaburo (1852-1931) descubrieron que al inyectar el suero
sanguíneo de un animal afectado por el tétanos a otro, se genera inmunidad a
la enfermedad en el segundo. El suero del animal inmunizado puede inyectarse
seguidamente a otro, en el que desarrolla inmunidad a la misma enfermedad. Por
sugerencia de Behring, y a través de los trabajos de Ehrlich, este principio
fue aplicado al año siguiente para combatir la difteria infantil con
extraordinarios resultados[3] .
|

© The Nobel Foundation
|
Ehrlich nació en la Silesia polaca (según el trazado de las fronteras
después de la Conferencia de Potsdam) y recibió la primera formación en
la Universidad de Wroclaw. Sus primeros trabajos se orientaron a reconocer
la selectividad de las sustancias colorantes por células y tejidos específicos
y luego a evaluar sus posibles propiedades terapéuticas sobre microbios
patógenos. La
misión reiteradamente planteada ante los químicos desde la legendaria
Casa de la Sabiduría de Bagdad en el medioevo, pasando por Livabius
y Paracelsus en el Renacimiento europeo,
cristaliza con los trabajos fundacionales de Erlich
en el campo de la Quimioterapia. En el laboratorio donde se
gestó el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis contrajo la
enfermedad y se curó mediante la terapia de la tuberculina desarrollada
precisamente por Koch. A lo
largo de su vida lo acompañó una insuperable adicción al cigarro fuerte
que le provocó dos infartos y le llevó finalmente a la muerte.
|
Con
el trabajo conducido por Pasteur y las investigaciones del equipo de Ehrlich se
echaban los cimientos de la llamada inmunización activa, en la que se basan la
gran mayoría de las vacunas (inducción de la producción de anticuerpos
inoculando una forma atenuada del organismo infeccioso o su toxina), y la menos
utilizada, inmunización pasiva (administración de un suero que ya contiene
esos anticuerpos porque se obtiene de una persona que ha padecido la enfermedad
previamente).
En
apretadas líneas pretendemos recorrer los diferentes frentes que abrieron las
ciencias en su afán de ayudar al sistema defensivo que la naturaleza legó al
hombre para combatir por la vida e incluso corregir los defectos que podría
heredar contribuyendo erróneamente al desarrollo de enfermedades.
En
1901 Karl Landsteiner (1868 –
1943), graduado una década atrás de médico en la Universidad de Viena, y
especializado en las investigaciones bioquímicas al lado de fundadores de este
campo como Emil Fischer (1852 – 1919), realizaba un descubrimiento que lo
inmortalizaba: la sangre de los seres humanos debía clasificarse en grupos según
su respuesta a antígenos, y los resultados fatales que a menudo acompañaban a
la necesaria transfusión sanguínea se relacionaban precisamente con la
diferencia en el grupo del donante y el receptor. Para 1909 había establecido
los grupos hoy conocidos A, B, AB y O, y la transfusión se convertía en una técnica
segura. Landsteiner recibe en 1930 el Premio Nobel de Medicina y en 1939 es
titulado Profesor Emérito de la Universidad Rockefeller, donde trabaja desde
1922 hasta el último día de su vida en que lo sorprende un infarto con la
pipeta en la boca [4] .
Durante
la primera década del siglo van a ser estudiados las respuestas del sistema
inmune conocidas desde entonces como anafilaxia y alergia. En 1902 el doctor en
Ciencias y Medicina egresado de la Universidad de París, Charles Robert Richet
(1850 – 1935) describe la anafilaxia como una reacción general del organismo
ante el contacto con un sustancia tóxica con la que anteriormente ya había
reaccionado, demostrando que requiere la atención médica inmediata puesto que,
si no se controla, puede llevar a situaciones irreversibles, incluyendo la
muerte [5] .
|

histoirechimie.free.fr/
|
El
inicio de la práctica clínica de la inmunización se debe al químico
francés Louis Pasteur (1822
– 1895).
Fue Pasteur en 1885 el primero que utilizó la técnica de atenuar la
actividad de un virus y entonces aplicarlo para lograr la inmunización
frente a la infección natural. Para tal propósito empleó el virus
debilitado de la rabia con lo cual salvó la vida de un niño mordido por
un perro rabioso.
Otro
hallazgo científico trascendente de Pasteur consistió en el
descubrimiento de que ciertas bacterias saprofíticas eran capaces de
destruir gérmenes del carbunco. Era el primer antecedente que conocía la
humanidad sobre el desarrollo de sustancias químicas que resultaran
selectivamente tóxicas para la actividad vital de los microorganismos patógenos.
Pronto se inscribiría en el orden del día histórico las investigaciones
sobre los antibióticos [6] .
|
En
años sucesivos se van descubriendo diversas sustancias capaces de producir
reacciones anafilácticas. Entre ellas se encuentran determinados alimentos y fármacos.
En 1906, Clemens von
Pirquet (1874 – 1929), define la alergia como una respuesta exagerada de
nuestro organismo cuando entra en contacto con determinadas sustancias
provenientes del exterior, habitualmente inocuas para el organismo, a las que
llamó alérgenos. Pronto se
demostraría que estas reacciones se producen por la liberación rápida de unas
sustancias que se encuentran dentro de las células responsables de la respuesta
inmune [7] .
Para
1913, el fisiólogo británico Henry H. Dale (1875 – 1968), uno de los
pioneros en descubrir los mensajeros químicos de la neurotransmisión, propone
la teoría de la histamina, que responsabiliza a la beta-aminoetilimidazol, como
la sustancia liberada por los tejidos durante las reacciones alérgicas. La
liberación masiva de histamina tiene lugar fundamentalmente por una violenta
reacción antígeno-anticuerpo, como por ejemplo en el caso de una intolerancia
orgánica a cualquier sustancia o alimento, o tras la administración de una
vacuna, cuando el organismo ya está sensibilizado a ella. La brusca liberación
de histamina determina vasodilatación, hipotensión, laringo y broncoespasmo,
la sintomatogía del shock anafiláctico. Se sabe ahora que dicha sustancia
producida por el organismo (endógena) interviene en la respuesta alérgica
inmediata y es una reguladora importante de la secreción ácida por el estómago;
también se ha definido su participación como neurotransmisora en el sistema
nervioso central [8] .
Cuando
al finalizar la primera década del XX, Ehrlich retomaba el afán medieval
impulsado por Paracelsus (1493- 1541) de emplear compuestos arsenicales con
fines terapéuticos estaba inaugurando la época de la moderna quimioterapia. La
formulación numerada con el 606 y bautizada como Salvarsán mostró una probada
eficacia contra las espiroquetas, bacterias responsables de la sífilis. Poco
después, su formulación 914 mostraba una menor acción terapéutica pero era más
hidrosoluble y admitía una mejor administración. El Neosalvarsán fue el único
tratamiento eficaz contra la sífilis hasta la purificación de la penicilina en
la década de 1940. Ehrlich como tantos otros descubridores tuvo que batallar
contra la ciega oposición de elementos retrógrados que obstaculizaron la
comercialización de su producto.
|

© The Nobel
Foundation
|
A
fines de la década del 20,
Fleming
investigaba, bajo el paradigma de Pasteur, la manera de lograr el
ataque eficaz sobre bacterias patógenas. En su laboratorio del Hospital
St Mary de la Facultad de Medicina londinense hizo el trascendental
descubrimiento del arquetipo de los antibióticos: la penicilina. La
necesidad del trabajo interdisciplinario fue modestamente revelada por él
cuando al ser interrogado sobre la cristalización tardía de su
descubrimiento respondiera con modestia: “Yo no soy más que un bacteriólogo
y para extraer del moho una cantidad suficiente de penicilina era
necesario un químico y no lo teníamos en el Hospital”.
No hay respuesta para explicar porque no se contó entonces con el
financiamiento necesario para desarrollar el descubrimiento de Fleming y
hubo que esperar al triste escenario de la guerra
[9].
|
En
1928, Alexander Fleming (1901 – 1955) descubrió un hongo de la especie
Penicillium que inhibía el crecimiento de determinadas bacterias. Esta
trascendental observación no contó con el necesario soporte para estudiar su
posible aplicación clínica. Su descubrimiento es calificado de casual, pero
aquí también se cumple la sentencia de Pasteur de que la casualidad favorece a
las mentes preparadas. Fleming investigaba intensamente en los campos de la
quimioterapia y la inmunología y el moho que contaminó su cultivo bacteriano
no escapó a su estudio, fue puesto aunque tardíamente al servicio de la
humanidad.
Entretanto
en 1938 el agrónomo francés Rene Jules Dubos (1901- 1982), dedicado a la
microbiología en el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica,
descubre la gramicidina y la tirocidina, que se convierte en el primer antibiótico
comercial efectivo. En las
investigaciones conducidas sobre las sustancias antibacterianas producidas por
ciertos microorganismos del suelo descubre la enzima que produce la destrucción
de la cápsula de los pneumococos. Estos trabajos pioneros estimulan la
continuación de los trabajos de Fleming así como los nuevos estudios sobre las
sustancias antimicrobianas [10] .
No
fue hasta la Segunda Guerra Mundial, con su arsenal de heridos inundando las
salas de “infecciosos”, que se desempolvan los resultados de Fleming y
aparece el financiamiento que posibilita las investigaciones
dirigidas entonces por el investigador australiano Howard Florey (1898 – 1968)
y el químico alemán Ernst Chain (1906 – 1979) para lograr el aislamiento y
producción de la penicilina cristalina de poder antibiótico potenciado. En
1945 la Academia Nobel distinguió a Flemming, Florey y Chain con el Premio
Nobel de Medicina [11].
Se
dio entonces el nombre de penicilina a la mezcla de compuestos naturales que
presentado un núcleo estructural
común se diferencian por la naturaleza específica de un grupo lateral. Los
nombres químicos indican precisamente la identidad de este grupo:
bencilpenicilina, n-amilpenicilina, etc.
La
investigación siguiendo el método de Flemig-Dubos, condujo pronto a nuevos
antibióticos con probada eficacia contra la acción patógena de determinadas
bacterias. Así en 1943 Selman A. Waksman (1888 – 1957) bioquímico
estadounidense de origen ucraniano, aisló
de determinada cepa de la especie Streptomyces, la estreptomicina, antibiótico
eficaz contra flagelos de la humanidad como la tuberculosis, la meningitis y la
pulmonía.
|

|
Los
trabajos de Dubos en la década de los treinta constituyeron un aliento
para la culminación de las investigaciones de Fleming y las nuevas búsquedas
de sustancias antibacterianas. Dubos fue de los primeros en comprender la
importancia de forjar una conciencia universal sobre los problemas
medioambientales, y dedicó ingentes esfuerzos en esta dirección. Fue uno
de los organizadores de la 1era Conferencia Internacional sobre Medio
Ambiente celebrada en 1972 en Estocolmo y uno de los fundadores del
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Imagen:www.chemheritage.org/EducationalServices/pharm/antibiot/readings/dig.htm
|
En
los años siguientes aparecieron nuevas variedades a partir de cultivos de otros
microrganismos, entre los cuales se conocieron las tetraciclinas (cuyo análisis
no escapó al asedio del grupo del químico estadounidense Robert Burns Woodward
(1917 – 1979), quién dejó establecido en 1952 sus estructuras) y del
clorafenicol, ambos muy eficaces en el tratamiento de la fiebre tifoidea. La
excepcional productividad de la labor de Woodward se ilustra excelentemente por
su contribución al conocimiento y síntesis química de los antibióticos. Con
sólo 27 años deduce correctamente
la estructura beta-lactámica de las penicilinas que refuta la opinión
prevaleciente por entonces sobre la estructura del tipo oxazolina. En 1953
resuelve brillantemente el enigma estructural de la terramicina que constituyó
la solución al problema de su fabricación industrial.
Finalmente, en la década
de los sesenta Woodward dirige el equipo que en el Instituto Woodward fundado en Basilea,
Suiza, sintetiza el potente antibiótico conocido como cefalosporina C [12]. Las
cefalosporinas, emparentadas estructuralmente con las penicilinas y por tanto en
el mecanismo de acción bactericida, interfieren con la síntesis de la pared celular bacteriana provocando la
muerte de los bacilos Gram negativos con más eficacia que las penicilinas y
siendo igualmente eficaces frente a los cocos Gram positivos. A pesar de que
resultan más costosas que la penicilina se emplean con frecuencia por su amplio
margen de seguridad en el tratamiento de las meningitis y como profilaxis en
cirugía.
Otra
consecuencia derivada del empleo de los antibióticos no tan evidente es el
avance espectacular impulsado en el campo de la cirugía. Su empleo ha permitido
la realización de operaciones complejas y prolongadas sin un riesgo excesivo de
infección.
La
lucha de la ciencia contra las bacterias entraña un desafío permanente ya que
se ha podido comprobar que como mecanismo de defensa, las bacterias “han
aprendido” a producir determinados enzimas que transforman la sustancia activa
en un principio inactivo, desarrollando así una cierta resistencia al antibiótico.
Por este motivo las tetraciclinas se emplean cada vez menos al comprobarse la
aparición de cepas resistentes.
Otra
dirección en el campo de los agentes terapéuticos está representado por el
desarrollo de las sulfas. La sulfanilamida y sus derivados han demostrado su
eficacia contra las infecciones cócicas provocadas por estreptococos, gonococos
y neumococos. El inicio de estas aplicaciones, como rara vez puede advertirse,
se encuentra con precisión en 1934 cuando Gerhard Domagk (1895 – 1964)
demuestra que un colorante azoico poseía un efecto curativo cuando se inyectaba
en ratones infectados con estreptococos. Pronto quedó demostrado que en
realidad el colorante nombrado como prontosil, al desdoblarse producía la
sulfanilamida, verdadero responsable
del efecto antibacteriano [13].
|

|
La
década del 40 fue prolífica para Waksman y su equipo de la Universidad
Estatal Rutgers, logrando aislar más de diez nuevos antibióticos:
actinomicina (1940), clavacina, estreptotricina (1942), estreptomicina
(1943), griseina (1946), neomicin (1948), fradicina, candicidina,
candidina, y otros. Dos de estos, la estreptomicina y la neomicina, han
encontrado una amplia aplicación en el tratamiento de numerosas
enfermedades infecciosas que aquejan a los hombres, animales y plantas. En
particular la estreptomicina está incluida entre las diez patentes más
aplicadas en el mundo [14].
Imagen:
© The Nobel Foundation
|
En
los años que sucedieron al descubrimiento de Dogmak, en diferentes países se
sintetizaron miles de derivados de la sulfanilamida, estudiándose
exhaustivamente su poder antimicrobiano. La búsqueda de derivados menos tóxicos
y más potentes, como resultado de la introducción de determinados
sustituyentes en el grupo sulfonamida pautó el curso de ulteriores
investigaciones de las cuales surgen el sulfatiazol, las sulfadiazinas,
sulfametazina y sulfaguanidinas. Estos trabajos brindaron a la medicina y a la
cirugía de potentes armas en la lucha contra las bacterias patógenas. En 1939,
Dogmak recibió el Premio Nobel de Medicina por sus sobresalientes aportaciones
en el campo de la Quimioterapia.
En
la lucha contra la tuberculosis se produjeron el ácido paraaminosalicílico
(PAS) y la isocianida que revolucionaron los tratamientos frente a esta
enfermedad.
La
malaria fue y aún hoy continúa siendo en los países del Africa subsahariana y
en ciertas regiones del sudeste asiático, un terrible flagelo. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha estimado hacia fines del siglo una incidencia que
sobrepasa los 100 millones de enfermos crónicos con una tasa de mortalidad
anual del 1 %. Especialmente vulnerables resultan los niños que padecen de
desnutrición en las regiones tropicales del tercer mundo.
Sin
embargo ya en 1944 el equipo de Woodward había alcanzado la síntesis total de
la quinina. Este alcaloide representó la primera droga eficaz contra la
malaria. La quinina se destaca estructuralmente por la presencia de un ciclo
nitrogenado que fue mantenido en otros antimaláricos sintéticos desarrollados
posteriormente como la plasmoquinina y la mepacrina. La cloroquina, resultado de
la introducción de un átomo de cloro, ha visto potenciada la acción antimalárica.
Un nueva generación de quimioterapeúticos superior por su potencia y
tolerancia viene representada por el proguanil que si bien mantiene en su
estructura el cloro no presenta el ciclo nitrogenado típico.
Así,
desde mediados del siglo XX la introducción generalizada de los antibióticos
en la práctica médica ha cambiado de forma radical el cuadro de las
enfermedades que constituyen los principales padecimientos de la especie humana.
La incidencia de las enfermedades infecciosas como causa de muerte, a excepción
de los países más pobres, ha sido drásticamente disminuida, siendo
desplazadas del primer lugar que ocupaban antes del
descubrimiento y aplicación de los antibióticos.
|

© The Nobel Foundation
|
En
1929, el consorcio alemán IG Farbenindustrie abrió un Instituto de
Investigaciones sobre anatomía patológica y bacteriología en el
cual tres años después el Dr. Gerhard Domagk descubriría la acción
antibiótica de un colorante rojo, el prontosil. Sus investigaciones
demostraron que este colorante preservaba la vida de ratones de
laboratorio a los que se inoculaban dosis letales de estafilococos y
estreptococos hematolíticos. Antes de concluir sus estudios farmacológicos,
ante la desesperación de ver a su hija gravemente afectada por una
infección de estreptococos, le aplicó el medicamento y pudo así
salvarle la vida. Domagk no divulgó este resultado hasta que se
completaron los estudios clínicos y farmacológicos sobre el alcance de
estas sulfas.
|
Frente
a este cuadro contradictorio pero esperanzador, los avances han sido pocos en el
campo del tratamiento de las infecciones virales. Una dirección prometedora que
está siendo intensamente investigada es la producción y el empleo de las
sustancias llamadas interferones.
El
descubrimiento de una proteína que manifestaba propiedad antiviral data de
1957. El
nombre de interferón fue acuñado porque ellos interfieren en la
replicación del material genético en las células extrañas. La
continuación de estas investigaciones demostró la existencia de tres tipos de interferones producidos por las células
humanas el interferon alfa, el beta y el ganma. Se ha reportado el interferón
omega que se encuentra menos definido. En términos de su actividad biológica
ellos presentan similares efectos antivirales, antiproliferativos y
antitumorales pero difieren en sus propiedades inmunomodulatorias. Desde el
punto de vista químico son polipéptidos que contienen respectivamente 166, 166
y 146 unidades de aminoácidos en la cadena, los dos últimos glicosilados.
Se diferencian también por el tipo de células que los producen en el
organismo humano: los interferones alfa se producen fundamentalmente por los
leucocitos, los beta por las células epiteliales y macrófagos
y los ganma únicamente por las células linfocitos – T.
Debido
a su actividad natural, limitada toxicidad y elaboración mediante tecnología
de ADN recombinante, se ha estudiado su
uso clínico en diversas enfermedades como la esclerosis múltiple o la
hepatitis B y C y ha supuesto una revolución en la terapia frente a la falta de
alternativas existentes hasta su aparición [15]. A partir de los años 80, con las técnicas
del ADN recombinante se han manipulado genéticamente bacterias para producir
interferones lo que ha posibilitado la disponibilidad de las cantidades
necesarias para la ampliación de los ensayos clínicos a fin de establecer los
niveles, las dosis y los efectos secundarios.
|

www.cigb.edu.cu/
pages/default.htm
|
La
historia de los interferones marca los inicios de la biotecnología en
Cuba. Para materializar este despegue se contó con la asesoría, en 1980, de especialistas del Hospital MD Anderson de Houston. Los
primeros investigadores cubanos que se entrenaron en este campo, el Dr.
Manuel Limonta y la Dra. Victoria Ramírez, viajaron primero a Houston y
luego a Helsinki. En Finlandia, bajo la dirección del Dr Kari Cantell
adquirieron un entrenamiento de primera línea en las técnicas de trabajo
con los interferones. Uno de los logros iniciales de la biotecnología
cubana fue precisamente la producción de interferón de una alta calidad,
y en cantidades suficientes para su empleo en el combate contra una
epidemia de dengue hemorrágico que se desató en 1981, y que atacó
especialmente a la población infantil. En la actualidad la producción de
interferón en Cuba cubre sus necesidades internas y se exporta a otros países
para una variedad de tratamiento terapéuticos [16].
|
Un
hecho al parecer aislado pero que se inserta en las investigaciones
antimicrobianas es el descubrimiento de la ciclosporina realizado en 1969 por el
bióquímico suizo Jean Francois Borel (1933- ). Con el aislamiento de la
ciclosporina A, un metabolito undecapéptido del hongo Tolypocladium inflatum,
traído desde tierras noruegas, se creyó disponer de un prototipo para una
nueva generación de agentes antifúngicos. Sin embargo su demostrada actividad
inmunodepresora, y su controlada toxicidad lo convirtió en el inmunodepresor
que exigía, a fines de los setenta, la cirugía de los trasplantes para
combatir el rechazo de los órganos injertados.
Entre
los investigadores de los laboratorios de Sandoz-Pharma donde tiene lugar el
trascendente descubrimiento, se afirma que surgieron discrepancias sobre la
prioridad en el hallazgo. Lo cierto es que el Programa General de Screening de
la empresa farmacéutica suiza, instaurado por excelentes científicos, evitaba
que un producto con potencial capacidad inmunodepresora pudiera pasar las
pruebas sin ser detectado. A Borel le asiste la intuición para no pasar por
alto el resultado de las primeras pruebas y apostar por el cambio de rumbo de
una investigación sobre un antibiótico hacia una sustancia que revolucionaría
la clínica de los trasplantes de órganos [17].
Hasta
hoy el medio probadamente efectivo para combatir las infecciones virales es la
inmunización. La inmunización con una vacuna antiviral estimula la producción
de anticuerpos que protegen al vacunado cuando vuelva a ponerse en contacto con
el mismo virus. La preparación de las vacunas pueden seguir tres métodos: a
partir de microorganismos muertos por la acción del calor o de agentes químicos
(vacuna de la fiebre tifoidea); mediante el empleo de la toxina inactivada
producida por el microorganismo (toxoide antitetánico); o por medio de la
atenuación del virus de manera que no pueda causar la enfermedad (vacuna del
sarampión).
Una
muestra de las vías empleadas por los investigadores hacia la mitad del siglo
XX para desarrollar vacunas que lograran éxitos frente a enfermedades que se
comportaban aún como verdaderos flagelos de la humanidad fue el descubrimiento
de la vacuna contra la poliomielitis.
|

|
Desde
inicios de los setenta en los laboratorios de la Sandoz-Pharma se
investigaba la ciclosporina como un antibiótico antifúngico, pero su
espectro de acción fue demasiado estrecho para tener un uso clínico. En
1976, el jefe del Departamento de Inmunología Jean Borel publica el
efecto inmunodepresor observado en la ciclosporina A. Seis años después
era introducida en los protocolos de inmunosupresión, a escala mundial.
Modifica de manera espectacular la presentación clínica del rechazo, y
aumenta considerablemente la tasa de supervivencia de los injertos
cardiacos, hepáticos o pancreáticos. Otros efectos secundarios,
generalmente de tipo dosis dependiente, serán rápidamente identificados
y, con frecuencia, evitados y corregidos.
Imagen: www.heartandcoeur.com/page_borel.php
|
En
un país como los Estados Unidos, el año 1952 se inscribía como el peor en las
cifras de incidencia de la enfermedad que traía la terrible parálisis de niños
y adultos. Dos investigadores por rutas distintas se esforzaban por encontrar la
fórmula exitosa de la vacuna contra la poliomielitis. En 1947 Jonas Salk (1914
– 1995) se encontraba al frente del laboratorio
de las investigaciones sobre los virus de la Universidad de Pittsburg. Salk
ensayó todas las vías conocidas para encontrar la cepas de los virus activos y
aplicar los métodos químicos para matarlos pero mantener la respuesta inmune
eficaz del organismo al detectar su presencia en el torrente sanguíneo. La acción
del formaldehído como agente químico según un procedimiento cuidadosamente
controlado le condujo a la cepa necesitada. En el propio año de 1952, Salk
aplicó su vacuna a voluntarios, así como a él, su mujer y sus hijos. Un año
después publicaba sus exitosos resultados en el Journal of the American Medical
Association y poco después se realizaba un a campaña masiva de la población
escolar [18].
Por
estos tiempos un doctor polaco, Albert Sabin (1906- ), que aún joven había
emigrado hacia los Estados Unidos para escapar del antisemitismo oficial que
debió sufrir su familia, se encontraba investigando en el Hospital Infantil de
Cincinatti, el desarrollo de una vacuna oral que empleara una cepa no virulenta,
pero viva de la poliomielitis.
Sabin
había observado que a diferencia de otras enfermedades, la poliomielitis no
observaba altas tasas de incidencia de la forma severa de la enfermedad en
poblaciones infantiles expuestas a pobres condiciones sanitarias. Estudios
posteriores demostraron que la sangre de los niños en tales lugares presentaban
los anticuerpos protectores de la enfermedad sin manifestar ninguna secuela típica
de la polio. De estos hechos Sabin infirió que estos niños debieron
enfrentarse a cepas debilitadas del virus de la polio, que habían producido la
enfermedad sin expresar síntomas severos.
El
doctor Sabin recorrió el mundo buscando estas cepas atenuadas del virus y
encontró tres. Febrilmente se dispuso a producir la vacuna oral “viva” de
Sabin. En 1957, la Organización Mundial de la Salud aprobó la práctica de
esta vacuna que podía administrarse en un caramelo o una cucharadita de sirope.
En diferentes regiones de Rusia, Holanda, México, Chile y Japón se ensayó con
éxito la vacunación de los niños [19] .
|

|
A
pesar de las ventajas reconocidas para la vacuna de Sabin, esta no fue
aplicada en los Estados Unidos hasta 1960, cuando en diferentes países se
habían vacunado ya más de 80 millones de personas. La superioridad de la
vacuna de Sabin no sólo radica en su fácil administración para la
población infantil sino en que la vacuna “viva” confiere inmunidad
intestinal y orgánica, mientras que la vacuna muerta impide el desarrollo
de la enfermedad pero la persona puede alojar el virus al nivel intestinal
sirviendo así como transmisor de la enfermedad. Además la vacuna de
Sabin produce una inmunidad permanente a lo largo de la vida mientras la
de Salk es necesario “reactivarla”en diferentes plazos.
Imagen:
www.cincinnatichildrens.org/about/history/sabin.htm#discovery
|
La
página del descubrimiento de una vacuna tan importante como la BCG estuvo
enturbiada por un acontecimiento que estremeció al mundo y representa un
ejemplo de lo que puede provocar una negligencia humana. Al esfuerzo de dos
investigadores franceses y de los colectivos que ellos representaron debemos el
desarrollo de la primera vacuna contra la tuberculosis, que llega nuestro días con el nombre de BCG, aunque no muchos conozcan
que esta sigla abrevia el nombre de vacuna del bacilo Calmette – Guerin.
Hacia
fines del XIX a Albert Calmette (1863-1933) se le encargó la dirección de un
Instituto de investigación en la ciudad industrial de Lille, y allí fundó una
institución bajo el modelo del Instituto Pasteur de París donde desplegó su
trabajo durante 26 años. En particular las investigaciones sobre la
tuberculosis se iniciaron entonces al lado del veterinario Jean Marie Camille Guérin
(1872 – 1961). Allí los sorprende la ocupación alemana de Lille en 1915. Son
detenidas las investigaciones y buena parte del material científico es robado o
destruido. Fue al final de este triste período que muere la mujer de Guérin
abatida por una meningitis tuberculosa.
Cuando
terminó la contienda, Calmette regresa a París y
es nombrado subdirector del Instituto Pasteur. Guérin se queda en Lille
ocupando una importante responsabilidad en la institución de la ciudad. Sus
investigaciones sobre la vacuna de la tuberculosis concluyen con el aislamiento
de la cepa efectiva para la reacción inmunológica pero totalmente inactivada
y en 1924 publican sus resultados con lo cual se inicia en Francia y
otros países un amplio plan de vacunaciones. Una fuerte polémica entre
defensores y detractores se desata sobre la eficacia de la vacuna. Pero la
tragedia los envuelve en el caso de Lübeck donde según se comprobó meses después
la negligencia cobró la vida de 77 niños de un total de 230 vacunados con la
BCG contaminada [20].
|

www.pasteur-international.org/
histoire/personnalites.html |
Calmette
tuvo formación militar en la época de la Francia colonial y recorrió así
diferentes áreas geográficas dónde las enfermedades del clima tropical
arrasaban sus poblaciones y se ensañaban especialmente en la tropa joven
de las potencias coloniales. Precisamente obtuvo su grado de doctor en
1886 en un tema sobre etiología de enfermedades tropicales. Desarrolló
junto a Guérin la vacuna BCG que tantas muertes ha evitado a la
humanidad. En 1930 afrontaron el momento dramático de la muerte en Lübeck de
77 niños de un total de 230 vacunados. La Conferencia internacional contra la tuberculosis,
reunida en Oslo este año, manifestó su confianza plena en la BCG, a
pesar de la tragedia de Lübeck. Durante 16 largos meses se extendieron
las investigaciones judiciales y científicas. La vacuna BCG había sido
contaminada con el bacilo virulento procedente de los laboratorios del
Instituto Koch, por la acción negligente de personas que resultaron
condenados. Pero Calmette terminó el proceso abatido física y
moralmente. Un año después muere al contraer una neumonía de la cual no
se recupera.
|
En
el combate de la malaria, flagelo de la población más indefensa
de los países pobres, se destaca
la labor de una gloria de Hispanoamérica, el científico colombiano Manuel
Elkin Patarroyo (1946- ). Patarroyo, graduado de medicina en la Universidad
Nacional de Bogotá, y especializado en bioquímica en Instituciones líderes
como el Instituto Karolinska de Estocolmo o la Universidad neoyorquina de
Rockefeller, desarrolló en su laboratorio de Inmunología creado en la década
de los 70 en Bogota una vacuna contra la malaria que por primera vez en la
historia es sintetizada por vía química. La vacuna es un combinado de proteínas
de baja masa molecular que desde 1986 ha sido ensayada en más de 30 000
personas mostrando una eficiencia próxima a un 60% [21] .
A
partir de la década del setenta la Organización Mundial de la Salud (OMS)
desarrolló una estrategia global
de vacunación que recibió el nombre de Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI). Las seis vacunas incluidas en el programa pretendían prevenir,
sobre todo en la población mundial infantil, seis enfermedades que constituían
graves problemas de salud: tuberculosis, poliomielitis, difteria, tétanos,
tosferina y sarampión.
En
este momento la situación era escalofriante: la cobertura de vacunación contra
estas enfermedades alcanzaba sólo a un cinco por ciento de los niños a escala
planetaria. Al concluir el siglo los indicadores de salud muestran un avance
considerable pero aún un 20% de los infantes no reciben la protección que le
brindan las vacunas establecidas por el PAI. Esto significa, según estimaciones
de los especialistas, que unos dos millones de criaturas mueren anualmente en su
primer segmento de vida por no contar con la cobertura del PAI.
A
principios de los años ochenta la producción de las vacunas han comenzado a
girar desde los métodos clásicos que han sido desarrollados bajo los
paradigmas de Pasteur y Ehrlich hacia
las técnicas del ADN recombinante, que se auxilia de microorganismos
manipulados genéticamente para producir los antígenos necesarios que inducen
la respuesta inmune en el organismo humano. Por esta ruta en la actualidad se
producen en los países desarrollados dos tipos de vacunas efectivas contra
enfermedades que constituyen problemas de salud al nivel mundial: la hepatitis B
y la infección causada por el Haemophilus influenzae tipo b. Con certeza nuevos
logros se están cosechando en la ultima generación biotecnológica.
Cuba
representa un ejemplo de país en vías de desarrollo que tiene en la salud y en
el programa para la vida una elevada prioridad. El impacto que ha tenido el
programa de vacunación cubano sobre las enfermedades incluidas por la O.M.S. en
su Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I) se manifiesta en la erradicación
de la poliomielitis, el sarampión, y la difteria. Por su parte la tosferina y
el tétanos han dejado de constituir problemas de salud, presentando una tasa de
incidencia menor a uno por millón de habitantes.
|
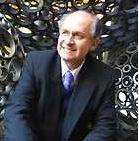
|
Patarroyo se ha convertido en un ejemplo de profesional honrado y
comprometido con las causas justas de la humanidad. Ha legado su
descubrimiento a la Organización Mundial de la Salud y se ha negado a
conceder la patente a las transnacionales que inmediatamente comercializarían
el producto a precios inalcanzables para la mayoría de los seres que en
África, Asia o América Latina deben contraer la enfermedad. Paradójicamente,
este altruismo ha sido recompensado con el embargo de la Fundación San
Juan de Dios que subvencionaba al Instituto de Inmunología fundado por
Patarroyo en Colombia, razón por la que en 2001 se paralizaron sus
investigaciones que debieron trasladarse a España.
Imagen:
www.colombia.com/biografias/autonoticias/DetalleNoticia554.asp
|
Los
esfuerzos que el estado cubano viene realizando en el desarrollo de las
investigaciones y la industria de la Biotecnología se tradujeron en importantes
logros en el campo de la salud. El cuadro de epidemias de meningoencefalitis que
sufrió el país en los años 70 y 80, tuvo como respuesta el desarrollo de la
única vacuna en el mundo efectiva contra los meningococos del serogrupo B y ya
desde 1990 la vacunación de toda la población infantil menor de un año ha
permitido reducir las cifras de incidencia de la enfermedad a menos de uno por
cada 100 mil habitantes. Una segunda vacuna creada y producida por via biotecnológica
es la vacuna recombinante contra la hepatitis B que ha permitido que en la
actualidad toda la población cubana hasta los 20 años este inmunizada contra
esta enfermedad. Generaciones de
especialistas cubanos trabajan sin desmayo en el desarrollo de nuevas
estrategias vacunales [22].
Avanzando
en otro frente, el mundo conoció de la relación entre genética y
compatibilidad de los tejidos en la década de los cincuenta. El inmunólogo
francés Jean B. Dausset (1916- ) daba luz sobre el sistema que agrupa los genes
específicos de los antígenos de un individuo. Paralelamente con los trabajos
de Dausset, el genetista estadounidense George D. Snell (1903 –1996), al
investigar con ratones trasplantados, identificó el locus genético dónde se
almacena la información antigénica de los mamíferos. Sus descubrimientos
permitieron establecer una correspondencia entre donantes y receptores de órganos,
de manera similar a como se establecen las compatibilidades sanguíneas. Estos
trabajos también han contribuido al desarrollo de terapias inmunológicas
contra el cáncer [23].
Un
paso trascendental hacia la comprensión íntima de la acción de los
anticuerpos fue dado por el bioquímico inglés Rodney Robert Porter (1917 –
1985) al descubrir la estructura de su cadena peptídica. Porter que había
investigado la química de las proteínas y alcanzado su doctorado en Cambridge
bajo la supervisión del Dr. F. Sanger, inició los estudios de los anticuerpos
en 1948 y poco después debió interrumpirlos hasta poder reanudarlos en 1959 y
coronarlo tres años después mientras laboraba en la célebre institución St.
Mary's Hospital Medical School de Londres [24].
En
la importante esfera que representa el mecanismo de respuesta inmunitaria
hoy se conoce que las poblaciones de células defensoras están
integradas por una clase variada de anticuerpos que se hallan naturalmente
capacitados para atacar distintos puntos del antígeno invasor, por lo que han
sido denominados policlonales.
|

bvs.sld.cu/instituciones/finlay/
indice.html
|
Con sano orgullo Cuba se proclama capital
latinoamericana de la Biotecnología. Al hacerlo reconoce que los logros
alcanzados por sus instituciones científicas estarán siempre al servicio
de la humanidad, bien alejados de todo mezquino interés comercial o bélico.
Tres décadas de sostenida inversión permiten exhibir solo en el oeste de
la Habana la agrupación de cuarenta instituciones dedicadas a la
investigación, producción y comercialización de productos médico -
farmacéuticos y equipos de alta tecnología, que de modo integrado y con
un gran sentido de colaboración se han granjeado el reconocimiento de
autoridades de salud, instituciones científicas, compañías
comercializadoras y líderes de opinión de numerosos países.
|
Hace
varias décadas que la ciencia aplicada viene intentando fabricar líneas de
anticuerpos puros en forma artificial, es decir, inmunosueros capaces de
detectar y enfrentarse a una parte específica del antígeno con la esperanza de
poder vencerlo. Entre 1973 y 1975, un químico argentino, César Milstein (1927-
2002 ), insertado en el grupo líder de la Biología Molecular comandado por
Fred Sanger en Cambridge, se convierte en una de las figuras protagónicas de
los grandes descubrimientos en torno a los anticuerpos monoclonales. Milstein
junto a su colega el bioquímico alemán, de pasantía estos dos años en
Cambridge, George Kohler (1946 – 1995) lograron describir la técnica del
hibridoma para producir anticuerpos monoclonales, de una pureza máxima, y por
lo tanto con mayor eficacia en cuanto a la detección y posible curación de
enfermedades [25].
La
técnica del hibridoma permite salvar el obstáculo que supone cultivar células
de linfocitos y posibilita obtener su rápida multiplicación al fusionarse con
una célula tumoral que crece y se divide indefinidamente al tiempo que conserva
la información genética de los linfocitos que resultan clonados. Esta unión
se logra introduciendo ambas células en polietilenglicol con lo que se fusionan
las membranas. Este colosal hallazgo le valió a Milstein, compartir con Kohler
y el inmunólogo danés Niels K. Jerne el Premio Nobel de Medicina de 1984.
Los
anticuerpos monoclonales pueden dirigirse contra un blanco específico y tienen
por lo tanto una enorme diversidad de aplicaciones en diagnósticos,
tratamientos oncológicos, y en la producción de vacunas de nueva generación.
En cuanto a sus posibilidades de diagnosis para la realización de trasplantes,
el uso de los monoclonales permitiría establecer el grado de afinidad entre los
órganos y el organismo receptor, de tal modo de diagnosticar de antemano si el
órgano trasplantado sufrirá o no rechazo.
|

© The Nobel
Foundation
|
César
Milstein recibió su doctorado en Química en la Universidad de Buenos
Aires. Beneficiado por una Beca en el Medical Center Research de
Cambridge, bajo la dirección entonces de Frederick Sanger, se relaciona
con lo más avanzado en el campo de la Biología Molecular. De regreso a
la Argentina, se encarga de dirigir las investigaciones en este campo en
el Instituto Nacional de Microbiología. Tras el golpe militar de 1962,
este instituto fue intervenido y el trabajo de Milstein, perjudicado. En
1964 estaba nuevamente en el Medical Research Council de Cambridge, y fue
durante ese mismo año que consiguió los primeros resultados que dos décadas
más tarde lo harían merecedor del Premio Nobel de Medicina. En 1983,
Cesar Milstein se convirtió en Jefe y Director de la División de Química
de las Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. La
Ciencia latinoamericana ha debido sufrir en diferentes momentos de su
Historia la torpe política de las dictaduras militares [26].
|
Aún
cuando en el combate contra las enfermedades, la mejor estrategia será siempre
el comprender las vías para prevenirlas y actuar en consecuencia, la humanidad
en su lucha por la vida y su calidad ha conquistado a través de su comunidad
científica todo tipo de herramienta, que no podrá excluir las terapias, para
el apoyo y control del sistema inmune heredado por millones de años de evolución.
Si
con el nacimiento del siglo se abrían paso las primeras vacunas, con
el decursar del siglo potentes sistemas de inmunización han permitido
hacer retroceder la acción de los patógenos sobre el hombre. Cierra el siglo
con la primera vacuna obtenida por vía química y esta gloria se debe a un
hombre de la ciencia hispanoamericana.
La
nueva era de la inmunización trae un revolucionario cambio conceptual. Se
trabaja no ya en la prevención sino que el concepto se ha ampliado y ahora
incluye la investigación de vacunas terapéuticas que contribuyan a desarrollar
anticuerpos para controlar una enfermedad ya contraída por el organismo.
Otra
dimensión en la que se investiga arduamente es en el desarrollo de las llamadas
vacunas de ADN. En estas vacunas el antígeno es el propio ADN del
microorganismo patógeno. La utilización del ADN representa una alternativa
para combatir aquellas enfermedades contra
las cuales hayan fracasado los procedimientos
tradicionales. En esa dirección se encaminan las nuevas vacunas contra
ese flagelo del siglo XX que es el virus humano de la inmunodeficiencia
adquirida (VIH-SIDA).
Al
descubrimiento de los grupos sanguíneos de compatibilidad, se ha sumado la
clasificación de la histocompatibilidad inmunológica sobre la base de la
identificación genética a la respuesta a antígenos. Entretanto el control genético
o la ingeniería genética resuelven integralmente el problema del rechazo, el
siglo conoció la droga inmuno-depresora que ha permitido la solución clínica
al problema del rechazo.
El
hallazgo de los anticuerpos monoclonales, que tuvo entre sus protagonistas
principales a un científico argentino, produjo una revolución en el proceso de
reconocimiento y lectura de las células y de moléculas extrañas al sistema
inmunológico, lo que permitirá el tratamiento terapéutico específico sobre
las células tumorales y el desarrollo de técnicas diagnósticas muy precisas.
Bibliografía:
[1]:
Nobel
e- Museum (2004): Ilya Mechnikov. From Nobel Lectures, Physiology or
Medicine 1901-1921, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1967.
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1908/mechnikov-bio.html
[2]
IDEM: Paul Ehrlich.
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1908/ehrlich-bio.html
[3a]
King-Thom Chung (1998):
Emil von Behring (1854-1917). Pioneer of Serology. Department
of Biology, The University of Memphis.
http://www.mhhe.com/biosci/cellmicro/nester/graphics/nester3ehp/common/vonbehr.html
[3b]
Biblioteca Encarta (2005): Kitasato Shibasaburo.
encarta.msn.com/encyclopedia_761557719/
Kitasato_Shibasaburo.html
[4]
Nobel
e- Museum (2004): Karl
Landsteiner. From Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1922-1941,
Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1967.
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1930/landsteiner-bio.html
[5]
Fresquet José L. (2005): Charles
Robert Richet. Historia de la Medicina. Universidad de Valencia.
http://www.historiadelamedicina.org/richet.html
[6]
Histoire de la Chimie (2004): Pasteur, Louis
(1822- 1895). Biographies.
http://histoirechimie.free.fr/Lien/PASTEUR.htm
[7]
Who named it? (2005): Clemens
Peter Pirquet von Cesenatico.
http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/2382.html
[8]
Nobel
e- Museum (2004): Henry
H. Dale. From Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1922-1941,
Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1967. http://nobelprize.org/medicine/laureates/1936/dale-bio.htm
[10]
Pace
University Library (2001): Rene Jules Dubos (1901 – 1982).
http://www.pace.edu/library/collection/Dubos.html
[11]
Nobel
e- Museum (2004): Howard
Florey, Ernst Chain, Alexander Fleming. From Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1942-1962,
Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1967
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1945/chain-bio.html
[12]
Blout Elkan (2004): Robert
B. Woodward. Biographical Memoirs. National Academy of Sciences. www.nap.edu/html/biomems/rwoodward.html
[13]
Nobel
e- Museum (2004): Gerhard
Domagk. From Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1922-1941,
Elsevier Publishing Company, Amsterdam,
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1939/domagk-bio.htm
[14]
Nobel
e- Museum (2004): Selman
A. Waksman. From Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1942-1962,
Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1967.
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1952/waksman-bio.html
[15]
Worldwide
Multiple Sclerosis Network (2000): Interferons. MS-Network.com
www.ms-network.com/interferons_and_ms/interferon-1a.asp
[16]
Cuba Biotechnology Company
(2004): Interferon. www.cubabiotechnology.com/interferon
[17]
Daumal Christian (2004):
Jean-François Borel. Heart and Coeur.
http://www.heartandcoeur.com/page_borel.php
[18]
People and Discoveries
(1998): Jonas Salk ( 1914 -
1995). A Science Odyssey.
http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/bmsalk.html
[19]
Cincinnati Children’s
Hospital Medical Center (1999): Dr.
Albert Sabin's Discovery of the Oral Polio Vaccine.
http://www.cincinnatichildrens.org/about/history/sabin.htm
[20a]
Neyra Ramírez, José (1997): Capítulo
IX: Albert Calmette: su vida-su obra. Imágenes históricas de la Medicina Peruana.
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/Medicina/Ima_Histo_Med_Per/Cap_11.htm
[20b] Archives del’Institute Pasteur (2005): Albert
Calmette (1863-1933). Repères
chronologiques. Fonds d'archives. www.pasteur.fr/infosci/archives/cal0.html
[21]
Urrutia Iñigo (2001):
Manuel Patarroyo. “La creación de vacunas no puede estar sometida a las leyes
del mercado”. http://www.diariovasco.com/ekoplaneta/datos/expertos/abril/patarroyo.htm#
[22]
Instituto Finlay (1997):
Cuba: capital de la biotecnología y la industria medico-farmacéutica de América
Latina.
http://bvs.sld.cu/instituciones/finlay/indice.html
[23]
Nobel e- Museum (2004): From Les Prix Nobel. The Nobel
Prizes 1980, Editor Wilhelm Odelberg, [Nobel Foundation], Stockholm, 1981.
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1980/snell-autobio.html
[24]
Nobel e-Museum (2004): George
Kohler. From
Prix Nobel, 1984.
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1984/porter-bio.html
[25] Instituto de
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (IEC) (1999):
Cesar Milstein PN 1984. Proyecto Ameghino. Universidad Nacional de Quilmes.
Argentina.










