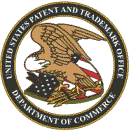Fundamentación
y contexto
La Química del siglo XX
Rolando Delgado Castillo
En
la actualidad, un gran interés despierta el conocimiento y la comprensión
del proceso sociohistórico que acompaña al desarrollo de la Ciencia. Las
relaciones entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad se han convertido en
un amplio campo de estudio [1].
Paradójicamente,
en medio de los avances que supone vivir los tiempos de “la sociedad de la
información”, una gran confusión se advierte cuando se pretende juzgar la
responsabilidad de la Ciencia en los peligros y desafíos que caracterizan
nuestra época histórica y se vinculan los grandes descubrimientos científicos
casi exclusivamente con el genio de determinadas personalidades.
En
esta presentación pretendemos aproximarnos, desde la triple perspectiva
sicológica, sociológica
y pedagógica del
enfoque histórico - cultural, al complejo panorama del desarrollo de una
ciencia que ha tenido un notable
impacto en los progresos que
en la esfera material ha conocido el hombre de este siglo así como en los
riesgos y desafíos que se derivan de un irracional manejo de estos
“progresos”.
A
la luz de este enfoque, las fuerzas motrices de las ciencias no pueden
encontrarse fuera de las necesidades y contradicciones de la sociedad en cuyo
seno transcurre su construcción. Al mismo tiempo reconocemos que si bien el
desarrollo de la Química ha sido empujado por la matriz del tiempo, su
construcción teórico – práctica tiene
su autodeterminación relativa, según
las regularidades y complejidad del objeto que ha venido reflejando.
La
especie humana al apostar por el desarrollo científico no lo ha hecho
exclusivamente para satisfacer una curiosidad epistémica, para explicar o
interpretar este u otro fenómeno de la naturaleza o la sociedad, lo ha hecho
ante todo para transformar el mundo en función de las necesidades que un
contexto sociocultural genera en un escenario históricamente condicionado.
|

© The Nobel
Foundation
|
Marie
Sklodowska - Curie (1867 – 1934) recibió dos Premios Nóbel. En 1903
recibió el Premio Nobel de Física, compartido con su esposo Pierre (trágicamente
desaparecido tres años después), y el segundo, en el ámbito de la Química
por sus investigaciones con el radio y sus compuestos.
El Laboratorio
Curie, fundado en 1914 se convirtió bajo su dirección en un modelo
de institución científica moderna que actuaba como centro de una
red estrechamente vinculada con la industria
y la medicina.
Quien dio inició a la radioterapia, murió víctima de una anemia perniciosa causada por las largas
exposiciones a las radiaciones.
[2]
|
Siguiendo
los principios esbozados arriba, deseamos subrayar que el credo que orienta este
trabajo se sintetiza en:
·
El rechazo a la retrógrada intención, recordada tristemente por
la Historia, de satanizar los resultados de las ciencias, y a cualquier retoque
académico que pretenda desplazar hacia el progreso científico la
responsabilidad de los enajenantes problemas de la sociedad contemporánea.
·
El reconocimiento al importante papel desempeñado por las
personalidades científicas que, con el talento propio de los genios y una
perseverancia a toda prueba, son protagonistas de la expansión del universo de
lo conocido tanto en la esfera material como espiritual de la sociedad.
·
La admisión de la notable influencia que ha de ejercer la dotación
genética en el complejo proceso de formación de un genio, pero el
desconocimiento a cualquier intento de atribuir a sexo, raza o región geográfica,
el monopolio del talento.
·
La confianza en la utilidad enaltecedora de la virtud solidaria
frente a la egoísta y decadente moral del éxito.
·
La creencia firme de que una sociedad mejor es posible, y que su
construcción dependerá en buena medida de las conciencias que se abonen a través
de una universal batalla de ideas, en la que jugará un importante lugar el
discurso que se haga de la Historia.
Por
consiguiente, nos interesa especialmente contribuir a:
·
Entender la Ciencia no sólo como un resultado sino también como
un proceso que se renueva y amplia por la actividad de individuos que se
organizan en comunidades científicas, en interacción permanente con las
coordenadas económicas, políticas y éticas de su propio escenario socio histórico.
·
Humanizar la imagen de los genios que escriben la Historia de las
ciencias.
·
Comprender los momentos más trascendentes de expansión del
universo de los conocimientos químicos.
·
Revelar las resonancias que el progreso científico ha producido
en la esfera material y social de la sociedad.
·
Forjar una cultura política que permita una adecuada orientación
de las nuevas generaciones ante la real disyuntiva de emplear el progreso científico
– técnico para el bien o para el mal.
|

© The Nobel Foundation
|
El
químico estadounidense Linus Pauling (1901 –1994), mereció el Premio
Nobel en dos oportunidades, el primero en 1954 por sus aportaciones en el
campo de la Química y en 1962 por su relevante labor a favor de la paz.
Sus
investigaciones sobre la naturaleza del enlace químico y sus predicciones
sobre la compleja estructura molecular de las proteínas ejercieron una
profunda huella en el desarrollo
de los conocimientos sobre los procesos de la vida.
Fue
un ejemplo de intelectual comprometido con las causas nobles de su época
advirtiendo tempranamente a la opinión pública sobre las peligros que
entrañaban las precipitaciones radioactivas ocasionadas por las
pruebas nucleares. [3]
|
Algunas
tendencias en el contexto
El siglo XX
traería al escenario mundial dos grandes guerras que paradójicamente darían
un impulso al desarrollo del conocimiento científico en aquellas áreas en que
se advertían necesidades internas y principalmente con fines relacionados con
la tecnología militar. Este desarrollo dio lugar, incluso, al holocausto
nuclear de la década de los años cuarenta.
El progreso de
las ciencias debió navegar en medio de tales circunstancias sociohistóricas.
Desde inicios de la centuria comenzó a manifestarse la principal característica
de su desarrollo consistente en la transformación, de producto social, elemento
de la superestructura de la sociedad humana, en una fuerza productiva con rasgos
muy especiales. Esta característica estuvo precedida por una explosión en el
ritmo de la producción de los conocimientos científicos que alcanzó un
crecimiento exponencial. Las relaciones Ciencia – Sociedad se hicieron más
complicadas.
Un proceso de
fortalecimiento de los nexos en la comunidad científica, que se habían
iniciado con las Sociedades fundadas en el siglo XVIII, se advierte desde
los comienzos del siglo, sufriendo en los períodos de duración de ambas
guerras un inevitable debilitamiento. En este contexto se destacan los Congresos
realizados en Bruselas, con el apoyo financiero del
químico industrial belga Ernest Solvay
(1838-1922),
que congregaron a los más brillantes físicos de la época.
El Congreso
Solvay
de 1911 inaugura el reconocimiento de la comunidad científica
a las ideas de la Teoría Cuántica, verdadera revolución en el campo de las Ciencias Físicas.
En el transcurso del evento se arribó a un consenso de que
la Física de Newton y Maxwell si bien explicaba satisfactoriamente los fenómenos
macroscópicos era incapaz de interpretar los fenómenos de la interacción de
la radiación con la sustancia, o las consecuencias de los movimientos microscópicos
de los átomos en las propiedades macroscópicas. Para cumplir este último propósito
era necesario recurrir a las ideas de la cuantificación. Ello demostraba la
comprensión de la vanguardia de las Ciencias sobre el carácter temporal, histórico
en la construcción del conocimiento científico.
[4]
|

|
El
físico neozelandés Ernest Rutherford (1872 – 1937) fue director del
Laboratorio de Cavendish en Cambridge, desde dónde dirigió
trascendentales estudios sobre la estructura atómica [5]. Entre sus
predicciones, que experimentalmente comprobaría su discípulo James
Chadwick (1891-1974) más de diez años después, se encuentra la existencia de las
partículas nucleares llamadas neutrones [6]. En plena guerra fría de los años
60 los halcones ordenaron el desarrollo de la tristemente célebre bomba
de neutrones. Ella exhibía la maquiavélica virtud de solo exterminar a
los seres vivos en tanto dejaba intactas las edificaciones. La
espiral de la irracionalidad belicista se anotaba otro alarmante éxito.
Imagen:
Centre for the History of Science, Technology and medicine.
http://www.chstm.man.ac.uk/people/hughes.htm
|
El siglo XX traería
también una organización de la ciencia en Instituciones que debían concentrar
sus esfuerzos bien en estudios fundamentales como en aquellos de orden práctico.
Los políticos se darían cuenta, desde la Primera Guerra Mundial, de la
importancia de sufragar los gastos de aquellas investigaciones relacionadas con
la tecnología militar.
El Laboratorio Cavendish
en Cambridge, fundado en el siglo XIX, hizo época
no sólo por la relevancia de sus investigaciones fundamentales para la
determinación de la estructura atómica, sino por la excelencia mostrada por
sus directores científicos, Joseph John Thomson
(1856 – 1940) y Ernest Rutherford
(1872 – 1937), que lograron con su liderazgo la reproducción de los
valores de la producción científica (siete investigadores del Laboratorio
alcanzaron el Premio Nóbel de Física).[7]
En las primeras décadas
del siglo el Laboratorio “Kaiser
Guillermo” de Berlín se erigió en
modelo de institución investigativa y en el período de la Primera Guerra
Mundial contó con la asistencia de los más célebres científicos alemanes
vinculados a proyectos de desarrollo de nuevas armas. Fritz
Haber, notable químico alemán jugó el triste papel de introductor del arma química
en los campos de batalla. Como se verá más adelante el destino del
investigador alemán se cierra con el destierro, por su origen judío, de la
Alemania fascista.[8]
En la década del
40, se crea en Nuevo México, el Laboratorio Nacional de los Álamos, verdadera
empresa científica multinacional, con el objetivo de dar cumplimiento al
llamado Proyecto Manhattan para la fabricación de
la bomba atómica. La movilización de hombres de ciencias de todas las banderas
tuvo el propósito de neutralizar cualquier tentativa de la Alemania hitleriana
de emplear el chantaje nuclear [9]. El propio Einstein,
con su enorme prestigio y autoridad moral, inicia el movimiento enviando una
misiva al presidente de los Estados Unidos. Cinco años después, enterado de
los éxitos ya obtenidos en los ensayos de la bomba atómica, vuelve a usar la
pluma está vez para reclamar prudencia en el empleo de este engendro de la Física
Nuclear. El resto de la Historia es bien conocido.
El 9 de
agosto de 1945 la humanidad se aterrorizaba con la hecatombe nuclear en
Hiroshima, días después se repetía la escena esta vez en Nagasaki.
Se inauguraba la época del arma nuclear con un saldo inmediato en Hiroshima de
unos 140 mil muertos de una población estimada en 350 mil habitantes, y una multiplicación a largo
plazo de las víctimas como resultado de las manifestaciones cancerígenas y las
mutaciones genéticas inducidas por la radiación nuclear.[10]
|

|
En
la década del 40, bajo el mayor secreto, se desarrolla el llamado Proyecto
Manhattan, verdadera empresa científica
multinacional, con el objetivo de fabricar la bomba atómica. Una red de
laboratorios de instituciones estadounidenses se comparten los trabajos a
los cuales concurren científicos de todas las banderas, alarmados con la
posibilidad de que la Alemania hitleriana pudiera acceder primero
al arma nuclear.
Cuando
el engendro destructivo estuvo listo pero
aún no se había provocado el holocausto de Hiroshima, un equipo del
Laboratorio de Metalurgia de la Universidad de Chicago proclamó su
oposición al lanzamiento de la bomba. La mayoría de la comunidad
científica abrazó la causa del uso pacífico de la energía atómica.
[11]
[12]
|
Los más
relevantes exponentes, y la mayoría de la comunidad científica reaccionaron
vigorosamente contra el desarrollo del armamento nuclear y abrazó la causa del
uso pacífico de la energía nuclear. Poco antes del lanzamiento de la bomba en
Hiroshima, como expresión de las ideas de los científicos que trabajaban en el
proyecto Manhattan, 68 participantes en las investigaciones desarrolladas en el
Laboratorio de Metalurgia de la Universidad de Chicago firmaron una carta de
petición al presidente de los E.U. para impedir el empleo del arma nuclear[12]. El propio
Albert Einstein
(1879 -1955) abogó por el desarme internacional y la creación de un gobierno
mundial [13]. No
faltaron, sin embargo aquellos que como el físico húngaro, nacionalizado
estadounidense, Edward Teller
(1908 – 2003), arquitecto principal de la bomba H, consideraron
oportuno continuar la espiral armamentista, confiados en que el liderazgo de un
país podía resultar ventajoso para todo el mundo.[14]
Al finalizar la
Segunda Guerra Mundial se conformaron dos grandes bloques militares, económicos
y políticos, que se enfrascaron en una guerra fría, desarrollaron una
irracional carrera armamentista, y fomentaron la hipertrofia de un complejo
militar industrial.
Esta rivalidad se
reflejó también entre las instituciones científicas del este y oeste hasta
bien avanzado el siglo. A la competencia y el intercambio que alentó, en
lo fundamental, el desarrollo de las investigaciones en las primeras décadas
entre las Escuelas de Copenhague, Berlín, París, y Londres, le sustituyó
un cerrado silencio. El intercambio fue tapiado y supuestas filtraciones al
bando opuesto adquirieron la dramática connotación de espionaje político.
Los logros publicables que obtenían los laboratorios nucleares de Dubna,
en la ex - Unión Soviética, Darmstad en
Alemania, y Berkeley de los Estados Unidos
eran sometidos a encendidas polémicas sobre prioridad, como es el caso del
descubrimiento (acaso sería mejor decir “la fabricación” en los
aceleradores lineales) de los elementos transférmicos
que ocupan una posición en la tabla periódica posterior al elemento número
100.
El proceso de
descolonización en África y Asia experimentó
una aceleración en el período de la postguerra. Pero el cuadro del desarrollo
socioeconómico de los países a lo largo del siglo se mantuvo tan desigual y
asimétrico como irracional resultaría la distribución de riquezas heredada
del pasado colonial. La brecha entre ricos y pobres continuó ampliándose y se
reflejó necesariamente en el estado de la ciencia y la técnica. Los países
“en vías de desarrollo” debieron sufrir otro fenómeno: la fuga de cerebros
[15].
En un ámbito
como el de la Química, que tanta resonancia tiene en la producción de nuevos
materiales para el desenvolvimiento de las tecnologías de “punta”,
advertimos un liderazgo alemán hasta la segunda guerra mundial que se
ilustra con precisión en la nacionalidad de los científicos laureados
con el premio Nobel de la Academia Sueca de las Ciencias.
|

© The Nobel Foundation
|
El
problema de la fuga de cerebros del sur hacia el norte (y de la periferia
del norte hacia la Roma contemporánea) es otro reflejo de las
desigualdades en las relaciones internacionales.
Luis
F. Leloir (1906 – 1987), químico argentino nacido en París, fue
un ejemplo de científico que con escasos recursos materiales pero
con sobrado talento, supo realizar estudios fundamentales. Por sus
excepcionales aportaciones mereció el premio Nóbel de Química en 1970.
El premio en metálico lo legó íntegramente para el desarrollo de la
institución científica en que laboró durante gran parte de su vida en
su Buenos Aires querido. [16]
|
De los 40
galardonados en Química por la Academia Nobel hasta 1939, un cuarenta por
ciento son alemanes, lo cual supera en conjunto los lauros alcanzados por el
Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Esta pirámide que descubre la
concentración de los polos científicos en la Europa de la preguerra se
invierte totalmente en el período posterior pasando el liderazgo absoluto a los
Estados Unidos. De las 98 personalidades que reciben el Premio Nóbel en la
postguerra, encabezando grupos o laboratorios élites
en la investigación científica, 43 son estadounidenses, lo que supera la suma
de los laureados del Reino Unido, Alemania, y Francia juntos.
Un panorama
similar se advierte si se recurre a cifras que ilustren el financiamiento por países
en el área de investigación y desarrollo, así como si se analizan la producción
de patentes de invención. En esta última esfera un nuevo problema viene a
matizar el progreso científico.
La protección de
la propiedad industrial en todo el siglo XIX operó como un elemento de
financiamiento de nuevas investigaciones que alentaran y permitieran nuevos
logros en la invención. Pero con el siglo XX se van haciendo borrosos los
contornos de los descubrimientos y las invenciones para la pupila de las grandes
transnacionales interesadas más que todo en competir con éxito en el templo
del mercado. Una encendida polémica se viene gestando en la opinión pública
que gana creciente conciencia de los peligros que entraña semejante política.
Afortunadamente, entre los propios investigadores se desarrolla un movimiento
tendiente a preservar como patrimonio de toda la humanidad los
descubrimientos científicos de mayor trascendencia [17].
Ya a finales de
la década de los años ochenta, con el derrumbe del sistema socialista en el
este europeo, se establecieron las bases de un mundo unipolar, caracterizado por
un proceso de globalización, que si en principio pudiera considerarse en bien
del intercambio científico, potencialmente representa un desafío para la
supervivencia del mosaico de culturas de las naciones emergentes y de sus
identidades nacionales.
Por otra parte,
la desaparición de la guerra fría y el clima de universal entendimiento
que podría alcanzarse brindaba la posibilidad de congelar la irracional carrera
de armamentos y desviar estos enormes recursos financieros hacia la esfera del
desarrollo. Esto equivale a decir que podría al fin inaugurarse la era en que
Ciencia y Tecnología alinearan sus fuerzas en bien de toda la humanidad. Pronto
el optimismo inicial, derivado de semejante razonamiento se evaporó ante las
nuevas realidades.
|
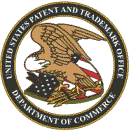
assignments.uspto.gov/
assigments
|
La
Oficina de Patentes y Marcas Registradas en los Estados Unidos tiene una
larga tradición que viene del siglo XVIII (1790). Se afirma que la
protección de la propiedad es fuente de estimulación para la invención
y por tanto motor del progreso social.
Sin embargo, ahora los contornos entre descubrimiento e invención
se han tornado borrosos, y las transnacionales que pretenden controlar el conocimiento científico
como un nuevo producto del mercado, han promovido una peligrosa política
de patentar el descubrimiento.
|
Bibliografía:
[1]
Núñez J (2000): La
Ciencia y la Tecnología como procesos sociales. Sala Biblioteca Virtual
CTS. Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura.
http://www.campus-oei.org/salactsi/nunez00.htm#9
[2]
Pasachoff
Naomi (2000): Marie Curie- The Radium Institute (1919-1934). Center for
History of Physics. American Institute of Physics. Basada en el libro de
Naomi Pasachoff, Marie Curie and the Science of Radioactivity. New York
and Oxford: Oxford University Press, 1996. http://www.aip.org/history/curie/radinst1_text.htm
[3] Marinacci Barbara (1994): Linus Pauling—Scientist
for the Ages. The Linus Pauling Institue. Oregon State University.
http://lpi.oregonstate.edu/lpbio/lpbio2.html
[4]
Braun
Eliezer (1997): Una faceta desconocida de Einstein. Capítulo IX.
Repercusiones en el desarrollo conceptual de la Física Cuántica. Fondo de
Cultura Económica de México.
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/19/htm/sec_14.htm
[5]
Campbell John (2001): Rutherford
- A Brief Biography. Material
basado en el libro “Rutheford Scientist Supreme”. Rutherford.org.nz.
http://www.rutherford.org.nz/biography.htm
[6]
Chadwick James (1932): Possible Existence of a Neutron. Nature, p. 312
(Feb. 27, 1932). Referida en: http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Chadwick-neutron-letter.html
[7]
Nobel e-Museum (2004): Joseph
John Thomson. Nobel Prize 1906. From
Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921. Elsevier Publishing Company, Amsterdam,
1967.
http://nobelprize.org/physics/laureates/1906/thomson-bio.html
[8]
The Chemical Heritage Foundation(2000): Fritz Haber. Chemical Achievers.
http://www.chemheritage.org/EducationalServices/chemach/tpg/fh.html
[9]
Atomic Archive.com (2003): The Oppenhaimer years 1943-45. Los
Alamos Science. Winter/Spring.1983.
The Manhattan
Project. http://www.atomicarchive.com/Docs/pdfs/00285863.pdf
[10]
Hiroshima Pace Site (1998): The damage done. Stage 1. The realities of
the A-bomb disasters. Hiroshima Peace Memorial Museum.
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/peacesite/English/Stage1/S1-5E.html
[11]
Franck
James et al (1945): The Franck Report . Memorandum on Political and
Social Problems of the Bomb by scientists at the Metallurgical Laboratory- Univ.
of Chicago.
J.
Franck (Chairman), D. J. Hughes, J. J. Nickson, E. Rabinowitch, G.T. Seaborg, J.
C. Stearns, L. Szilard. www.nuclearfiles.org/redocuments/
1945/450611-franck-report.html
[12]
Szilard Leo (1945): A petition to the President of The United States. July
17, 1945. (Drafted by Leo Szilard and signed by 68 members of the
Metallurgical Laboratory in Chicago)
http://www.atomicarchive.com/Docs/ManhattanProject/Petition.shtml
[13]
Einstein, Albert; Russell Bertrand (1955): The Russell-Einstein Manifesto.
London
http://www.pugwash.org/about/manifesto.htm
[14]
Brandan Maria Esther(1996): II. Historia de la primera bomba. Armas y
explosiones nucleares: la humanidad en peligro. Fondo de la Cultura Económica.
México.
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/061/htm/armas.htm
[15]
Calvo
Roy Antonio (2001): Salvador Moncada “Es necesario formar y retener a los
investigadores”. El País. Madrid. (8/04/2001). Dossier de Prensa.
Universidad de Alicante. http://www.ua.es/dossierprensa/2001/04/08/21.html
[16]
Nobel e- Museum: Luis Leloir – Biography. From Les Prix Nobel en 1970, Editor Wilhelm Odelberg, [Nobel
Foundation], Stockholm, 1971.
http://nobelprize.org/chemistry/laureates/1970/leloir-bio.html
[17]
Urrutia Iñigo (2001): Manuel Patarroyo.
“La creación de vacunas no puede estar sometida a las leyes del mercado”. http://www.diariovasco.com/ekoplaneta/datos/expertos/abril/patarroyo.htm#
SIGUIENTE