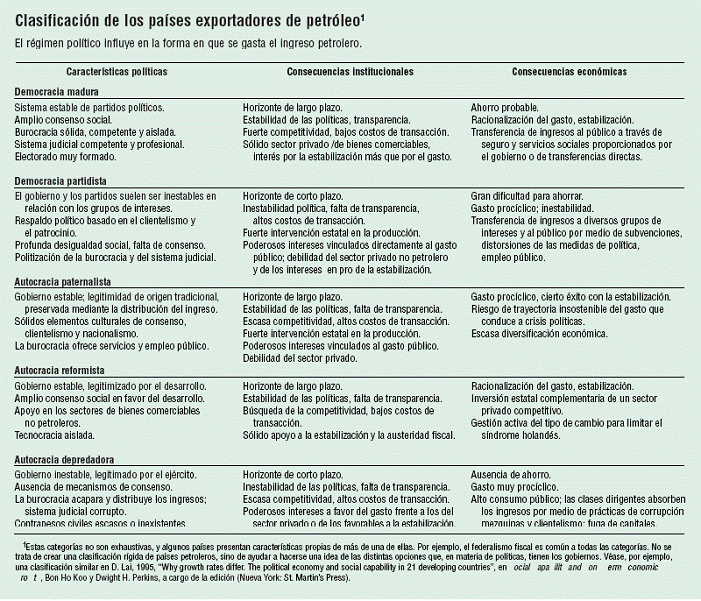
Marco Teórico
1. La óptica de la ciencia política sobre los
petro-estados del mundo
Eifert,
Gelb y Tallroth (2003) mantienen una
explicación que abarca el comportamiento de los petro-estados del mundo,
afirman que así como las tradiciones políticas determinan el uso de los
ingresos provenientes del petróleo, son los
propios ingresos los que determinan la economía política de los países
exportadores de petróleo. Los flujos derivados del “oro negro”
pueden financiar la inversión productiva de índole física o social, o propiciar
auges insostenibles del consumo y precipitar, en última instancia, una crisis
fiscal; pueden elevar los niveles de bienestar público a través de mecanismos
transparentes de distribución, crear espacios excepcionales para competir, o
apuntalar cleptocracias. La ciencia
política revela aspectos del funcionamiento del Estado que repercuten en la
gestión económica y fiscal de los países exportadores de petróleo. La teoría de
la búsqueda de renta económica demuestra cómo ésta desvía los incentivos
económicos hacia la competencia por el acceso a los ingresos petroleros,
alejándolos de las actividades productivas, especialmente en entornos no
transparentes caracterizados por la arbitrariedad política y la ambigüedad en
materia de derechos de propiedad.
¿Que es la renta económica? Eifert,
Gelb y Tallroth (2003) definen la
renta económica como la cantidad adicional
que se paga (por encima de lo que se pagaría por el mejor uso alternativo)
por algo cuya oferta es limitada,
bien por naturaleza o por causa del ingenio humano.
La
ciencia política permite agrupar a los países exportadores de petróleo en cinco
categorías básicas: democracias maduras, democracias partidistas,
autocracias paternalistas, autocracias depredadoras y autocracias reformistas.
Estas categorías —extraídas de varios estudios sobre el tema (véase cuadro)— reflejan las diferencias
cualitativas en cuanto a la estabilidad del marco político y de los sistemas de
partidos, el grado de consenso social, la legitimidad de la autoridad y los
mecanismos mediante los cuales los gobiernos (o los que aspiran a gobernar) se
aseguran y mantienen el respaldo, y la función de las instituciones estatales
para sostener los mercados y distribuir o utilizar de forma equitativa los
ingresos petroleros.
Estas
características políticas e institucionales promueven las diferencias respecto
a la longitud de los horizontes políticos, los niveles de transparencia, la
estabilidad y la calidad de las políticas, el poder político de los sectores
que producen bienes exportables distintos del petróleo y el poder de los
intereses directamente vinculados al gasto público.
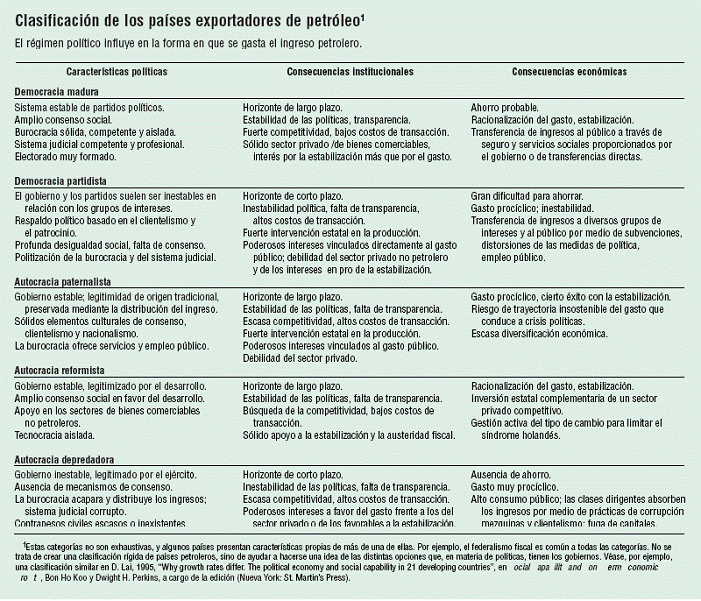
El
objeto de estudio en esta investigación, centraría su atención en dos de estos
subgrupos de clasificación representados en el cuadro anterior: Democracias
Maduras y Democracias Partidistas.
1.1. Democracias maduras
Eifert, Gelb y Tallroth (2003) concluyen que los países y las unidades subnacionales encuadrados en esta categoría se distinguen por tener sistemas de partidos relativamente estables, instituciones electorales sólidas y políticas asentadas en un amplio consenso social, lo que incentiva a las autoridades a pensar en el largo plazo, dado que la reputación del partido y los resultados económicos se convierten en el eje de la pugna por el poder. Las políticas se basan, en general, en una información transparente; los derechos de propiedad están bien definidos, y los cambios de gobierno rara vez conllevan un reajuste radical de las prioridades. La burocracia es competente y relativamente independiente; el profesionalismo de los sistemas judiciales fomenta el funcionamiento despersonalizado de los mercados y una estabilidad razonable de las reglas. La competencia política por los resultados económicos significa que la inversión estatal y la provisión de bienes públicos complementan la productividad del sector privado, lo que consolida un fuerte apoyo de la ciudadanía en pro de una gestión económica prudente. En estas condiciones, la influencia de los ciudadanos puede ser un sólido contrapeso frente a los grupos de intereses que se benefician de los contratos y el gasto públicos. Noruega, el estado de Alaska y la provincia canadiense de Alberta son casos representativos de esta categoría.
1.1.1. Noruega: Un dinero bien empleado
Eifert, Gelb y Tallroth (2003) toman como modelo de administración y logros lo que Noruega hace con sus recursos a partir de la renta petrolera. En comparación con otros países exportadores de petróleo, Noruega ha sabido aprovechar sus instituciones parlamentarias sumamente orientadas al consenso, así como la participación de grupos que representan intereses comerciales y laborales, para conciliar las diferentes demandas respecto a los ingresos del petróleo con los objetivos a largo plazo y las metas de estabilización. Este logro es aún más admirable si se tiene en cuenta que, desde que se convirtió en exportador de petróleo, Noruega ha tenido varios cambios de gobierno y ha pasado por períodos de débiles minorías gubernamentales. Sin embargo, al ser un país pequeño que depende del comercio, existen grupos de electores muy favorables a la estabilización —empleados, líderes sindicales y empresariales— y votantes cuyo bienestar depende de los sectores de bienes exportables no petroleros y que comprenden bien la necesidad de restringir el gasto público y evitar la volatilidad de los desembolsos. En Noruega, contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de los otros países, las diferencias políticas son pequeñas y prevalece un sistema de valores igualitario. El alto grado de transparencia de los procesos político y burocrático reafirma la confianza general en la integridad de los políticos y en la capacidad profesional de los funcionarios públicos; pocos noruegos cuestionarían la aptitud del gobierno para gestionar los ingresos del petróleo con honradez y eficiencia. Tal vez por esta razón Noruega no ha distribuido los dividendos del petróleo directamente a sus ciudadanos, como se hizo en la más individualista Alaska. Como reflejo de estas características, las medidas de política en Noruega son estables, a pesar de los cambios de gobierno, y su formulación es a largo plazo. Sin embargo, últimamente, el cambio de signo del presupuesto —de déficit a superávit estructurales— y la rápida acumulación de activos en el Fondo Gubernamental del Petróleo han hecho que se recrudezcan las presiones políticas para que se gaste un mayor volumen de los ingresos derivados del petróleo y han dificultado la austeridad. Además, los compromisos de gasto aumentarán en las próximas décadas —especialmente por el envejecimiento de la población y el consiguiente aumento de los pagos por pensiones— y se prevé una disminución de dichos ingresos. Estas cuestiones han creado inquietud respecto a la capacidad de Noruega para seguir administrando con éxito su riqueza petrolera.
1.2. Democracias partidistas
Los países incluidos en esta categoría presentan varias características que los diferencian de las democracias maduras. La distribución del ingreso es desigual y el consenso social difícil de alcanzar. Los partidos políticos suelen ser débiles y se aglutinan en torno a líderes carismáticos; las instituciones electorales son frágiles y no es raro que se produzca una intervención militar en la política. Los gobiernos son, en general, inestables o, si no lo son, un solo partido ejerce su dominio sobre instituciones teóricamente democráticas. En ambos casos, el respaldo político se deriva del clientelismo. La política a corto plazo de lucha por el poder y por los recursos que asigna el Estado conduce a una falta de estabilidad de las políticas y de transparencia en los mecanismos de distribución de los ingresos petroleros. El rendimiento económico del gasto público suele ser escaso, dado que las estrategias obedecen a razonamientos políticos y reflejan la provisión de bienes privados a intereses particulares. Las elites burocráticas y políticas, los sindicatos del sector público y el ejército logran, a menudo, que se les asignen partidas directamente. Países como Ecuador, Venezuela y Colombia pertenecen a esta categoría.
Eifert, Gelb y Tallroth (2003) nuevamente eligen un modelo de conducta para este grupo de naciones, en este caso: Venezuela. En el país, los ingresos procedentes del petróleo han moldeado la política durante décadas y han creado un estado acosado por el clientelismo y el partidismo, cuyas lealtades dependen directamente del gasto público alimentado por el dinero del petróleo. Los resultados económicos se han visto afectados por la volatilidad de los ingresos petroleros y por políticas de avance intermitente, con los consiguientes ciclos de auge y caída. A pesar de que las exportaciones de crudo de Venezuela desde los años setenta se calculan en US$600.000 millones, aproximadamente, el ingreso real per cápita se redujo en un 15% entre 1973 y 1985, y la pobreza ha aumentado en los últimos 20 años.
2.
Devlin
y Lewin (2004) remarcan que el pobre
desempeño económico de los piases ricos en hidrocarburos ha guiado la noción
que semejante abundancia, idealmente una bendición, es frecuentemente un
“recurso de maldición” que atrofia en lugar de promover crecimiento
económico y bienestar en la sociedad. Igualmente señalan que la explicación de
este fenómeno puede ser dividido en dos categorías. La primera de ellas, muy estudiada por Karl
(1997), Eifert, Gelb y Tallroth (2003), enfatiza en asuntos de gobierno
(incluyendo búsqueda constante de renta, corrupción y un estado
sobredimensionado); la segunda se enfoca
en los efectos económicos a saber: la “Enfermedad Holandesa” y
volatilidad, profundamente vistos por Gelb y Asociados (19989), Corden y Neary
(1992), Aizenmann y Marion (1993), Gavin (1997), Hausmann y Rigobon (2003).
La “Enfermedad Holandesa”, ocurre entonces cuando cualquier comercialización de recursos naturales ofrece ingresos repentinos de fondos en un sector especifico de la economía, de tal manera que no se incrementa el ingreso de fondos en cualesquiera otros sectores (tal como ocurrió con el gas en Holanda, que casi desestabilizo el esquema económico de esa nación, y de donde el nombre tiene su origen). Cuando sucede el fenómeno, se aprecia un crecimiento desproporcionado en un sector mientras que en otros no, creándose serios problemas. El ingreso del sector desarrollado distorsiona la calidad de los servicios y bienes no-intercambiables, que no pueden ser importados, mientras que se desploman los incentivos de producción en los bienes intercambiables, que son los que se exportan/importan. Esta disparidad hace que los súbitos ingresos de fondos estimulen la importación, ya que la producción domestica no puede suplir la demanda local lo suficientemente rápido, se incrementa también la demanda de servicios. La importante demanda de bienes importados y servicios domésticos causa incremento de precios, lo que debería originar un incremento en la producción local, pero no ocurre por el flujo constante de moneda extranjera a la economía nacional generando inflación y aumento en los precios.
2.1. Antecedentes de
Los
antecedentes de
2.1.1. Definiciones de
transferencias de fondos:
i.
En
los trabajos efectuados por Aponte (1990), se define de modo restringido que
las transferencias pueden ser expresadas como un flujo de ingreso que va de un
país a otro sin que exista contrapartida de valor alguno ni en el presente ni
en el futuro, es decir, una transferencia internacional de ingreso de manera
unilateral. Ejemplo de estas transferencias
son las donaciones internacionales de recursos financieros, en la que algunos
piases prestan ayuda financiera de carácter humanitario a otros países, y las
remesas que los inmigrantes suelen enviar a sus familiares desde el país donde
residen y trabajan hacia los países donde son oriundos.
ii. Una segunda definición más amplia de las transferencias de fondos internacionales implica que son todo flujo de ingreso entre países que no da origen en lo inmediato a una contrapartida de valor en sentido contrario, aunque esta última puede ocurrir en el futuro. Tal es el caso de los empréstitos internacionales y de las inversiones extranjeras, los cuales implican una salida de ingreso o “contrapartida de valor” desde el país inicialmente receptor de los recursos financieros hacia el país de donde salieron los mismos sólo que en el futuro, bajo la forma de servicio de la deuda o pago de dividendos.
A raíz de las reparaciones de guerra que Alemania
estuvo obligada a pagar a los Aliados, en particular a Francia, una vez
finalizada
El razonamiento de Keynes (1929) era el siguiente: la transferencia no sólo afectaría el ingreso nacional de los países involucrados sino también la balanza de pagos de ambos países, generando un desequilibrio –bajo el supuesto de que inicialmente esta cuenta se encontraba en equilibrio en ambos países– en la misma: el país que paga o efectúa la transferencia conocería un déficit en su cuenta corriente mientras el país beneficiario lograría un excedente de igual magnitud en la misma cuenta, ambos por el monto de la transferencia. Para llegar a una nueva posición de equilibrio –señalaba Keynes, refiriéndose a Alemania–, el país que efectúa la transferencia debería exportar más e importar menos, es decir, generar un excedente en su balanza comercial que de manera simétrica representaría un déficit –un aumento de las importaciones y una disminución de las exportaciones– en el país beneficiario de la transferencia. Para Keynes (1929) si Alemania, que era el país que efectuaba la transferencia, quería tener éxito en crear el excedente necesario para restablecer el equilibrio de su balanza comercial, debería bajar el precio de sus productos de exportación y soportar un alza en el precio de sus productos importados, es decir, provocar un deterioro en sus términos de intercambio. Este último entrañaría una nueva baja en el ingreso nacional de Alemania, sumándosele a la disminución inicial del ingreso provocado por el pago de la transferencia. A esta segunda disminución del ingreso nacional para el país que paga o efectúa la transferencia, Keynes la llamó “fardo secundario”, el cual deberían soportar necesariamente todos aquellos países que efectuaban o eran víctimas de una transferencia internacional de ingreso.
Aponte recalca (1990) que este enfoque, que da una gran importancia a los movimientos en los precios relativos como medio fundamental de ajuste de la balanza de pagos al producirse una transferencia internacional de ingreso, es denominado clásico y a la presunción según la cual el “fardo secundario” constituye un imperativo para alcanzar el nuevo equilibrio en la balanza de pagos de ambos países se califica de presunción ortodoxa.
Frente a esta visión, Bertin Ohlin (1929) propuso otra que paradójicamente “anticipa el llamado pensamiento keynesiano”2. En este enfoque alternativo la demanda es el elemento clave del proceso de ajuste por encima de los precios. La demanda es la guía de la producción y no los precios. Este enfoque se traduce, en el marco de un modelo de transferencias internacionales de ingreso, en lo siguiente: como el pago de una transferencia va a disminuir el ingreso nacional y en consecuencia contraer la demanda del país que efectúa la transferencia, mientras en el país beneficiario de la misma ocurrirá un movimiento en sentido opuesto, entonces “el ajuste se realizaría no a lo largo de las curvas de demanda, sino más bien por desplazamiento de estas curvas”3. De esta manera, en un caso extremo, la transferencia internacional de ingreso pudiera realizarse sin necesidad de que hubiere una variación en los precios relativos entre los dos países involucrados y en consecuencia sin “fardo secundario” alguno para el país que efectúa la transferencia. Este enfoque es calificado, dentro de la literatura económica, de “moderno” e incluso de “keynesiano”, siendo la característica esencial que lo define el rol ajustador que se le atribuye a la demanda, en lugar de las variaciones de precio para restaurar el equilibrio perturbado tanto interna como externamente.
Devlin y Lewin (2004) se encargan de yuxtaponer parte de las consecuencias de las transferencias internacionales de fondo con la disciplina fiscal e impacto económico de los petroestados del mundo. De las explicaciones anteriores, el problema de transferencia ofrece varias ideas teóricas para el entendimiento y análisis del ingreso petrolero. En primer lugar, el ingreso petróleo es similar a una transferencia de fondos en el sentido que la industria petrolera emplea escasos y limitados recursos domésticos, donde la sobrevaluacion hace que los ingresos se conviertan en rentas para la economía receptora. Adicionalmente, la industria petrolera es un enclave y en consecuencia influencia de manera tremenda la economía, es absorbida por la economía, de igual forma que una transferencia lo es. Aunque no desde un punto de vista contable, desde un punto de vista analítico, las transferencias de fondos tiene efectos similares a los de renta petrolera.
3. Nacimiento de una Venezuela Petrolera
En
los comienzos del siglo XX, Venezuela era un país económicamente pobre y rural
y una población mayoritariamente analfabeta.
Con la llegada de la república después de la guerra de independencia y
posteriores guerras internas, las condiciones materiales del país lo que hacían
era deteriorarse. Pero con el nuevo
siglo se inicia uno de los procesos modernizadores mas exitosos de la
región. En franco contraste con lo que
habían sido sus antecedentes, y gracias a ese proceso modernizador, las clases
medias y altas, por ejemplo, llegaban a poseer niveles de vida equiparables a
los países del llamado mundo desarrollado.
A mediados de la década de los 70, el ingreso per capita venezolano doblaba el de Italia e igualaba el de
Alemania Occidental. Estas condiciones
de nivel de vida lograron incluso alcanzar a los sectores pobres de la
población en educación y salud; creando perspectivas de crecimiento y
desarrollo como país, en todos sus ámbitos.
Todo esto estuvo, de manera incuestionable, vinculado con los
importantes ingresos petroleros (Lander L.E, 2005).
Es
en la segunda década del siglo XX que el petróleo forma parte fundamental de la
economía a venezolana, los ingresos provenientes del petrolero desplazan del
primer lugar a los ingresos provenientes del Café, el Cacao,
El
carácter “rentista” de la economía moldearía un aparato de Estado y
una sociedad dependiente en extremo de los vaivenes del mercado petrolero
internacional. (Lander L.E, 2005) A pesar de los discursos y esfuerzos
realizados a lo largo del siglo por construir una economía mas diversificada,
por sembrar el petróleo[1] , aun hoy la participación del petróleo en el
PIB es de mas de un cuarto, en el ingreso fiscal mas del 50% y las
exportaciones petroleras superan el 80% del total de las exportaciones venezolanas.
Desde
finales de la década de los setenta, se ensayaron en tres ocasiones programas
de reestructuración y ajuste macroeconomico que tuvieron corta duración y no
lograron detener la recesión y deterioro de las condiciones de vida de la
mayoría. Según CEPAL, mientras que para el año 1990 el 34% de las
familias venezolanas vivía en condiciones de pobreza y el 12% en indigencia, al
finalizar el siglo esas cifras se elevaron
hasta el 44% para las familias en condición de pobreza y a cerca de la
mitad de éstas en condición de indigencia.
Todo esto ocurre después de 86 años privilegiándonos de la renta
petrolera.
3.1. Evidencias de un
país monoproductor:
Actualmente, las cifras que se observan en la cuantificación
de los ingresos totales y exportaciones de bienes y servicios de Venezuela,
dejan en evidencia la dependencia peligrosa en recursos finitos y sometidos
a merced de un mercado impredecible:

Desde
1998 los ingresos Petroleros como % del PIB rondan el 50% de los ingresos totales del año fiscal en
curso. De igual forma, las figuras que
muestran las exportaciones venezolanas de bienes FOB están en sintonía con la
dependencia fiscal del mercado internacional de los hidrocarburos, donde
alrededor del 80% lo abarca el petróleo
y sus derivados:
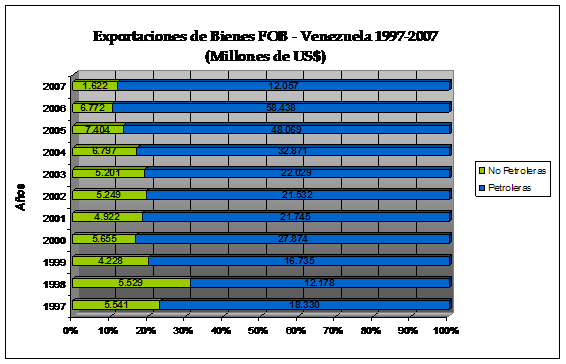
Fuente: Ministerio de Finanzas
de
Observando
la situación actual de Venezuela, Gregory Wilpert (2003) recuerda que la
denominación inmediata resultante es la de un país exportador de petróleo, el
5to. más grande del mundo, con las mayores reservas de crudo convencional
(liviano y pesado) en el hemisferio occidental y con las reservas de crudo no
convencional (extra-pesado) mas cuantiosas en todo el mundo. Este privilegio adquirido le ha dado color y
forma a casi todos los aspectos políticos, sociales, económicos, históricos y
culturales a la nación.
3.2. Venezuela:
Cronología de un petroestado
La
historia Petrolera de Venezuela puede ser dividida, a grosso modo y como lo
indica Wilpert (2003), en cuatro grandes
periodos: el descubrimiento y producción inicial de petróleo (1912-1943), el
proceso de toma de control venezolano sobre la industria del petróleo
(1943-1974), el boom petrolero y nacionalización de la industria petrolera
(1974-1998), los esfuerzos del gobierno por retomar el control de una creciente
independencia de la industria petrolera (1999-actual)
3.2.1. Nacimiento de
un petro-estado (1912-1943):
Era
sabido que Venezuela poseía abundante petróleo desde la era precolombina,
cuando los indígenas usaban el que salía a la superficie con fines medicinales
y otros propósitos prácticos. Sin
embargo, el primer pozo fue taladrado en 1912.
Inmediatamente después,
3.2.2. Se fortalece el
Petro-estado (1943-1973):
En
el año 1943 se promulgo la nueva Ley de
Hidrocarburos que significó entre otras cosas, un incremento sustancial de
las regalías, al pasar de una media
del 9% a un mínimo del 16,66% (Lander, 2005) y la unificación de todas las
concesiones bajo un mismo régimen. Ese
mismo año se promulgo una Ley de Impuesto sobre
Posteriormente,
y en la misma dirección, se origina la fundación de
3.2.3. Boom Petrolero
y Nacionalización de
Con
el embargo petrolero al Medio Oriente en 1973, los precios del petróleo a nivel
mundial y con esto el ingreso por renta petrolera de Venezuela, reflejado en la
bibliografía de Wilpert (2003), se
cuadruplico de
3.2.4. Re-fundación de
Cuando Hugo Chavez es elegido presidente en
1998, junto con el liderazgo de Ali Rodríguez,
se decide reforzar las relaciones con
Pronto
nace un conflicto entre el Gobierno Central y la gerencia de PDVSA, quienes por
los últimos 15 años se habían enfocado en producir el máximo posible obviando
las cuotas establecidas por el cartel.
Chavez usa el conflicto para
argumentar que la empresa requiere ser re-nacionalizada por ser muy
independiente del Estado, por convertirse en un “estado dentro de un
estado”.
4. Impacto de la industria petrolera en la
sociedad venezolana
4.1. Económicamente
Quizá,
el efecto más evidente que el petróleo ha tenido en la economía de Venezuela ha
sido la aparición del “Dutch Disease”. Estudios anteriores así lo muestran, cuando
se analiza el comportamiento y disciplina fiscal de los petro-estados.
Los efectos de
El repentino ingreso de renta petrolera trajo
también problemas fiscales inherentes.
El nuevo ingreso ofrecía la ilusión de poder industrializar al país con
masivos proyectos de infraestructura (caso Carlos A. Pérez). La multiplicación por 4 del revenue causo un
gasto acelerado que sobrepaso el flujo de entrada, y cuando el valor del barril
bajó, no resultó sencillo limitar el patrón de gasto publico. El gobierno aumento gradualmente sus deudas y
entre 1970 y 1994 la deuda externa se
eleva de 9% al 53% del PNB. El ingreso
per capita disminuyó a la par y toda la economía venezolana sucumbe en la
pobreza. Para 1996 Venezuela era uno de
los pocos países del mundo donde el ingreso per capita era inferior al de 1960
(Terry Lynn Karl, p.235. This was a fate suffered by only 19
countries in the world in 1996)
4.2. Culturalmente
La dependencia casi absoluta del comercio de los hidrocarburos en Venezuela ha originado una actitud que fomenta la mentalidad clientelista y rentista entre sus habitantes. Esto significa que el puebla cree que sus condiciones serán optimas si se tiene acceso a la riqueza petrolera del país. En lugar de concebir ideas innovadoras de emprendedores, se intenta alinearse con el Estados, buscando empleo o contratos del negocio asociado a la producción y explotación de hidrocarburos. El analista político Terry Lynn Karl describes estas consecuencias como sigue:
Al estilo de un petro-estado, las actitudes y búsquedas rentistas se ha convertido en el principio organizacional de la vida política y económica de Venezuela y las inflexibles instituciones políticas existentes operaban en aras de perpetuar un sistema estropeado. Tanto los organismos del estado como los partidos políticos desecharon su rol programatico para convertirse en maquinas de extracción de rentas del arena publico.
Otro
observador de la situación venezolana, el antropólogo Fernando Coronil,
argumenta que la riqueza petrolera del país, concentrada en el Estado, ha
causado que el organismo central parezca tener poderes supraterrenales, y que
son capaces de lograr cualquier festín
sin costo a la población
Lynn Karl. (1997) añade:
“Así, transformado en un
petroestado, el estado venezolano ha venido manteniendo no solo el monopolio de
la violencia, sino también de la riqueza natural de la nación. El Estado ha ejercido este monopolio bajo el
drama excepcional, intentando complacer
a través de la demostración
espectacular de su imperiosa
presencia – pretender conquistar, en lugar de persuadir … creando y construyendo
extremadamente excitantes proyectos que generan
fantasías colectivas de progreso,
lanzan su hechizo sobre toda la audiencia y actores también. Cual “hechicero magnánimo” , el
Estado apunta a su objetivo mientras induce un condición o estado de ser
receptivo de todas sus ilusiones – un estado mágico.”
4.3. Políticamente:
La
economía petrolera de Venezuela y su cultura también deja sus marcas en la
política. Una consecuencia directa del
clientelismo y la naturaleza mágica del Estado, resulta ser que la estructura se constituye muy
burocrática. Karl Lynn (1997) estima
que del total de personas empleadas en la economía formal (aprox. 50% de la
población en capacidad de laborar), aproximadamente 45% es empleada del gobierno. Otra de las consecuencias es lo que el
científico politico Terry lynn Karl llama “democracia
pactada”. Este termino describe se
refiere a un sistema democrático que logra su supervivencia a través de
acuerdos entre los diferentes grupos elitescos del país. Es un tipo de tregua entre fuertes grupos de
intereses opositores, con el objetivo de mantener sus privilegios. Las treguas, en Venezuela, tomaron forma
como en pacto de Punto Fijo, donde la mayoría de los partidos políticos se garantizan
acceso al poder en proporción a los votos obtenidos en las elecciones. Los socialistas radicales y partidos
comunistas fueron excluidos completamente de este pacto. El pacto de Punto Fijo comienza a decaer
junto con los precios del crudo a mediados de los 80s. Posteriormente recibe su estocada final con
la toma de poder de Chavez en 1998.
Wilper
(2003) concluye que en términos de la burocratización y la naturaleza pactada de su democracia, Venezuela
asemeja mucho a los regímenes socialistas unipartidistas, con la excepción que era gobernada por un sistema de
alternancia de dos partidos (AD-COPEI).
Curiosamente, el sistema colapsa el mismo año que Europa Oriental lo
hizo, en 1989, con el “Caracazo” donde hubo levantamientos
generales de inconformidad en contra de
las reformas económicas mandadas por el Fondo Monetario Internacional.