El ciclo industrial en la Argentina
Las cifras provisorias del Indice de Producción Industrial (IPI) de FIEL de febrero muestran una caída del 2.7% respecto de enero de 2000 y un incremento del 3.6% si la comparación se realiza respecto de febrero de 1999.
El incremento observado entre los primeros dos meses de 2000 e igual período de 1999 fue del 8% y estuvo liderado por Bienes de Consumo Durables (46.6%), seguida por Bienes de Uso Intermedio (9.5%). Las contracciones fueron observadas en Bienes de Consumo No Durables (-2.1%) y Bienes de Capital (-40.2%).
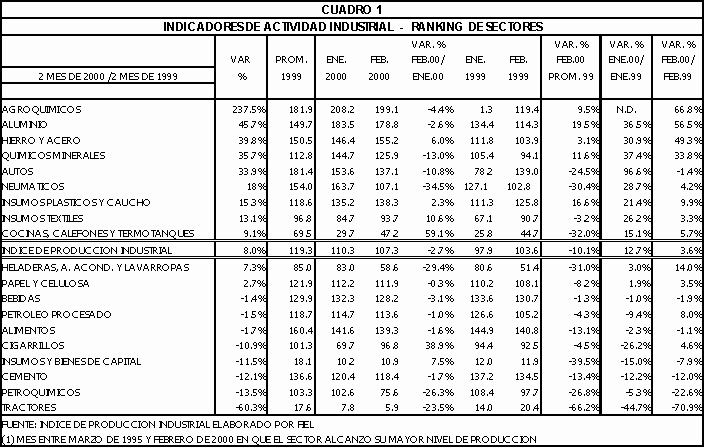
En los primeros dos meses de 2000 fueron 9 los sectores que presentaron incrementos de producción por arriba del promedio de la Industria: Agroquímicos (237.5%), Aluminio (45.7%), Hierro y Acero (39.8%), Químicos Minerales (35.7%), Automotores (33.9%), Neumáticos (18.0%), Insumos Plásticos y Caucho (estimado en 15.3%), Insumos Textiles (estimado en 13.1%) y Línea Blanca No Eléctrica (estimado en 9.1%). Dos fueron los sectores que crecieron pero menos que el IPI: Línea Blanca Eléctrica (estimado en 7.3%) y Papel y Celulosa (estimado en 2.7%). En tanto los restantes sectores presentaron contracciones en sus niveles de actividad: Bebidas (estimado en -1.4%), Petróleo Procesado (-1.5%), Alimentos (-1.7%), Cigarrillos (-10.9%), Insumos y Bienes de Capital (estimado en -11.5%), Cemento (-12.1%), Petroquímicos (-13.5%) y Tractores (-60.3%).
Dada la revisión de las series que componen el IPI durante el mes de febrero, se procedió a reevaluar la estructura cíclica de la industria, no solo en lo referente al ciclo económico clásico, sino también en lo que atañe al ciclo de crecimiento.
Cuando la actividad económica declina en niveles absolutos y luego rebota, esta onda es llamada un ciclo económico clásico, referido más frecuentemente como ciclo económico. De esta forma, los ciclos económicos son un tipo de fluctuación de la actividad económica agregada de naciones que organizan su trabajo principalmente en empresas privadas. Son fluctuaciones que consisten en expansiones que ocurren al mismo tiempo en la mayoría de las actividades económicas, seguidas por recesiones similarmente generales, contracciones, y recuperaciones que se funden en la fase expansiva del ciclo siguiente; siendo esta secuencia de cambios recurrentes pero no periódicas. En su duración, los ciclos varían de más de un año a diez o doce años; no pueden ser divisibles en ciclos cortos de similar características sobre las amplitudes. De esta forma las medidas de las fases del ciclo que se pueden utilizar para compararlos son sus amplitudes –definidas como la diferencia en términos absolutos de los valores extremos de la fase- y su longitud –medida como la cantidad de meses de duración de la misma-. Vale la aclaración, que el máximo absoluto del ciclo, tomado como pico, se encuentra dentro de las observaciones de la fase expansiva; en tanto que el mínimo absoluto del ciclo, tomado como valle, se encuentra dentro de las observaciones de la fase recesiva.
La terminología popular solo utiliza tres de los cuatro segmentos: (1) recesión –entendida como el segmento comprendido entre el pico y el valle; (2) Recuperación –entendida como el segmento entre el valle y el nivel en el cual se encontraba el anterior pico; y (3) expansión –entendida como el segmento en que la economía crece más allá de los límites previos. En el presente estudio solo se hará referencia a las fases expansivas y recesivas interpretadas como las que se encuentran entre los valles y picos, y picos y valles, respectivamente.
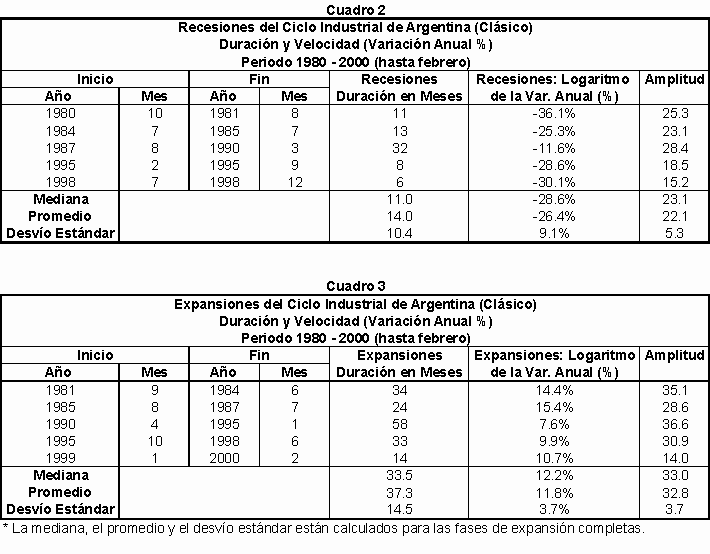
El ciclo de crecimiento es entendido como una pronunciada desviación desde la tasa de cambio de la tendencia secular. Así, esta definición comprende períodos de aceleración y de desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía. El problema del estudio empírico de este tipo de ciclos es que no es necesariamente correcto desde el punto de vista teórico, dado que tanto la tendencia y ciclo son dos procesos que interactúan y se alteran mutuamente, y separar uno de otro no permite un estudio limpio ni del ciclo, ni de su tendencia. Desde el punto de vista empírico, existen numerosos métodos y filtros que permiten calcular una suerte de tendencia secular, pero la forma en la que es extraída no permite interpretarla tal cual su significado teórico.
A fin de intentar analizar el ciclo de crecimiento lo más teóricamente posible desde el instrumental disponible, en esta nota se calculó la tendencia secular a partir de promedios de fases consecutivas, según la vieja tradición del National Bureau of Economic Research. De esta forma, la interpretación del ciclo de crecimiento será la de una pronunciada desviación de la tasa de cambio ya no desde la tendencia, sino desde un promedio sobre fases consecutivas de los ciclos, que bien podría -con todas sus limitaciones- interpretarse como la tendencia secular.
La determinación de los puntos críticos del ciclo económico, permite observar que la industria presentó cuatro ciclos completos desde 1980, dos de los cuales pertenecen a la década de los noventa, si tomamos al ciclo como valle-pico-valle. La observación de las medidas habituales de comparación de los ciclos, nos permite observar que las longitudes y amplitud de las fases recesivas de la última década son menores que las observadas en los ochenta, y que la recesión del tequila presentó una longitud y amplitud mayor que la última observada del milenio (Cuadro Nro. 2).
De igual manera, se puede observar que las amplitudes de las fases expansivas de la década de los noventa son mayores que las observadas en los ochenta, y que las longitudes -en promedio- presentan la misma relación.

De esta forma, y ya observando el ciclo completo entendido como Pico-Valle-Pico, podemos inferir que los ciclos industriales desde la década de los ochenta están caracterizados por fases contractivas que se funden con fases expansivas de mayor longitud y amplitud. A su vez, se puede observar que las fases contractivas presentan una velocidad promedio mayor que las expansivas, pero con una variabilidad mayor.
Una vez presentadas las características cíclicas sobre la observación de las fases completas, pasemos a observar el comportamiento de la presente fase expansiva. Esta fase iniciada luego del valle –mínimo relativo de la serie en términos absolutos- fechado en diciembre de 1998 presenta una longitud de catorce meses y una amplitud de 14 con una velocidad de 10.7%.
En el estudio del ciclo de crecimiento se puede observar que las fases de aceleración y desaceleración presentan características semejantes y puntos de giros muy cercanos a las correspondientes fases contractivas y expansivas del ciclo clásico. Sin embargo, este estudio permite observar diferencias interesantes sobre la estructura cíclica de los noventa. Por un lado se puede observar un ciclo más en la década de los noventa que los presentados por el estudio de los ciclos económicos. Este corresponde a una pequeña desaceleración de la tasa de crecimiento de la industria, iniciada en mayo de 1992, cuya longitud alcanzó apenas los seis meses –mínima longitud observada en las fases de desaceleración de la industria en las dos décadas analizadas- y apenas una amplitud de 3.1 sobre las observaciones del IPI en niveles.
Por otro lado, se puede observar que la última fase de desaceleración de la industria iniciada dos meses antes que la correspondiente fase contractiva del ciclo económico, finaliza en junio de 1999 con una longitud de catorce meses. ¿Por qué es interesante la última fase de desaceleración? Es interesante porque presenta las características de interacción que la teoría sugiere debe existir con el ciclo económico. Y esta interacción es que la fase de desaceleración del ciclo de crecimiento debe iniciarse antes que la correspondiente del ciclo económico y debe finalizar después.
En tanto las causas que esta características no se vean tan claramente en los ciclos anteriores se debe a que por un lado, la tendencia presentaba una pendiente más suave, y por otro, el hecho de observarse transiciones bruscas de fase a fase.
Actualmente la industria se encuentra en una etapa de aceleración con una tasa de variación porcentual anualizada con respecto al valle de junio de 1999 de 15.2% (2.5 puntos porcentuales menor a la observada nueve meses después del valle de la fase de desaceleración anterior).
¿Qué agrega a la coyuntura este estudio? Por un lado un mejor entendimiento de la estructura cíclica de la Industria. Por el otro, permite observar que la medición de la tendencia parecería estar presentando una desaceleración de su tasa de crecimiento desde abril de 1998, lo que posiblemente generó que la última fase de aceleración de la industria comience antes de lo que se hubiera observado de no haber cambiado la medición de la tendencia. También se puede observar que la amplitud promedio por mes –medida como el ratio de la amplitud sobre la longitud- de la fase de aceleración actual es mayor que la de las fases completas de los noventa, al igual que lo que ocurre a la fase de expansión del ciclo clásico. Esto último debe ser mirado con cautela, dado que estamos comparando fases completas con la actual fase que aun no ha concluido.
Considerando la variación porcentual entre el mes de febrero y el valle del ciclo económico (fechado en diciembre de 1998) del 12.3%, podríamos inferir, que de continuarse con la tasa de crecimiento mensual del 0.8%, se podría llegar a alcanzar los niveles del pico de junio de 1998, para mediados de 2000, determinando una longitud aproximada de la fase de recuperación de 19 meses, la cual sería mayor a la post tequila (17 meses) pero menor al promedio de las anteriores cuatro fases de recuperación (25 meses).