Los conflictos del Mercosur comienzan a despejarse. Nota I
Hasta el momento de la firma del acuerdo automotriz entre el Brasil y la Argentina luego de un maratónico esfuerzo diplomático bilateral, la discusión sobre el Mercosur se presentaba como una negociación en la que se habían agotado todos los plazos y cuyo dramatismo alcanzaba para generar amenazas de retrocesos en la integración, sobre todo desde la Argentina.
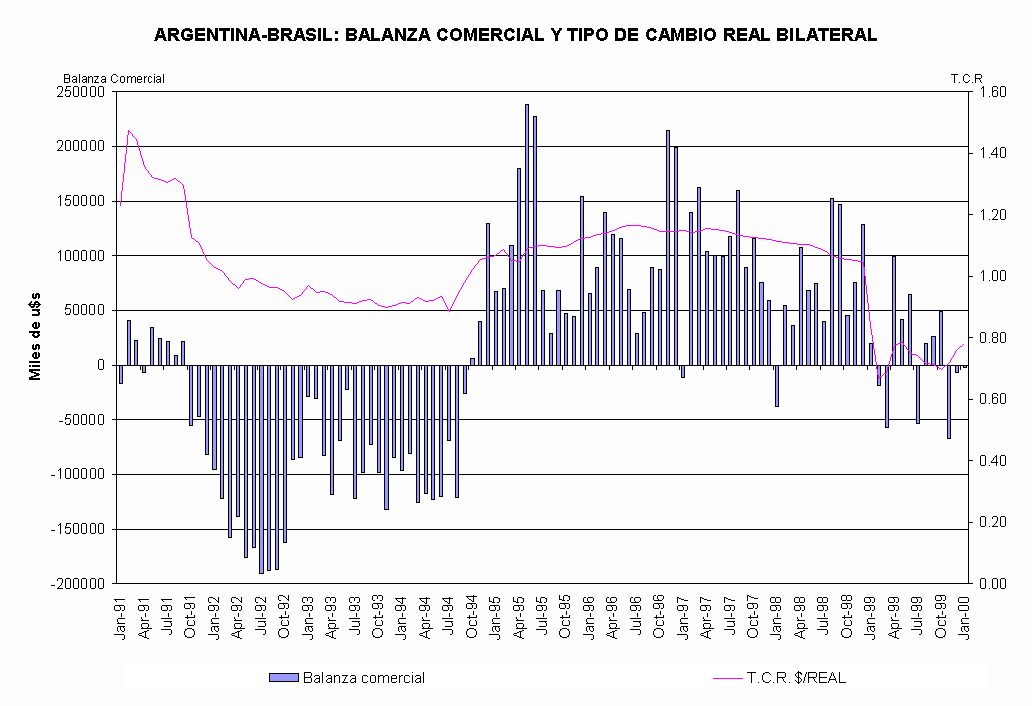
Varios hechos se conjugaron para dar por resultado ese clima adverso, que caracterizó al acuerdo de integración en los últimos dos años, aún antes de la devaluación brasileña. Vale la pena repasarlos en un orden conveniente para interpretar cuál es el camino más adecuado de aquí en más. En esta nota I se analizarán brevemente los conflictos, abordando en la próxima entrega la discusión sobre beneficios y estrategias de la Argentina para el éxito del Mercosur.
El comercio bilateral. En 1999, las exportaciones argentinas decrecieron un 12% y las importaciones lo hicieron un 19%. El balance comercial exhibió un saldo negativo de US$ 2219 millones. La caída exportadora interrumpió un ciclo de crecimiento de casi una década y redujo por primera vez la corriente importadora desde la crisis del Tequila de 1995. Dentro de los destinos exportadores, el Brasil, nuestro principal socio en el Mercosur, redujo su participación del 30% al 25%, manteniendo su participación en las importaciones, del 22%. Tanto las exportaciones como las importaciones con el Brasil redujeron sus valores, en 28% las primeras y en 20% las segundas. Pese a ello, nuestro balance comercial con el Brasil continuó siendo positivo en US$ 120 millones.
Entre 1992 y 1998, la Argentina tuvo balances comerciales negativos todos los años salvo durante el bienio 95-96, cuando la crisis de actividad limitó las importaciones y dio como resultado un balance apenas saldado. Durante todo ese período, nuestro país dedicó la mitad de sus compras externas a abastecerse de nuevos bienes de capital destinados a la modernización e inversión en un espectro productivo diversificado. Mientras tanto, entre 1992 y fines de 1994, nuestro saldo comercial con el Brasil fue negativo en el marco de un comercio creciente. Desde entonces (Plan Real), el saldo se volvió positivo. A primera vista, el comportamiento del balance comercial entre los dos países se relacionaría directamente con la evolución del tipo de cambio bilateral real: durante 1994-97 el tipo de cambio ($/real corregidos por inflación) permaneció estable, excediendo en un 13% en promedio al vigente entre 1991-93, marcando cierta sobrevaluación del real frente al peso y al dólar que abarataba a las importaciones en el Brasil en comparación con las exportaciones. Sin embargo, durante estos mismos subperíodos el Brasil pasó de un marcado estancamiento económico al inicio de la década a una fuerte aceleración del nivel de actividad a partir de 1994. Un análisis más riguroso muestra que el desarrollo del comercio bilateral se explica más por el efecto del PBI que por las variaciones del tipo de cambio.
Las perspectivas del Brasil indican para 1999 un aumento significativo de su nivel de actividad industrial (por encima del 7% anual) y de su nivel de actividad general (3-4% anual) a la vez que se espera el mantenimiento de un tipo real de cambio bilateral neutro en términos de incentivos relativos para exportar hacia uno u otro lado de la frontera de Argentina y Brasil. En estos términos, lo peor de la crisis parece haberse disipado en el corto plazo, pero los daños emergentes de la crisis brasileña han creado temores que socavan el acuerdo de integración.
|
CUADRO 1 |
|||
|
|
VARIACIÓN TIPO DE CAMBIO REAL (1) |
VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES (VALORES EN u$s) |
|
|
PAÍS |
% |
% |
|
|
|
Período |
Previo al cambio (2) |
Posterior al cambio (3) |
|
|
Noviembre 1996 / Noviembre 1994 |
1994/93 |
1996/95 |
|
MÉXICO |
27.9 |
17.3 |
20.7 |
|
PAÍS |
Septiembre 1999 / Septiembre 1997 |
1997/96 |
1999/98 |
|
COREA |
22.9 |
5.0 |
9.4 |
|
SINGAPUR |
12.3 |
0.0 |
-0.7 |
|
TAILANDIA |
3.9 |
3.0 |
6.3 |
|
FILIPINAS |
7.1 |
21.9 |
17.5 |
|
MALASIA |
17.3 |
0.5 |
-9.8 |
|
INDONESIA |
47.2 |
7.3 |
-0.8 |
|
PAÍS |
Enero 2000 / Enero 1997 |
1997/96 |
1999/98 |
|
CHILE |
-3.6 |
8.2 |
5.3 |
|
HONG KONG, RAE DE |
-9.8 |
4.0 |
-0.1 |
|
ESLOVENIA |
-8.6 |
0.7 |
-4.7 |
|
ARGENTINA |
-0.9 |
10.7 |
-11.8 |
|
PAÍS |
Enero 2000 / Diciembre 1998 |
1998/97 |
1999/98 |
|
BRASIL |
33.0 |
-3.5 |
-6.1 |
|
Fuentes : F.M.I., Institutos oficiales de estadísticas de los paises seleccionados |
|||
|
(1) Calculado desde la fecha de devaluación o de afectación por crisis internacional mas reciente |
|||
|
y por el plazo de dos años |
|||
|
(2), (3) Periodos inmediato anterior e inmediato posterior a la modificación cambiaria. |
|||
Hay varias razones para ello, que van desde la preocupación legítima sobre la competitividad argentina en la región hasta los siempre presentes reclamos de mayor protección para el mercado local. El punto culminante de la crisis fue la devaluación brasileña, aunque antes de ella ya se perfilaba una negociación difícil para el nuevo gobierno por la acumulación de temas sectoriales pendientes (autos, azúcar, licencias de importación, etc.). La devaluación sometió a la economía argentina a la doble prueba de soportar las consecuencias financieras de un mayor riesgo país por "efecto contagio" y soportar las consecuencias reales sobre sus exportaciones e importaciones.
La Argentina salió bastante airosa de la primera prueba, en el sentido de haber mantenido su regla cambiaria-monetaria y mostrado, una vez más, la solidez de su sistema financiero. Naturalmente, no pudo evitar las consecuencias sobre su nivel de actividad originadas en la reticencia internacional hacia la región. Desde el punto de vista estrictamente macroeconómico, el Mercosur debe incluir en su agenda algún tipo de coordinación de mediano plazo que emita señales claras sobre las posiciones fiscales y financieras de cada uno de los países tratando de minimizar el efecto contagio. Pero en este capítulo ninguna política de coordinación puede sustituir al buen desempeño local, como lo demuestra el caso de la fracasada coordinación monetaria europea a través de la Serpiente Monetaria de los 70. En el caso de la Unión Europea, una solución más estable se alcanzó sólo cuando el Tratado de Maastricht selló la vocación de los países por políticas monetarias y fiscales austeras.
La segunda prueba no ha terminado aún y vale la pena pormenorizar en el análisis. La devaluación brasileña se sumó a una seguidilla internacional (países asiáticos y Rusia) que obedeció a desequilibrios financieros y a pérdidas de credibilidad de los países afectados que enfrentaron corridas contra su moneda local. Con independencia de su origen, una consecuencia inmediata de las devaluaciones fue mejorar la competitividad de corto plazo de los países involucrados y recortar sus importaciones, al encarecerlas. A pesar de que la situación generó la idea de "devaluaciones competitivas", las correcciones cambiarias no muestran en los hechos resultados permanentes. En el Cuadro N° 1 se muestra la evolución del tipo de cambio de países seleccionados y su resultado en términos del crecimiento exportador. Como se ve los resultados son muy variados y países que no han devaluado como Chile se comparan favorablemente con varios de aquellos que sí lo han hecho, como Malasia. El caso de México, fuertemente exitoso no puede aislarse del crecimiento de los Estados Unidos al que destina el 80% de sus exportaciones.
La evolución brasileña que muestra el cuadro confirma lo comentado en los primeros párrafos, en cuanto a la pérdida de la corrección cambiaria en Brasil, por vía de la entrada de capitales y el escaso efecto de impulso a sus exportaciones. En el caso de la Argentina debe recordarse que de haberse mantenido los precios internacionales de 1998, nuestras exportaciones hubiesen crecido un 10% en lugar de caer y que la baja de precios se debió al comportamiento de los mercados de commodities más que al efecto Brasil. Cuenta de ello da la evolución exportadora de Canadá y Australia, que también han sufrido el efecto negativo de los precios internacionales, a pesar de su mayor nivel de desarrollo.
Los subsidios a las exportaciones y a la localización industrial. Habida cuenta de la necesidad de aumentar sus exportaciones que tienen los países del Mercosur (y otras economías emergentes endeudadas), el Brasil ha hecho uso (y abuso en el marco de la integración) de subsidios fiscales y financieros a las exportaciones y de subsidios a la localización industrial de empresas exportadoras (y sustitutivas de importaciones).
La experiencia argentina muestra claramente que las políticas de subsidio a las exportaciones no sustituyen el estímulo de un clima de negocios previsible y una inserción efectiva al circuito comercial internacional a través de aranceles bajos y reglas en línea con las normas multilaterales. Como ejemplo cabe indicar que en el período 80-88 las exportaciones argentinas crecieron al 3,3% real anual mientras que en el período 92-98 lo hicieron al 12% anual. En el primer período, se usaron instrumentos fiscales y financieros para el estímulo a las exportaciones en medio de fuertes oscilaciones del tipo de cambio real. En el período reciente, la historia de reforma económica es conocida y exime de análisis.
Si bien el caso del Brasil no es muy distinto en términos de los incentivos fiscales y sus resultados, durante mucho tiempo este país mantuvo políticas de tipo de cambio real estable que favorecieron su inserción exportadora, convenciendo a sus industriales y políticos de la conveniencia del mantenimiento de ambos instrumentos. Una consecuencia inmediata del Plan Real de estabilización fue la imposibilidad de mantener el tipo real de cambio debido al rápido ingreso de capitales al Brasil. Esta situación disparó el uso de los subsidios como medida compensatoria de dicha reducción.
|
Cuadro 2 Brasil: FINAMEX |
|||
|
Año |
Pre-embarque |
Post- embarque |
Total |
|
1991 |
32,8 |
- |
32,8 |
|
1992 |
30,9 |
46,8 |
77,7 |
|
1993 |
27,8 |
36,5 |
64,3 |
|
1994 |
69,2 |
210,7 |
279,7 |
|
1995 |
95,1 |
282,5 |
377,6 |
|
1996 |
85,6 |
302,7 |
388,3 |
|
1997 |
593,5 |
591,8 |
1185,3 |
|
1998 |
987,8 |
1076,8 |
2064,6 |
|
1999 |
866,9 |
1046,6 |
2931,5 |
|
FUENTE: BNDES |
|||
En 1997, por ejemplo, con el objeto de corregir el "costo Brasil" se reactivaron los subsidios financieros a las exportaciones - que enfrentan menores obstáculos ante las reglas de la OMC. 1 Estos subsidios se deciden al nivel federal de gobierno, y constituyen una de las llamadas asimetrías del Mercosur. Su efecto ha sido que parte de los exportadores brasileños pudieran competir a tasa Libor en el mercado latinoamericano frente a tasas por lo menos un 30% más caras que podían ofrecer las empresas de primera línea argentina. Estas ventajas aumentaban para el cliente con el plazo de la operación e involucraban subsidios sustanciales para el caso brasileño debido a la diferencia con la tasa vigente en el mercado. Estos subsidios rondaban entre el 8% y el 30% del valor de las operaciones de exportación según el plazo de los créditos otorgados bajo los programas Finamex y PROEX del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES). Con todo, su efecto desleal sobre el comercio regional y argentino era limitado debido a que las líneas anunciadas no se fondeaban en su totalidad y el acceso al beneficio se tornaba muy burocrático y selectivo.2 En el caso de los desembolsos del Finamex, desde 1997 el significativo aumento del porcentaje de utilización de los fondos disponibles junto con las crecientes metas de desembolsos fijadas por el BNDES, llevaron a un fuerte incremento de los desembolsos en relación a años anteriores. Actualmente, el PROEX y el Bndes-Exim continuan operando. El primero, en las modalidades de financiamiento e equiparación de tasas de interés, asegura al exportador una tasa LIBOR y cubre un nutrido grupo de productos (superan las 4000 posiciones arancelarias) incluyendo desde agroindustria hasta bienes de capital. El segundo, más reducido en cuanto a bienes alcanzables, tiene un costo un poco mayor, por el cargo de tasa de riesgo del banco privado colocador, pero es muy generoso en cuanto a facilitar créditos de preembarque no vinculados a embarques específicos sino a plazos de compromiso para exportar. En el cuadro adjunto se indica la evolución del fondeo disponible para el FINAMEX, que como se puede observar ha sido creciente.
Recientemente, un panel de la OMC presentado por Canadá obligó al Brasil a retirar los beneficios del PROEX a su venta de aviones por considerarlos un subsidio. En el caso de América Latina, el uso de estos instrumentos fue significativo incluyendo una participación creciente en los productos exportados hacia la Argentina.
Otro aspecto es el de la guerra fiscal entre los Estados brasileño por la localización industrial. Esta guerra es de larga data. La concentración de la actividad económica en el sur del Brasil (Estados de San Pablo y Río de Janeiro principalmente) generó la competencia por la inversión durante la etapa sustitutiva bajo un régimen federal que lo permitía. Esta posibilidad se amplió aún más luego de la reforma constitucional de 1988 que trasladó mayores ingresos fiscales y poder a los Estados.
Por un lado, Brasil conserva programas federales de promoción que discriminan regionalmente. La mayor atención se ha puesto en las regiones del Nordeste, Amazonas y Espíritu Santo, siendo los programas establecidos de similar diseño (involucran desgravaciones impositivas, depreciaciones aceleradas para bienes de capital, disponibilidad de crédito a través de bancos regionales) El caso del Nordeste es uno de los más conocidos debido al otorgamiento de beneficios especiales para la industria automotriz. Por otro lado, los propios Estados han creado fondos de promoción para la localización industrial que incluyen aportes de capital del Estado mediante suscripción de acciones preferenciales sin derecho a voto, créditos con garantía en la recaudación futura de impuestos, cesión de terrenos y reducción de tarifas públicas, y otras. Por último, también se han mantenido programas sectoriales que favorecieron la inversión en la industria siderúrgica, textiles y calzado.
En el nivel estadual los programas de promoción obedecen, como se mencionara, a la estrategia de los estados alejados del núcleo económico centro-sur por atraer actividades industriales (situación parecida a la de nuestras provincias en el uso de la promoción industrial). En cambio, en el nivel federal, los subsidios crecieron para compensar el deterioro cambiario pero no se han reducido luego de la corrección del tipo de cambio de enero del 99. Si bien ambos aspectos vulneran el espíritu del Mercosur, es claro que los subsidios federales son los más perjudiciales y, por lo tanto, la resolución de este conflicto debe tener prioridad en las negociaciones. Lamentablemente, la actitud reciente de algunas provincias argentinas tratando de equiparar atractivos fiscales de localización ha confundido a la opinión pública sobre el tenor del problema.
Pese a los conflictos, la Argentina y Brasil seguirán negociando en este año. Queda por discutir, en la próxima nota, qué ventajas y acuerdos deberán emerger de la nueva negociación.
NOTAS:
1/ En ese momento también se introdujeron reformas al Impuesto a la producción industrial (IPI) y al Impuesto a la circulación de mercaderías (ICMS), que constituyen una mezcla entre el impuesto a los ingresos brutos y el IVA de la Argentina. Esas reformas se orientaron a reducir el sesgo anticomercio del sistema tributario, lo que en la Argentina se logra parcialmente por vía de la devolución de tributos (reembolsos) en la Aduana y la devolución del IVA a la exportación.2/ También existía un subsidio en los contratos de adelantamiento de cambio (ACC) que hacía el Estado con los exportadores sobre la base de créditos futuros del ICMS.