Aún no se observa una recuperación en la demanda de crédito
Los datos de actividad muestran que la recuperación habría comenzado hacia mediados del año pasado, al menos en el sector industrial.
Esta situación no es totalmente acompañada por la evolución de los créditos al sector privado, dado que éstos muestran una reducción en los últimos meses.
En efecto, si se considera la información de los primeros días del mes marzo, se evidencia una reducción del 1,1% respecto al mes anterior. Medido respecto a marzo del año pasado, los niveles son aún más bajos, dado que en el 2000 se encuentran un 3,2% por debajo del mismo período de 1999.
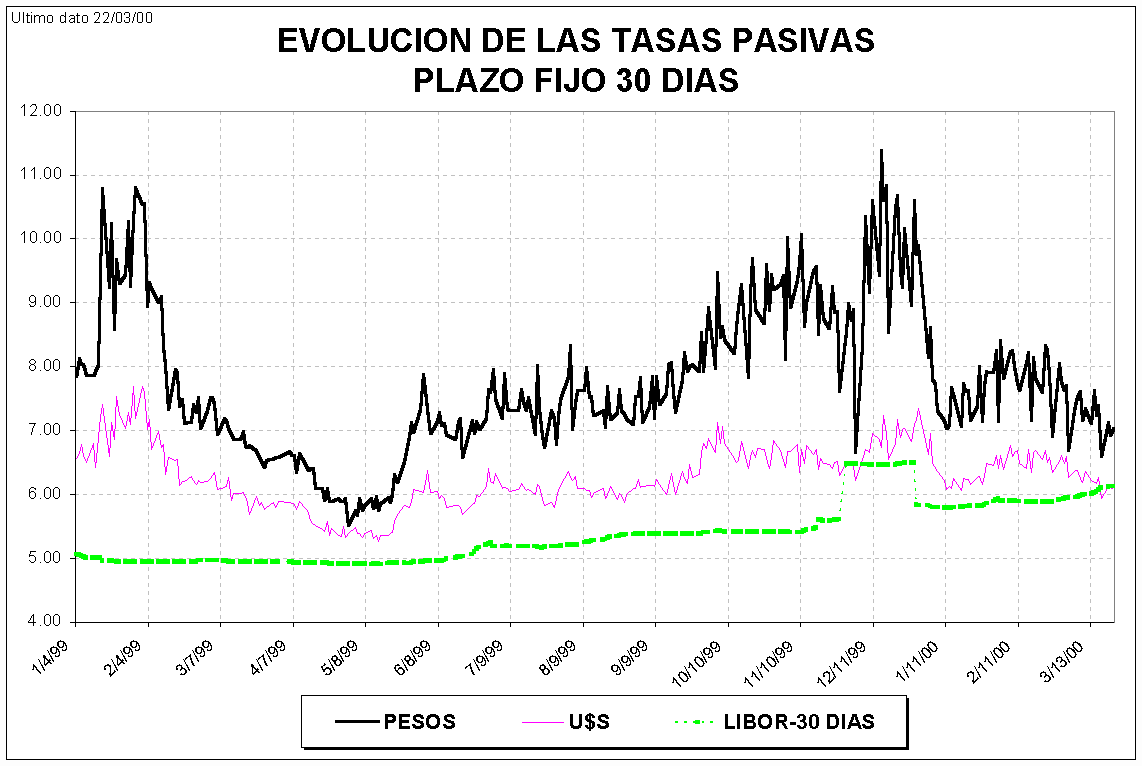
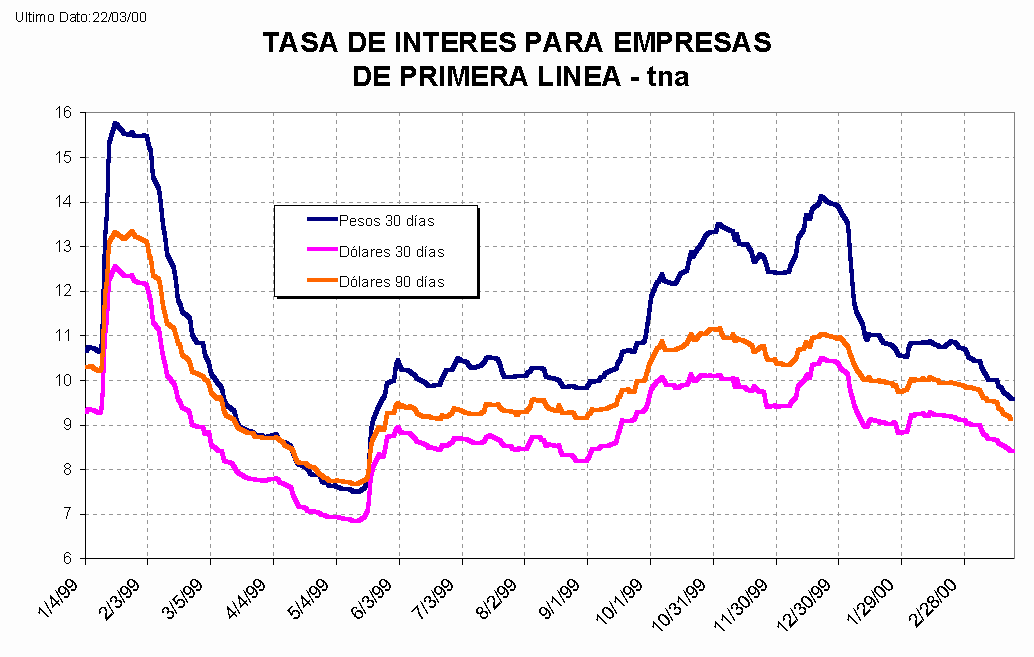
Dentro de las distintas categorías de instrumentos crediticios, son los destinados al financiamiento de corto plazo de las empresas los que más han sufrido reducción. Así, respecto a los niveles observados 12 meses antes, tanto los adelantos en cuenta corriente como los documentos a sola firma se redujeron 11%. Con respecto a otras categorías, tales como créditos hipotecarios, prendarios y personales, los mismos se encuentran ligeramente por encima de los guarismos observados el año anterior.
Si se observa el comportamiento de la tasa de interés para préstamos a empresas de primera línea en dólares a 30 días (para evitar especulaciones acerca del riesgo de devaluación implícito en la tasa de interés en pesos), cabe señalar que la misma evidenció un incremento casi sistemático entre julio de 1999 y diciembre del mismo año, al pasar desde 8,6% a 10,5% en el promedio de ambos meses. Sin embargo, a partir de enero la caída fue también sostenida hasta alcanzar valores mínimos en la primera quincena de marzo con tasas anuales de 8,5%, no vistas desde setiembre del año pasado.
Estos comportamientos de las tasas de interés y del crédito evidencian, por una parte, una prevalencia de una restricción de la oferta crediticia hasta el mes de diciembre (niveles de crédito que se reducen con aumentos en la tasa de interés) y, desde enero, la prevalencia de la contracción en la demanda (niveles crediticios reduciéndose con caída de la tasa).
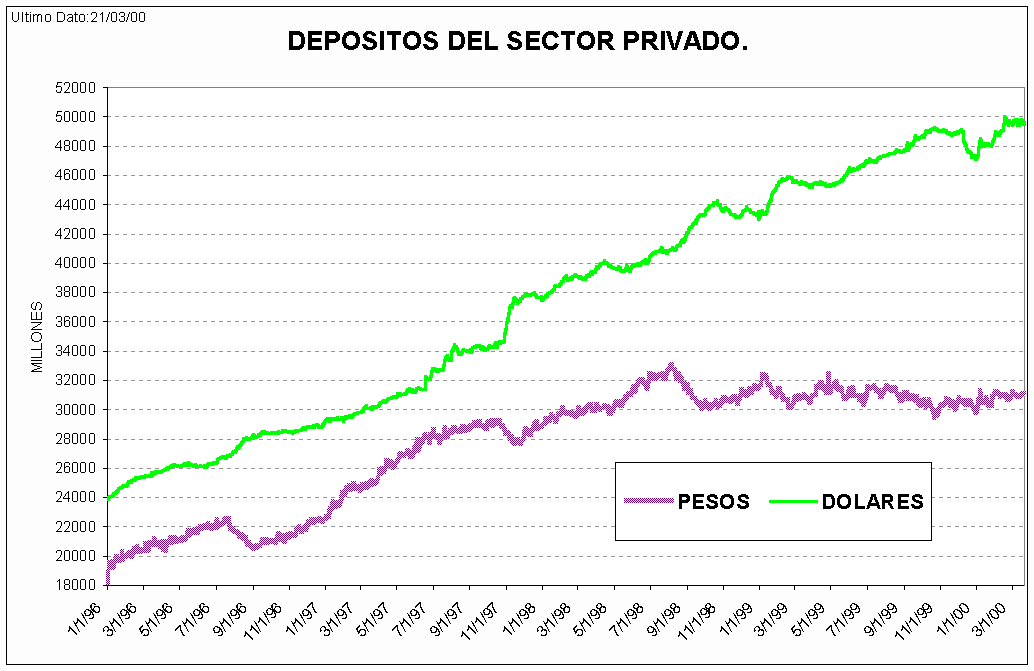
El primer período, hasta fin del año pasado, puede ser explicado por varios factores: aumento de la morosidad de la cartera de los bancos y, por lo tanto, más cautela para prestar; por el aumento del riesgo en muchas actividades ante una caída generalizada del nivel de precios (efecto Fisher); contracción de la oferta al aumentar la preferencia por la liquidez de los bancos por temor a los efectos del año 2000, etc.
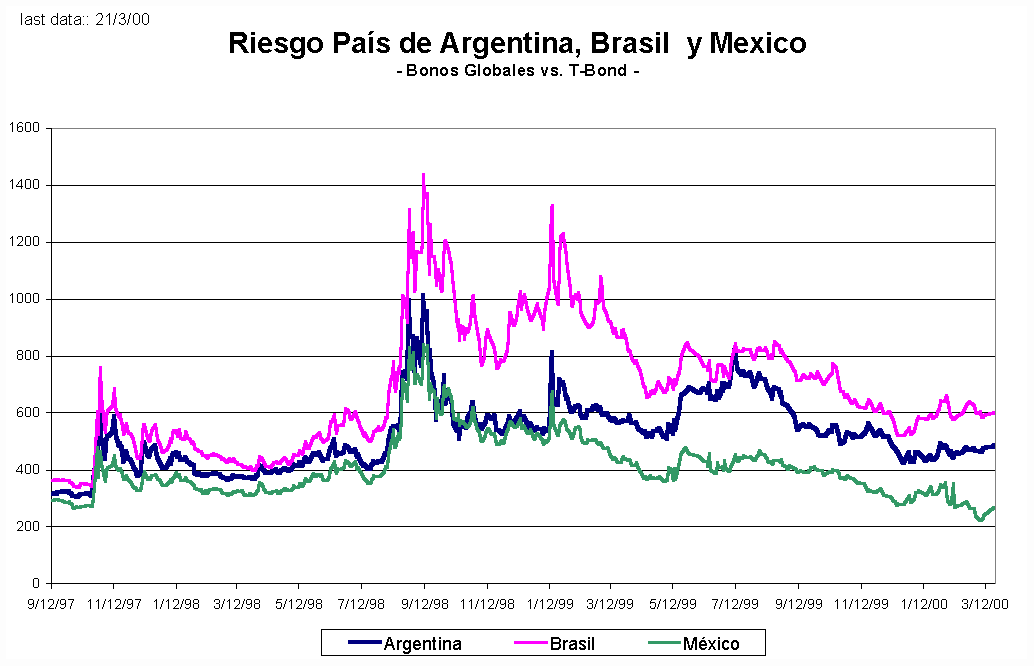
Sin embargo, resulta más díficil explicar porqué la demanda de crédito tarda en reaccionar cuando la recuperación en algunos sectores parece evidente y, por lo tanto, lograr una explicación acertada del comportamiento del mercado en los primeros meses del año.
Una probable explicación reside en la renuencia de las empresas en tomar crédito hasta tanto no digieran parte de lo adeudado desde períodos anteriores. Esto estaría indicando un comportamiento más conservador del sector privado que debería evidenciarse en las salidas de las recesiones y, como consecuencia, la caída de la tasa de interés para los préstamos debería sobrerreaccionar a su equilibrio, dado que es evidente que el costo del financiamiento no es el principal limitante a la demanda de crédito. Bajo esta perspectiva, debería esperarse una caída aún más importante de la tasa de interés para que, quizás a partir de unos meses, comience a recuperar sus valores de "equilibrio". Este mismo comportamiento debería evidenciarse si lo que limita a la demanda es otro factor ajeno al costo de financiamiento, tal como la incertidumbre acerca de las futuras políticas del gobierno.
En el gráfico que acompaña esta nota se hace evidente que después del efecto "tequila", la recuperación del crédito fue inmediata, mientras que para el primer trimestre del 2000, la evidencia es que el crédito continúa por debajo de lo que se espera recupere el PBI. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la crisis del año 1995 fue básicamente un shock de carácter monetario, con corridas bancarias y salida de capitales, por lo que podría haber prevalecido una restricción de oferta (por falta de fondos prestables) más que de demanda. Manteniéndose intacta la demanda, al volver los bancos a su actividad normal, se habría aumentado la oferta de crédito que fue inmediatamente absorbida por la demanda. Este no parece ser el caso de la actual situación.
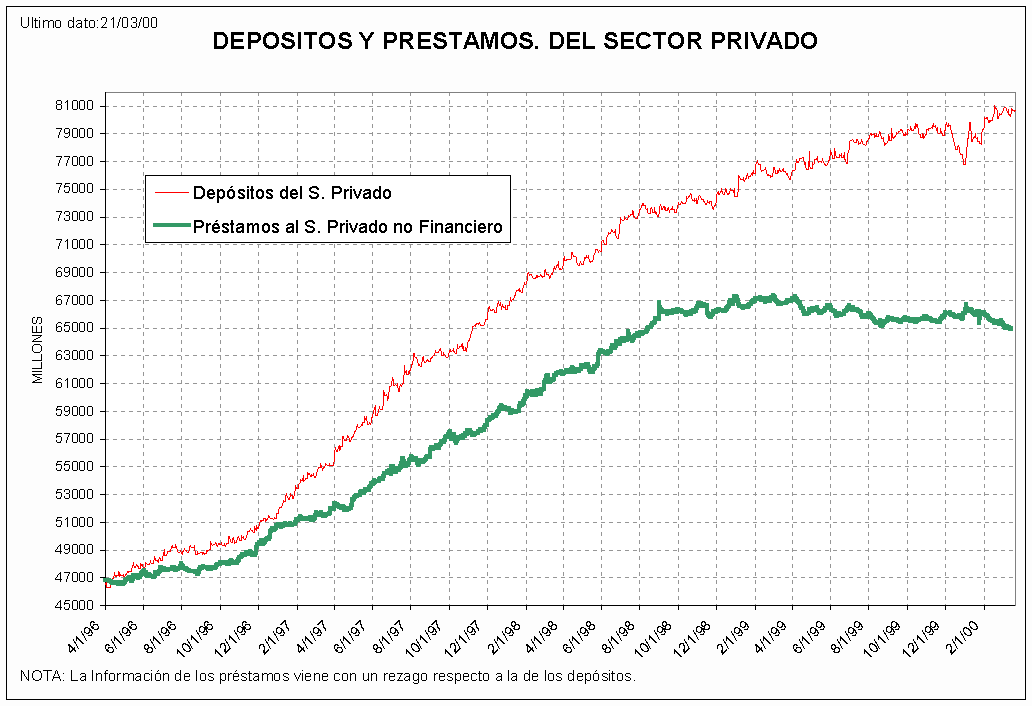
Por otro lado, cabe señalar que la tasa de crecimiento de los depósitos durante marzo fue leve aunque positiva (alrededor de medio punto), siendo el tercer mes de crecimiento desde la caída en diciembre. Prevalecieron las colocaciones en dólares a expensas de los depósitos en pesos, que se redujeron levemente. Este comportamiento expansivo de los depósitos frente a la alternativa de una demanda por créditos del sector privado reducida, implica que la tasa pasiva debería reducirse para desalentar la colocación de depósitos.
En conclusión, en el mercado doméstico debería esperarse para los próximos meses una recuperación de la demanda de crédito a medida que la reactivación vaya acompañada de otras señales (e.g. recuperación en otros componentes de la demanda agregada). En la transición, tanto las tasas activas como pasivas deberían caer en forma importante (de no mediar noticias del exterior que aumenten el "riesgo-país") para alentar una mayor demanda de crédito del sector privado. Ante este panorama de exceso de oferta crediticia, la fuerte puja de los bancos observada en la primera quincena de marzo para colocar créditos hipotecarios no es extraño, teniendo en cuenta que también es este tipo de instrumento el más ejecutivo para recuperar el crédito ante una caída de los ingresos de los demandantes.
En el contexto internacional, un hecho relevante ha sido el nuevo incremento por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de la tasa de referencia para fondos federales. El incremento implicó alcanzar una tasa nominal tan alta como la de mediados de 1995 (6%). Este aumento, esperado por la mayoría de los analistas, ha repercutido favorablemente tanto en los precios de los bonos norteamericanos como de las acciones.
Este efecto es, en alguna medida, paradójico, dado que las intenciones del titular de la Reserva Federal fue reducir el aumento del valor de las acciones por considerar que en ellas se encontraba la fuente del actual crecimiento de la demanda agregada. El argumento consiste en suponer que el efecto riqueza creado por la sobrevalorización de las cotizaciones induce un aumento en el consumo privado por encima del PBI potencial alentando los riesgos de inflación inducida por la demanda. A este argumento, debe contraponerse la ambigua evidencia de que exista riesgo de inflación, al menos de demanda. Un nuevo factor de riesgo es alentado por el aumento del precio del petróleo, aunque todavía es prematuro para evaluar el impacto, generado por un aumento de costos. En este caso, la tendencia de la economía a desacelerarse es automática versus el caso de la inflación inducida por la demanda por lo que, un aumento de la tasa de interés sólo agravaría cualquier desacelaración del crecimiento. Nuevamente como contraargumento, debe señalarse que el aumento de productividad (del orden del 6% anual) es lo suficientemente alto como para producir más bienes sin aumentar los costos, por lo que pueden compensar el incremento del precio de otros insumos, tales como el petróleo.
En conclusión, en el panorama internacional persiste la duda acerca del verdadero estado de situación de la inflación en los Estados Unidos, aunque el mercado parece haberse inclinado definitivamente por una tendencia de la economía norteamericana a sufrir inflación inducida por la demanda, lo que explica que un aumento de la tasa de interés sea interpretada como buena noticia por los inversores en activos financieros produciéndose un resultado contrario al esperado. Como consecuencia, quizás debería esperarse otra reacción a lo largo del año de la Reserva Federal, ajustando aún más la política monetaria.