La naturaleza del comercio exterior de la Argentina:
Es un hecho bastante conocido que el comercio internacional se ha venido acelerando después de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, mientras el volumen del producto mundial se multiplicó por cinco desde 1950 hasta mediados de los 90, el comercio de mercancías se multiplicó por un factor de quince. A este comercio debe sumarse también la intensificación del comercio de servicios, sobre todo financieros y de telecomunicaciones, sobre los que no se dispone de buena información. Todo este proceso, junto con el desarrollo de plazas financieras sofisticadas (incluídas las off-shore), se describe genéricamente como "globalización" debido al ritmo apreciable que tomó a partir de mediados de los 80. También en este período, el comercio internacional se caracterizó por una mayor liberalización que incluyó el ingreso de China e India masivamente al circuito internacional y el crecimiento de los países del Este Asiático como motor muy importante.
En contraste, en la Argentina el nivel del producto se multiplicó por 2,5 hasta el 90 y el nivel de comercio creció por debajo de la producción hasta fines de los 80 y se multiplicó apenas tres veces hasta el 90. Con la reforma económica de los 90, el patrón de comportamiento producto-comercio internacional comenzó a replicar más el comportamiento mundial. Al presente el producto puede computarse como casi cuatro veces el volumen del 50 mientras que el comercio se multiplicó por 10.
Pese a este esfuerzo, el coeficiente de apertura de la economía Argentina sigue siendo uno de los menores del mundo. Las exportaciones e importaciones de nuestro país se mueven entre el 15 y el 18% de nuestro producto. Existen en el mundo 110 países que la superan en grado de apertura, entre ellos economías tan disímiles como Estados Unidos, Japón, Alemania, Chile, Bolivia, Zimbabwe, México, Angola, Arabia Saudita, Indonesia, Kenya, etc. El resultado de este lento crecimiento comercial ha sido que nuestro país no ha remontado todavía sus problemas de inserción, llegando como mejor resultado a pesar un 0,5% en el comercio mundial.
A la vez, la mayor parte del comercio mundial, según trabajos empíricos disponibles se originan en las diferencias que presentan los países en términos de su dotación de recursos (trabajo, recursos naturales y capital), es decir, el patrón más difundido del comercio sigue siendo el patrón clásico de la ventaja comparada. Desde ese punto de vista, no es extraño que la Argentina muestre un crecimiento comercial importante en la agroindustria, y más recientemente, en minería y energía. El índice de ventaja comparada revelada que muestra donde reside la ventaja de un país a partir de los datos de su comercio (vale la aclaración, debido a que una ventaja comparada potencial puede ser eliminada por vía de una política distorsiva, como ocurrió por mucho tiempo con la minería en nuestro país) también indica que la Argentina compite en productos de la siderurgia, alumnio y algunos químicos.
Otra de las fuentes de crecimiento del comercio internacional se encuentra en el mayor intercambio de productos diferenciados, es decir, productos que se orientan a satisfacer el mismo uso final o intermedio, casi siempre producidos a partir de los mismos insumos básicos pero que responden a características tecnológicas o de gustos específicos que los adaptan mejor para una línea de producción o para un tipo de consumidores que otro producto muy semejante. El comercio de estos productos ocupa una franja cada vez más significativa del intercambio mundial que se denomina técnicamente comercio intraindustrial.
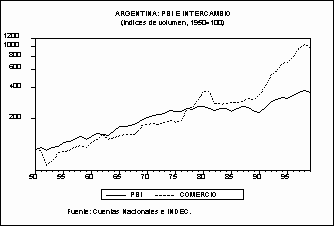
La Argentina de los 90 también ha reflejado el avance del comercio intraindustrial. La intensidad de ese comercio se mide por el índice de Gruber-Lloyd, que es una medida sencilla de la proporción del comercio de doble vía (exportación e importación de un producto muy similar que se clasifica como perteneciente a la misma línea arancelaria neta del saldo comercial del producto, que se presume como comercio interindustrial). El índice agregado para el comercio total en 1994 era de 29, mientras que ese mismo índice en 1998 trepó a 35. Internacionalmente, los países más desarrollados que explotan todas las fuentes del comercio presentan índices de entre 50 y 70. Otro punto importante es que la estructura por producto del intracomercio también varió entre los dos años, indicando modificaciones en curso del patrón comercial.
Por último, un factor relevante para la evolución del comercio internacional ha sido el cambio tecnológico, que se ha traducido en aumentos de la productividad del capital y la mano de obra, cambios en las escalas de producción y "desintegración" del proceso productivo buscando ventajas de costos de insumos bajo organizaciones que aprovechan las ventajas de las redes informáticas y de telecomunicaciones.
Este último capítulo es de muy difícil evaluación a través de indicadores directos. Suele mencionarse que determinadas industrias tales como la farmacéutica, telecomunicaciones e informática constituyen el núcleo de este comercio "estratégico" con importante aporte de las inversiones en investigación y desarrollo. En ese sentido, la Argentina parece no cumplir con los requisitos del comercio tecnológico. Sin embargo, como economía intermedia, ha evidenciado una actividad incipiente en su rol de adaptar tecnología que luego integra su cadena exportadora con destino a los mercados latinoamericanos, por ejemplo. En parte, los problemas de escala y la necesidad de penetrar los canales de distribución de los países más avanzados fueron reconocidos al momento de diseñar la estrategia de reinserción internacional que, por lo tanto, incluyó el proyecto del Mercosur como un instrumento potencialmente útil a tal efecto.
Esta breve evaluación de la inserción de la Argentina en el comercio mundial sugiere que se ha recorrido parte del camino, desandando errores del modelo de sustitución de importaciones, pero que el avance ha sido lento e insuficiente. Parte de las soluciones provendrá naturalmente del aumento de la inversión cuando se supere la recesión. Por el momento, la caída en la participación de los bienes de capital en las importaciones sugiere que este año estará casi perdido en ese campo. Otra parte de las soluciones deberá lograrla la política pública liberando los obstáculos que enfrenta la actividad de comercio internacional en la Argentina. El relanzamiento del Mercosur es una oportunidad para ello si se insiste lo suficiente en el perfil de regionalismo abierto que debe conllevar la unión aduanera. Los aranceles regionales siguen todavía muy altos en términos de lo que ocurre en el mundo y malogran la participación de nuestros países en los circuitos de producción mundiales, la política exportadora de los miembros presenta asimetrías que desnaturalizan el acuerdo, no hay políticas conjuntas que aprovechen el potencial de mayor escala dentro de la región. Por su lado, la Argentina todavía tiene espacio para promover genuinamente sus exportaciones, defendiendo los mercados a los que ya llegamos y reduciendo los costos de infraestructura y logística de nuestros exportadores.
En el primer trimestre del año el aumento de las exportaciones ha sido alentador aunque su explicación se agote casi en el aumento de los precios de nuestros principales productos. La evolución del volumen exportado no alienta un optimismo excesivo, a pesar del récord de producción agropecuaria. Estos hechos aconsejan insistir en el camino de la reforma con un ritmo mayor al planeado.