Más complicado de lo previsto
El mes de mayo significó un punto de inflexión para la situación financiera argentina, a partir de dos factores fundamentales.
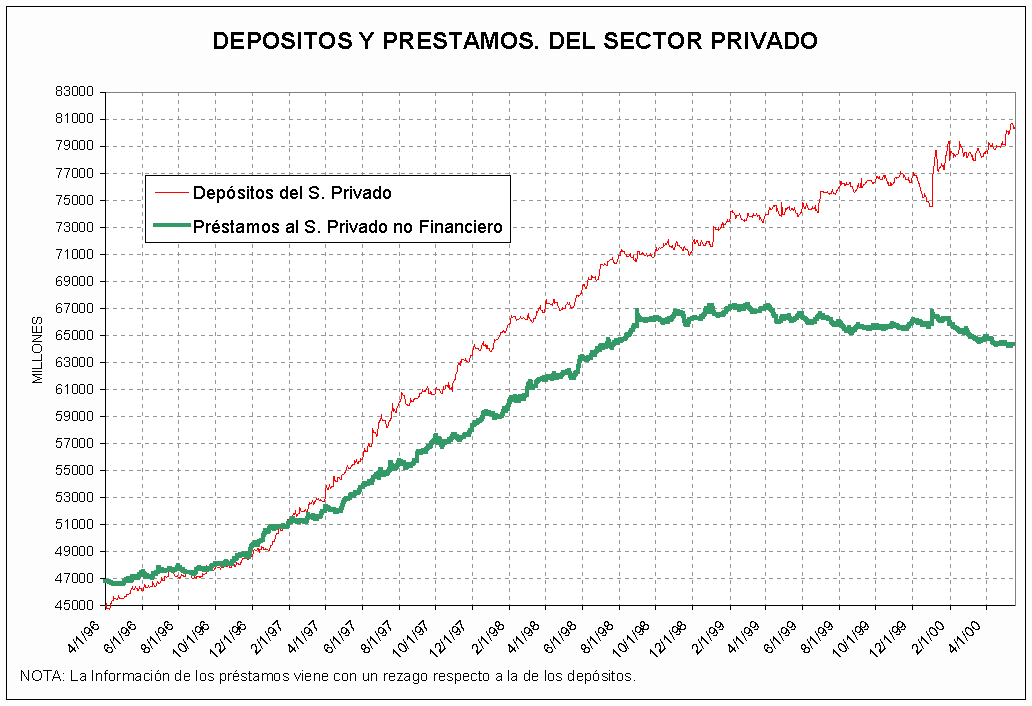
En primer lugar, en el aspecto internacional, la percepción de que la posición de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (reflejada en los incrementos de la tasas de interés para los fondos federales) no fue suficiente para inducir el "aterrizaje suave" de la economía norteamericana, por lo que ha llevado a algunos analistas a esperar una política aún más dura, con una tasa para setiembre del 7%, 50 b.p. por encima de la prevista hacia comienzos del año y con un ajuste ulterior antes de finalizar el año.
Precisamente, hasta hace un mes algunos bancos de inversión veían el "aterrizaje suave" de la economía de Estados Unidos como un factor positivo hacia las economía semergentes, en el sentido de que una "locomotora" más sana, sin mayores peligros de inflación, reforzaría el crecimiento de los demás países, en particular los latinoamericanos. Es decir, el ajuste de la política monetaria y su impacto en la demanda agregada norteamericana constituiría una especie de círculo virtuoso para los países emergentes, particularmente latinoamericanos.
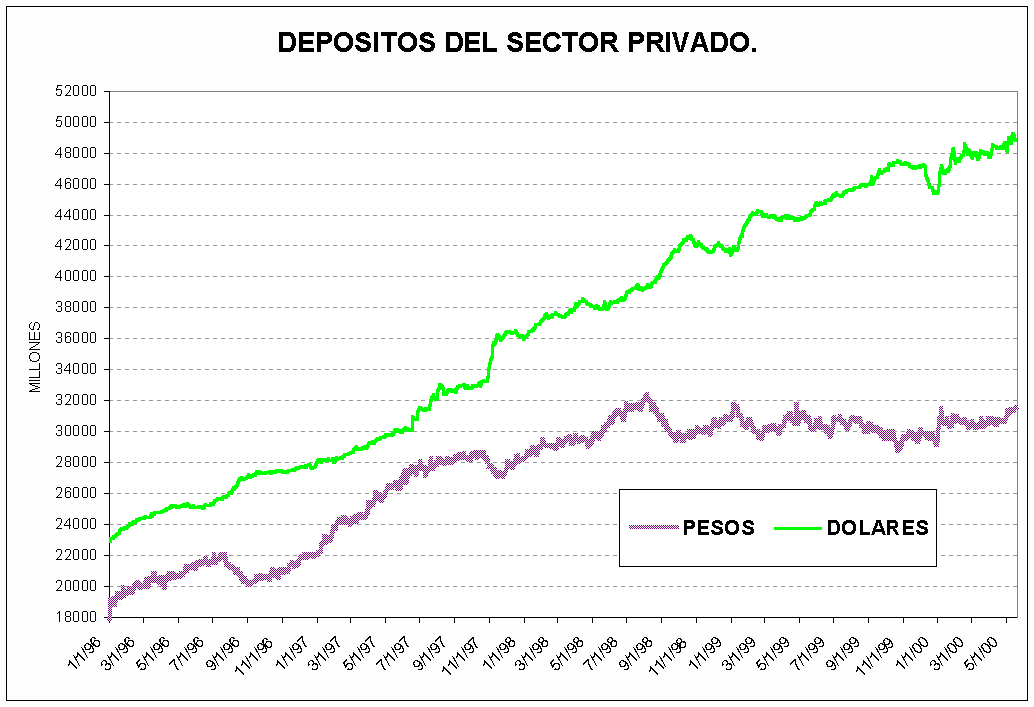
Los eventos de mayo demostraron que esto no fue así. El círculo virtuoso no funcionó, sino que la percepción de mayor dureza monetaria de la Reserva Federal provocó una caída de los activos de renta fija y de los mercados accionarios en Latinoamérica, implicando una mayor prima exigida de rentabilidad para los activos de la región.
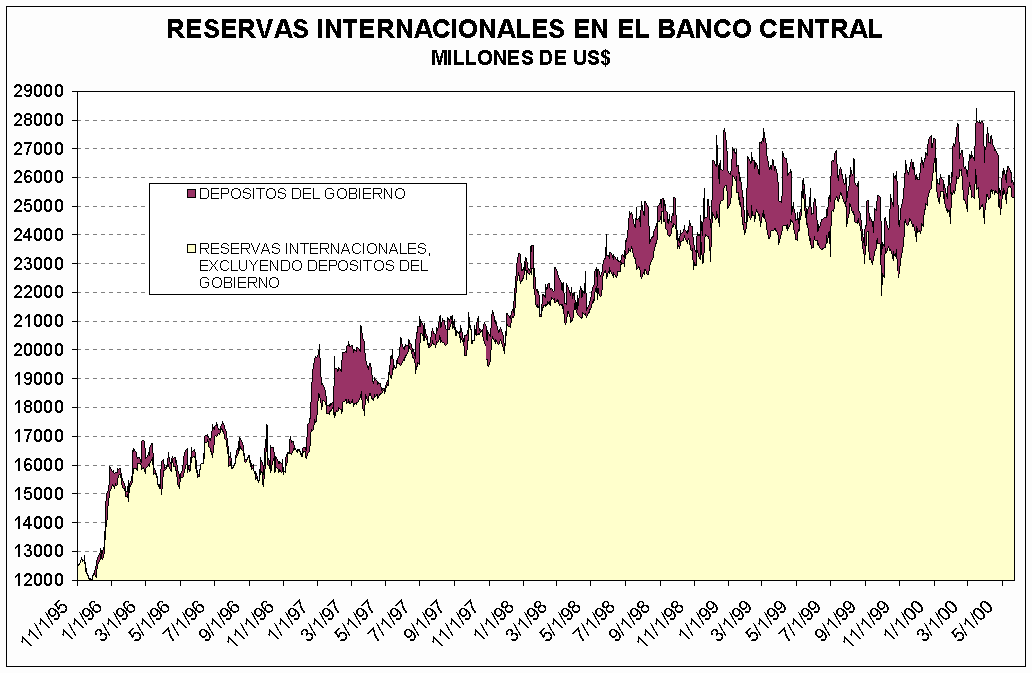
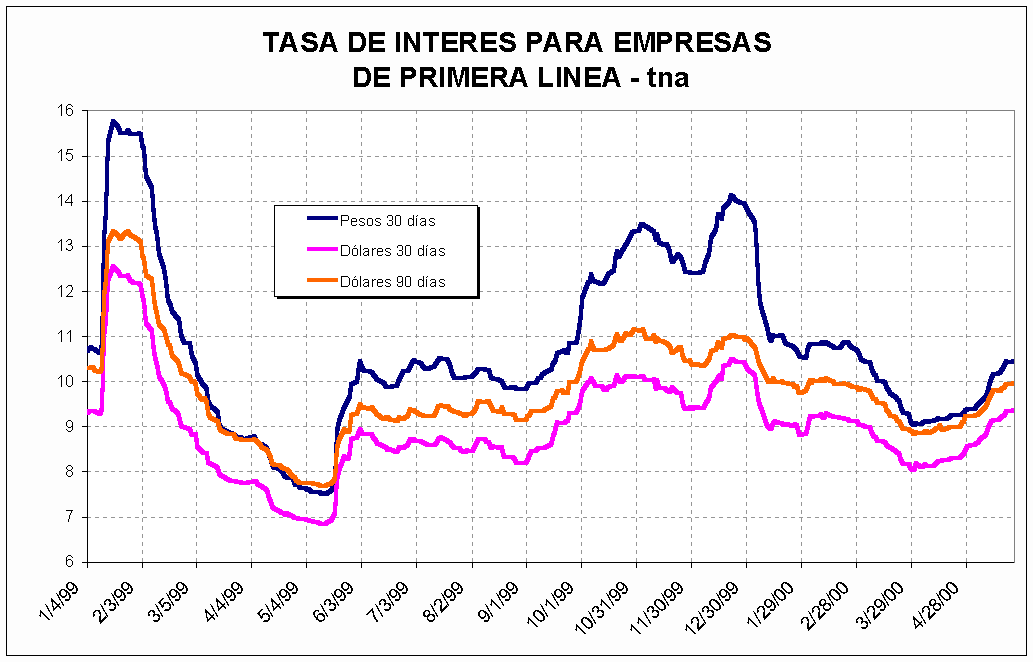
La política monetaria norteamericana busca en el corto plazo reducir los riesgos de inflación ante una demanda agregada sumamente expansiva. El movimiento ascendente en la tasa de interés norteamericana repercute a través de al menos tres canales sobre las economías de Latinoamérica. La política monetaria más dura significa un consumo e inversión más moderados en los Estados Unidos, implicando una menor demanda de bienes, incluídos aquellos importados desde los países emergentes. Por otro lado, una tasa de interés más alta pone un piso mayor a las decisiones de inversión de algunos activos más sensibles a la tasa de interés (especialmente portafolios de fondos de inversión). Adicionalmente, el aumento en el costo del endeudamiento incrementa la debilidad percibida en el frente fiscal de algunos países con necesidades de financiamiento, incrementando la prima de riesgo país de esos países. Para el caso argentino se agrega adicionalmente la complicación de que la política monetaria diferencial respecto de Europa pone al dólar en un sendero de apreciación al menos temporario respecto del euro.
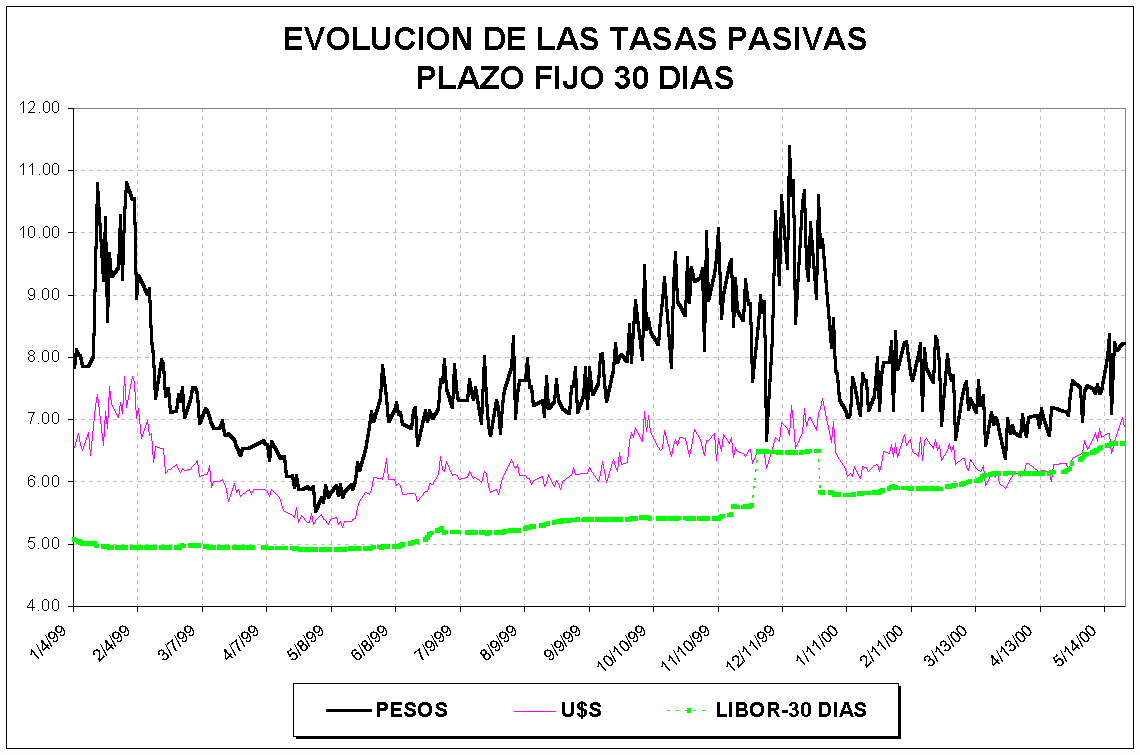
En segundo lugar, y en coincidencia con el cambio en el contexto internacional, en el frente doméstico se percibió que el desempeño de las cuentas fiscales para el 2° trimestre se encontraría debajo de las metas previstas originalmente, causando mayor volatilidad en las expectativas acerca del rumbo de la política económica y generando un inminente problema de credibilidad que debió ser resuelto con anuncios firmes de corrección del gasto público hacia fines de este mes.
No contribuyó favorablemente al mercado de activos el anuncio realizado, aunque luego descartado, de gravar con un impuesto a los plazos fijos de las empresas. Esta medida hubiera implicado un drenaje de los plazos fijos de estos titulares hacia otros tipos de activos (e.g. efectivo) o hacia otras plazas. La información de los depósitos hasta la realización de este informe no muestran movimientos que corroboren este comportamiento.
Como consecuencia, el efecto combinado de estos dos factores llevó el riesgo país de la Argentina, medido por los bonos globales 2027 por encima de los 750 b.p.. De hecho fue el único país importante de la región latinoamericana en el que el riesgo país, medido sobre esos bonos, superó el promedio del año 1999.
En el mercado accionario argentino, los títulos siguieron una tendencia descendente (e.g. el Merval descendió en un 12,5% desde fines de abril hasta el 24 de mayo), aunque la caída también fue generalizada en la región latinoamericana (en dólares, las bolsas de San Pablo y de México descendieron en un 11% y 13,5% , respectivamente).
En términos de los depósitos y créditos, el panorama no varió demasiado. Se observó un aumento leve de los depósitos con una tendencia a la dolarización mientras se continuó con la contracción de los préstamos al sector privado. Es decir, la volatilidad casi extrema que se percibió en algunos días en los mercados de bonos y acciones no llegó a trasladarse a decisiones de cartera que involucraran pérdidas de depósitos. A pesar de ello, las tasas de interés exhibieron una neta tendencia creciente, tanto las activas como las pasivas, mientras que el spread entre las tasas en pesos y en dólares también mostró un aumento. No obstante, no se observó un incremento importante en el riesgo de devaluación de corto plazo medido, por ejemplo, por la diferencia en la tasa Baibor entre las denominadas en pesos y las denominadas en dólares. En consonancia con este comportamiento, el Banco Central de la República Argentina aumentó la tasa de referencia para la cobertura de los depósitos.