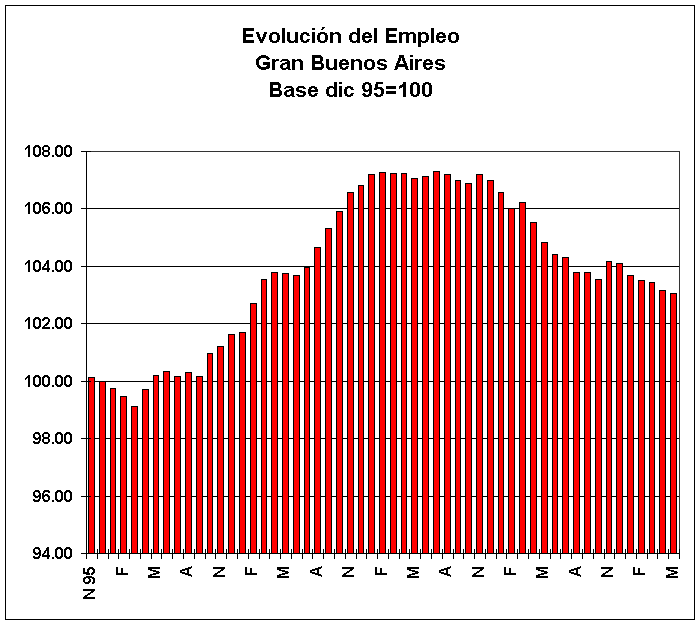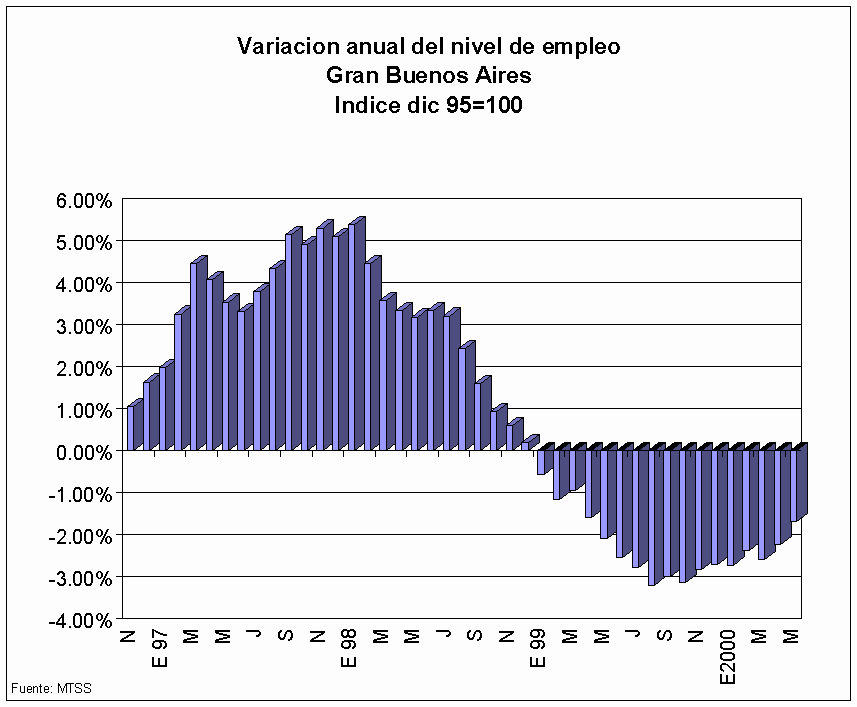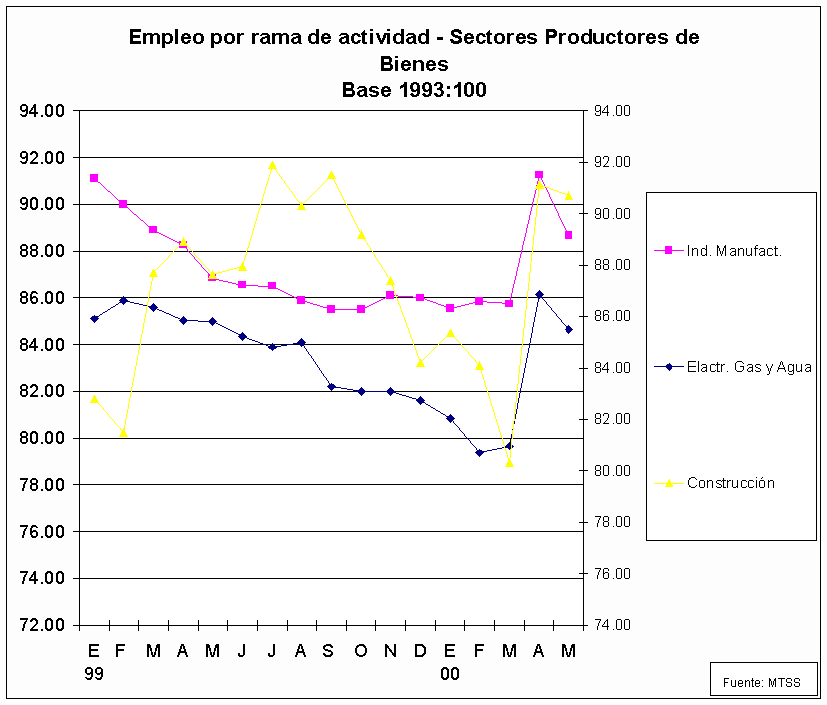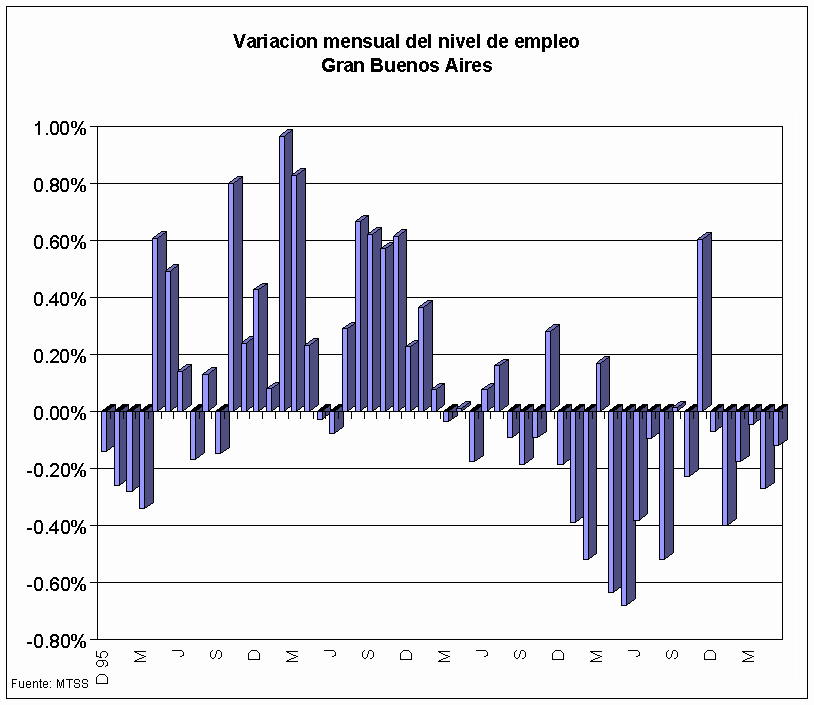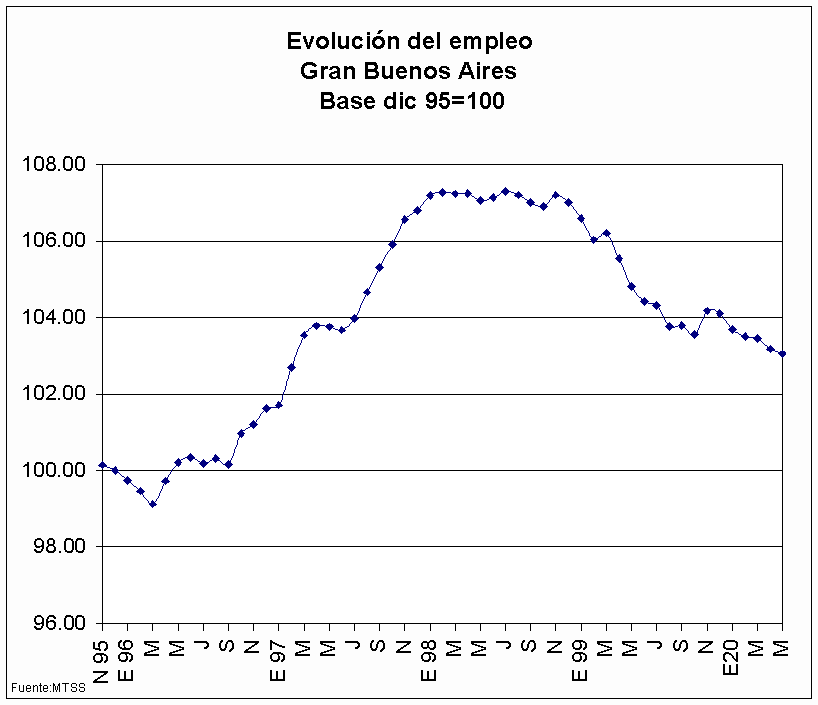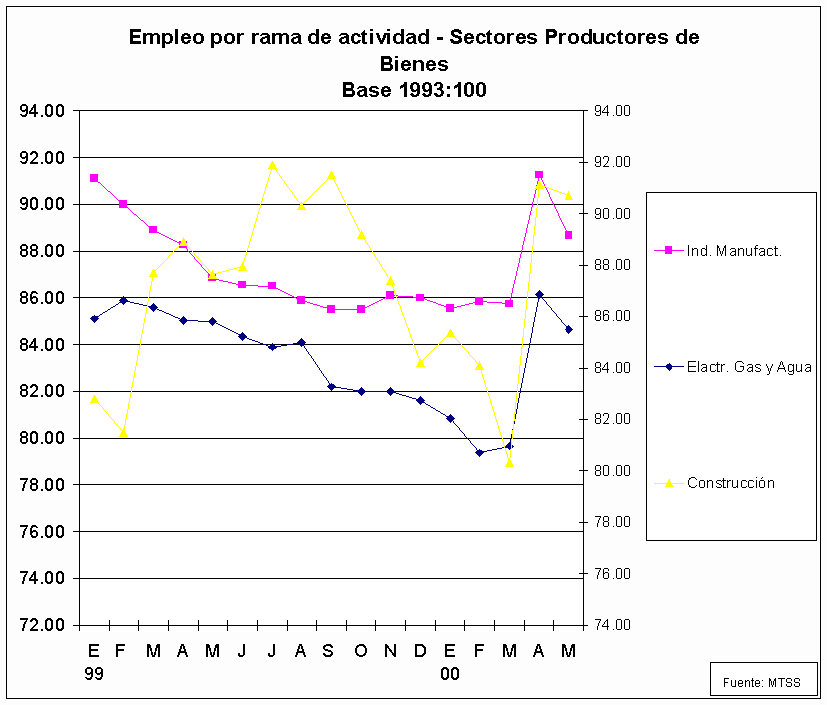Señales contradictorias en una
coyuntura deprimida
Con fecha 2 de junio se publicó en el Boletín Oficial la ley 25250 de Reforma Laboral, uno de cuyos objetivos más importantes es establecer mecanismos formales que permitan descentralizar la negociación colectiva. Pocos días después se conoció el decreto que abre la competencia en el sistema de salud para trabajadores en relación de dependencia, hoy bajo monopolio de las obras sociales sindicales. Ambas disposiciones son una señal inequívoca en el sentido de favorecer un aumento de la competencia en el mercado de trabajo, y por lo tanto colaboran para un mejor desempeño, que permita en el mediano plazo la reducción en la tasa de desempleo a niveles compatibles con el equilibrio de largo plazo del mercado.
Sin embargo, al mismo tiempo que se avanzó en el sentido de mayor competencia, aparecieron otras señales que contradicen el espíritu desregulador, y que por lo tanto están minando la confianza en la profundidad de los cambios que se está dispuesto a llevar a cabo. Obsérvese que toda la normativa "desreguladora" que se está sancionando presenta en diversos aspectos un alto grado de discrecionalidad, que hace que –para que se avance, en los hechos- la actitud de la autoridad de aplicación en cada caso debe ser clara y firme, sin retrocesos que hagan pensar en que se borrará con acciones dilatorias el objetivo de las normas. En el caso de las obras sociales por ejemplo, el plazo de más de 6 meses para introducir competencia "plena", luego de 6 meses de asunción de las autoridades, es una invitación a la negociación con los oferentes que puede alterar el diseño final –y eventualmente la eficiencia- del mercado. En el caso de la ley laboral, están apareciendo casos en los que el Ministerio de Trabajo demora la negociación de convenios flexibles, haciendo uso de la discrecionalidad que le confiere la ley, para atender fines de carácter político.
Tres cuestiones sin embargo dominan en el corto plazo la cuestión de qué diseño tendrá el mercado laboral hacia el futuro. En primer lugar, en Diputados se está apurando el dictamen de Comisión relativo a reintroducir la acción civil en el caso de accidentes del trabajo. Más allá de las dudas que presenta la legislación vigente, los proyectos en discusión significarían afectar negativamente el mercado del seguro que se constituyó alrededor del sistema de riesgos laborales, y que permitió que la cobertura pasara de 1.5 millones de asalariados a comienzos de los ’90 a unos 5 millones de asalariados en la actualidad. Este sería un claro ejemplo de "reversión de políticas" hacia una economía más regulada, más discrecional, que forzosamente conduce a una economía más cerrada. En segundo lugar apareció una insólita propuesta de un grupo de empresarios, nucleados en la Unión Industrial Argentina, UIA, de recaudar fondos a través de un impuesto a "empresas privatizadas", para expandir el gasto público. La propuesta no resiste el análisis económico, aún cuando muestra cómo –en un contexto en que se carece de señales claras acerca de adónde va la política económica- aparecen lobbies sectoriales, que no dudan en expropiar a otros sectores, con el objetivo del "bienestar público", y favoreciendo de paso sus intereses particulares.
En tercer lugar, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 484 que reduce en 38% el tope de horas extras, con el objetivo que el nivel de empleo (medido en horas trabajadas) se distribuya entre más personas ocupadas (que por lo tanto trabajen en promedio menos horas). Esta idea no proviene, cabe destacarlo, del Congreso, sino que nació en el seno del propio Ejecutivo, que se supone lidera el proceso de reformas.
La idea de bajar el número máximo de horas extras permitidas es similar a la que fundamentó la baja de las horas "normales" en Francia, es decir, supone que la medida no tiene ningún impacto sobre la demanda y la oferta de empleos, y por lo tanto que después que las empresas se ajusten a la nueva normativa aumentará el empleo y caerá el desempleo. Lamentablemente el análisis oficial detrás de la medida es incorrecto, y por lo tanto el tope perjudicará el nivel de empleo, aumentará la informalidad y eventualmente forzará una nueva baja de salarios en el sector privado.
En efecto, la primera cuestión a analizar es porqué una empresa contrata horas extras, que cuestan en general un 50% más caro que la jornada normal. Porqué no contrata un nuevo trabajador, que le cuesta más barato ya que las cargas laborales son proporcionales, y puede aplicar el salario por hora normal? La respuesta es, en la mayoría de los casos, que se contratan horas extras porque se responde a incrementos en la demanda que no son permanentes o estables. Si se pudiera contratar por fracciones de tiempo sin costos de ruptura, entonces la empresa usaría más trabajadores en lugar de más horas por trabajador, y con ello bajaría sus costos laborales unitarios. Frente a la incertidumbre de la demanda, o a picos coyunturales, y hasta tanto se pruebe que el aumento de demanda llegó para quedarse, la empresa prefiere utilizar un instrumento transitorio (las horas extras) ya que no dispone de otro instrumento (los contratos cortos, que existían hasta 1998).
No es la única razón por la cual se usan las horas extras. A veces la explicación para su utilización es que la empresa no dispone de personal idóneo (es decir con la calificación apropiada) para aumentar en el muy corto plazo la cantidad de trabajo. Entonces el recurso de las horas extras es el único que la empresa tiene disponible –a menos que, por ejemplo, se importen trabajadores como en el año 1991 en telefonía-. Finalmente también puede ocurrir que una empresa utilice horas extraordinarias a través de un convenio por el cual se acumulan más horas trabajadas en épocas de auge, que se compensan con menos horas durante las recesiones. En estos casos (que comenzaron a generalizarse en los últimos años en el sector industrial argentino) es posible que el acuerdo implique que todas las horas se pagan a la misma tarifa (es decir no hay sobrecosto del 50% por hora extra, o de la tasa que sea). Sin embargo el acuerdo permite dos objetivos simultáneos: estabiliza los costos laborales unitarios a lo largo del ciclo económico, y además estabiliza los ingresos de trabajador (que no será despedido, ni reducirá sus ingresos cuando baje la actividad).
En ninguno de los casos mencionados, la fijación de un tope sobre las horas extras mejora el empleo. En el primer caso, porque si una empresa no tiene aseguradas sus ventas, entonces no va a contratar más empleo que puede implicar costos de ruptura y conflictos laborales (al menos hasta 1998 –como se dijo- podía hacerlo vía los contratos cortos). Obviamente la fijación del tope sobre las horas no cambia mágicamente las cosas para las empresas, y si las ventas eran inestables, o había picos y valles de producción, ahora también los seguirá habiendo. El tope hará que las empresas produzcan menos (porque en el pico usarán menos horas), o que paguen las horas extras adicionales a través de un bonus periódico por cualquier concepto, o que paguen en negro. En algún caso de empresas formales es posible que contraten algún trabajador adicional, por vía de contratos "a prueba", y seguramente pagarán salarios menores (para distribuir los mayores costos de entrenamiento, ruptura, conflic-tividad, etc.).
Es obvio que en el segundo caso –la empresa usa horas extras porque no hay trabajadores calificados a tiempo parcial o completo disponibles- tampoco ayuda fijar un tope sobre las horas extras. El tope sólo incentiva el pago "disfrazado" o en negro, o reducir la producción. En el tercer caso en que existen acuerdos para "distribuir las horas a lo largo del ciclo", si las horas en algún momento superan el tope, entonces la medida impide estabilizar costos y salarios a lo largo del ciclo económico: los costos laborales suben, los ingresos de los trabajadores y el empleo caen. Se trata de una solución subóptima para empresas y trabajadores: todos pierden. En realidad, si el tope creara realmente incentivos al empleo, porqué entonces fijarlo en 30 horas semanales, y no bajarlo a cero horas extras? No será que aumenta los costos laborales y reduce el empleo, como indica el análisis precedente?
Finalmente, en la Argentina más del 25% del empleo es de patrones y cuentapropistas, que por supuesto trabajan todo el tiempo que sea necesario. Además, 38% del empleo asalariado es informal. La nueva normativa pretende que restringiendo las horas que puede trabajar el 46% de la población ocupada, es decir bajando los ingresos de esta porción minoritaria de la población, pueda entonces aumentar el empleo total.
En suma, el decreto que establece un tope para las horas extras forma parte de "esta otra cara" de la política laboral de la actual Administración, que mientras por un lado introduce medidas que –al menos en la letra- favorecen la desregulación, por otro lado demora por diversas vías el comienzo efectivo de liberalización, y además introduce disposiciones que encarecen la contratación, y terminan por perjudicar al empleado formal. No es de extrañar pues que con señales contradictorias, que se extienden más allá del campo laboral, se obtengan resultados poco satisfactorios en inversión, crecimiento y empleo.