Los patrones comerciales
de la Argentina
Se dice que un país tiene ventaja comparativa para la producción de un bien si el costo de producir ese producto evaluado a los precios que prevalecerían en una situación de autarquía económica es menor que el que corresponde al mercado mundial.
Esta diferencia entre costos o precios locales e internacionales se explica por múltiples factores. La importancia de cada factor ha dado lugar a distintas teorías sobre la conformación de los patrones comerciales de un país. En la teoría clásica (ricardiana) la ventaja comparativa se define por las diferencias tecnológicas entre países, mientras que en la teoría tradicional y más difundida del comercio internacional (Heckscher-Ohlin) la ventaja comparativa identifica dotaciones de factores diferentes que determinan precios distintos para cada uno de ellos. Por último, desde los 80 teorías nuevas del comercio internacional han agregado otras explicaciones del comercio como las economías de escala (el tamaño de la industria determina sus costos y por lo tanto, su ventaja comercial); la diferenciación de bienes (los consumidores tienen una preferencia por la variedad); la competencia imperfecta (la rivalidad entre empresas en los mercados internacionales aumenta y lleva a una reducción de precios). Estas "nuevas" explicaciones de los flujos del comercio ayudan a explicar que los países no sólo se especialicen en determinados productos para los cuales están mejor "dotados" (comercio interindustrial) sino que intercambien productos muy semejantes pero diferenciados o pertenecientes a una misma línea de producción. Este último fenómeno se denomina comercio intraindustrial.
En los 90, la intensificación del intercambio internacional fue muy significativa; el proceso de internacionalización de los negocios se constituyó en uno de los aspectos más notorios de la globalización. Dentro de esta intensificación se destaca el aumento del comercio de productos manufacturados y dentro de ellos la mayor participación que ganaron los productos intermedios. La liberalización del comercio en los países en desarrollo y la reducción de costos de transporte y comunicaciones permitieron la redistribución de la producción mundial a lo largo de la cadena productiva de una misma actividad cuyas partes pasaron a ser provistas por los oferentes de menor costo en contratos de outsourcing.

Regionalmente, la mayor parte del comercio se mantuvo en los flujos norte-norte, pero hubo un cambio muy importante con la irrupción de proveedores del Este Asiático de costos de mano de obra muy bajo como China, India y Tailandia. Dentro de cada región los comportamientos fueron diferentes. En América del Norte, la Unión Europea y el Este Asiático, los flujos regionales se intensificaron en los 90 con respecto a los 80. En las regiones que se liberalizaron en los 90, América Latina y el Este Europeo, ocurrió lo contrario. El desempeño de intensificación comercial del Mercosur no compensó el comportamiento agregado de América Latina.
Varios indicadores se utilizan para evaluar las características del comercio internacional antes descriptas. La dotación de factores que determina la ventaja comparativa tradicional, por ejemplo, suele aproximarse por la medición directa de los stocks relativos de factores de cada país con respecto al stock total mundial. También se la puede medir indirectamente a través de índices de ventaja comparada revelada, que muestran la importancia relativa de la exportación de un determinado producto en el total exportado por un país en relación con la importancia relativa de ese mismo producto en el comercio mundial. Por su parte la inserción internacional se mide por el coeficiente de apertura comercial que se calcula como la proporción de exportaciones más importaciones de un país sobre su Producto Bruto. Un aspecto particular de la inserción comercial de un país es la importancia del intracomercio en su patrón comercial, que puede medirse con un índice específico (Indice de Grubel-Lloyd, que varía entre 0 y 100), que mide las exportaciones más importaciones de bienes semejantes netas del saldo comercial de esos bienes como porcentaje del total comerciado de ese producto.
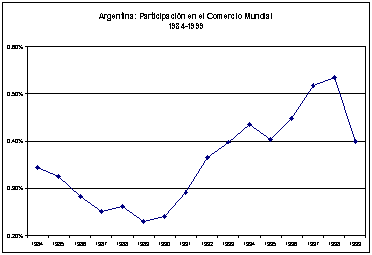
Como ejemplo de esta caracterización podemos decir que en el caso de los Estados Unidos su ventaja comparada se basa en capital físico, seguida por tierra de aptitud agropecuaria, mano de obra de alta calificación, mano de obra de calificación intermedia y, finalmente, mano de obra de baja calificación. Su inserción internacional aumentó significativamente, mientras que en los 60-70 su coeficiente de apertura era de 10, en los 80-90 pasó a 20. Nótese que este coeficiente es estructuralmente bajo debido a la variedad y tamaño de la economía norteamericana y al importante peso del sector servicios en su PBI. En cuanto al índice de ventaja comparada revelada, todavía hoy, los Estados Unidos muestran una fuerte ventaja en maíz, oleaginosos, cereales, algodón y cueros, como productos exportables. A estos productos tradicionales se han sumado aviones y productos informática y telecomunicaciones. Textiles, calzado y juguetes son los productos con mayor desventaja relativa. Por último, el valor del índice de intracomercio para los Estados Unidos es de 60, en línea con los exhibidos por otros países avanzados.
Cómo son esos índices en el caso argentino? Primero, sólo a partir de los 80 la Argentina comenzó a intensificar su comercio, con un crecimiento por encima del de su producción. La aceleración de este proceso se torna visible en los 90. El coeficiente de dependencia internacional, comparable al de Estados Unidos, pasó de 14 en los 60-70 a 16 en los 80-90. En 1997-98 llegó a 19%. Nótese que si bien la economía argentina presenta una gran variedad de producción y recursos y la importancia de los servicios también es alta dentro de su PBI, se trata de un país muy pequeño que no representa más del 0,5% del comercio internacional. En esos casos es esperable que el coeficiente de interdependencia comercial sea mucho más alto que el exhibido por la Argentina. La medición directa de la abundancia de factores indica que la Argentina es abundante en tierra de aptitud agropecuaria y en segundo lugar en mano de obra de buena calificación. Estos factores son seguidos por otros recursos naturales, el capital físico y en último término, por la mano de obra no calificada. La ventaja revelada por el comercio internacional está en línea con lo anterior, destacándose los aceites vegetales, cereales, lácteos, cueros, siderurgia, vino. Las desventajas más importantes se encuentran en maquinarias y equipos. Por último, el patrón de comercio intraindustrial también refleja la mayor inserción internacional en los 90, llegando a un coeficiente de 40, diez puntos superior al de la década pasada.
Este panorama indica que la Argentina ha hecho un importante esfuerzo para reinsertarse en el comercio mundial, pero que todavía puede sacar mayor ventaja de la intensificación comercial. Contrariamente a lo que últimamente se difunde en el medio local, el comercio internacional no constituye una amenaza para nuestra industria sino la fuente más importante para su crecimiento y modernización. Los verdaderos obstáculos para nuestro desarrollo industrial deben buscarse en el mal funcionamiento de nuestro propio sistema económico.