Shocks externos y su impacto sobre el empleo: ¿podemos hacer algo?
La economía argentina se frenó en la segunda mitad de
1998, luego de sucesivos shocks que determinaron una pronunciada baja en el precio de sus
exportaciones (y en los términos del intercambio), seguida por una declinación de las
exportaciones físicas, y por una contracción en la tasa de inversión y en la demanda de
bienes durables. El shock en materia de precios fue de gran magnitud: a comienzos de marzo
de 1999, los precios de commodities se encuentran 35% por debajo del nivel de comienzos de
1997; la caída nominal de precios en los principales productos agrícolas en ese lapso
varía del 32% (trigo) al 58% (soja). Dicha caída en los precios de exportación -y en
los términos del intercambio- se superpuso a la revaluación del dólar respecto del yen
y de las monedas europeas, que tuvo su pico hacia mediados de 1998. Por ambos factores
(precios y paridades), la competitividad doméstica fue severamente afectada. Finalmente
los principales socios comerciales de la región (países del Mercosur y Chile) entraron
en recesión hacia el cuarto trimestre de 1998, lo que implicó una caída en la demanda
de exportaciones argentinas, que se suma al eventual incremento de importaciones desde los
países que se abarataron relativamente. El riesgo regional se incrementó, duplicándose
para el caso de la Argentina respecto del nivel prevaleciente en el primer semestre de
1997.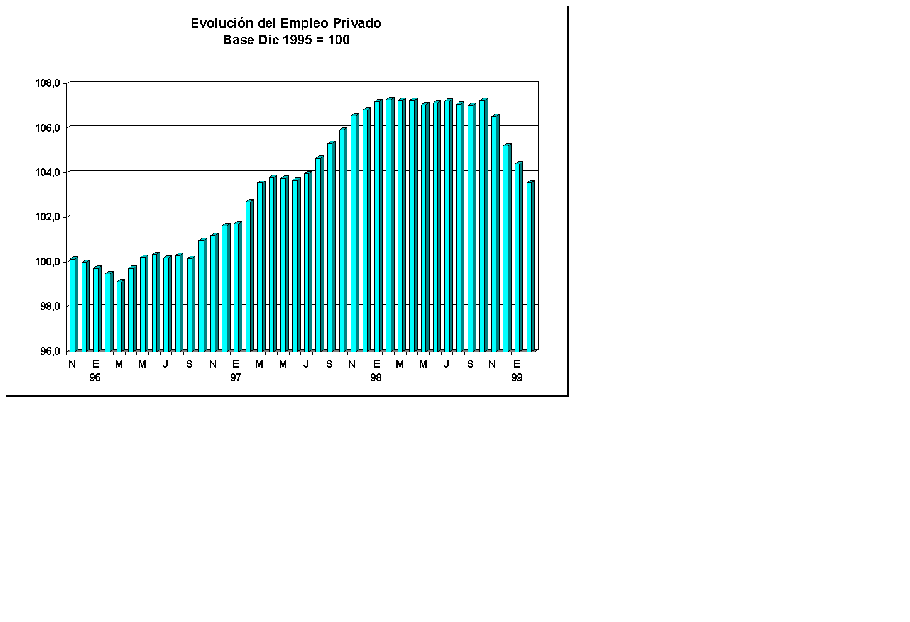
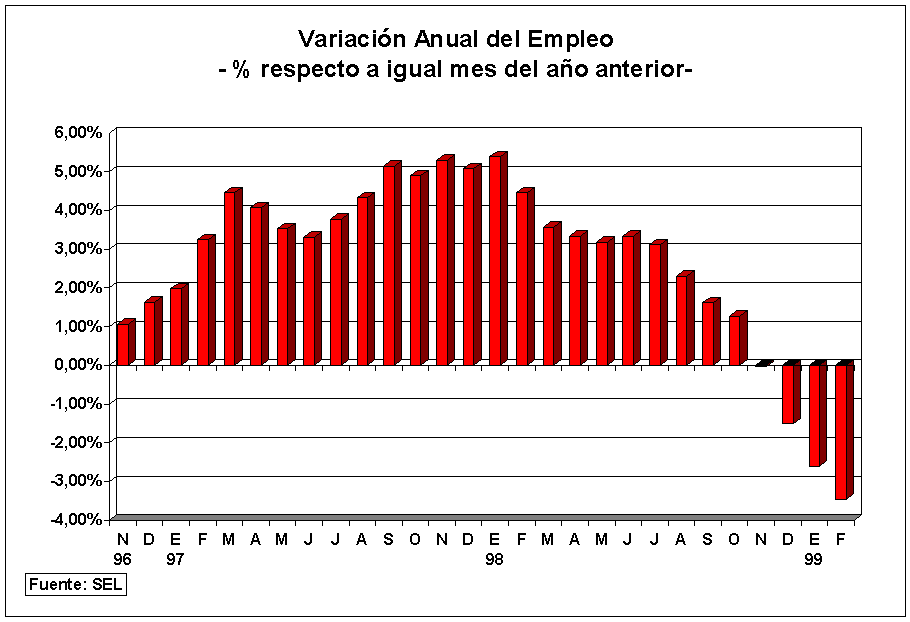
Si bien durante 1995 la Argentina soportó también shocks externos, y los superó, hay dos aspectos que cabe tener presentes: en primer lugar la magnitud (profundidad) del ajuste necesario y su duración, en el contexto de las instituciones económicas de la Argentina (instituciones monetarias, fiscales y laborales, principalmente). En segundo lugar, corresponde distinguir la naturaleza y magnitud del shock que da origen a la necesidad de ajustar.
Por el lado de la forma en que la Argentina se ajustó a shocks en el pasado reciente, durante el Tequila se requirió una baja de la actividad económica pronunciada: la economía crecía al 8% en 1994 y declinó 4% en 1995. En el mercado laboral, la tasa de desempleo subió 8 puntos desde 10.7% en mayo del 94 a 18.4% en mayo del 95. El consumo se expandía 6.7% en el 94, y cayó 5.8% en el 95. La restricción de financiamiento y la fuga de depósitos requirió una severa contracción del consumo, para generar espacio a un mayor ahorro doméstico, y junto con una caída más severa aún en la inversión (-16%), dio lugar a una baja de la actividad que repercutió en la demanda de trabajo y -por expectativas- en la oferta laboral. En el mercado de productos, la actividad se desplomó; en el mercado de trabajo, el desempleo creció. Los precios no jugaron un factor moderador de la caída en las cantidades. Porqué? En el mercado de productos, porque sin devaluación, se requería una baja nominal de precios que permitiera recuperar la confianza en la competitividad doméstica y generar el mayor ahorro doméstico necesario. Pero lograr deflación de precios (es decir caída en términos nominales) es una misión difícil de lograr en corto tiempo: es difícil lograr consenso político para bajar el gasto público, para bajar los salarios, y para coordinar bajas de precios y tarifas en general. En el mercado laboral tampoco los precios jugaron un rol relevante. En ausencia de devaluación, los salarios nominales debían caer, pero ello está fuertemente penalizado en la legislación argentina. En suma, con precios que ajustaban imperfectamente, las cantidades tuvieron que hacer todo el trabajo.
El ajuste sin embargo fue rápido, ya que en el 95 jugaron algunos aspectos a favor: los precios de nuestras exportaciones crecían muy fuertemente (22% en promedio respecto del 94), y ello hacía que con sólo mantener los precios domésticos, la relación de precios mejoraba. En este sentido, la deflación no era esencial, porque en el mundo había "suficiente" inflación. Además, el tipo de cambio (dólar) se venía devaluando consistentemente en los últimos años, y ello otorgaba un extraordinario espacio para poder soportar el temporal.
En términos más generales, frente a un shock de magnitud las instituciones de la Argentina obligan a ajustar esencialmente por cantidades, y la recesión profunda se acompaña con alto desempleo. Sin embargo, con algo de suerte, la recesión puede ser de corta duración: con un contexto de precios y tipo de cambio favorables como en el 95, sumado a una región que crecía muy fuertemente, la confianza se podía reuperar rápidamente. Es así que la recesión duró unos 4 a cinco trimestres. Si en cambio los precios externos caen en lugar de crecer, y el tipo de cambio multilateral se ha venido deteriorando, la magnitud del ajuste total es mayor, ya que se requiere más tiempo para que la recesión finalmente induzca un ajuste de los precios internos.
La segunda cuestión a analizar es la naturaleza y magnitud del shock. En el 95 enfrentamos un shock financiero, mientras que en el 98/99 enfrentamos un shock real (sobre los precios de nuestra producción). La salida de la actual crisis no pasa por conseguir "prestamistas de última instancia" para el sistema financiero, o financiamiento adicional para el sector público por un déficit creciente. Hoy si bien ese financiamiento está disponible (a tasas sin duda elevadas), la corrección que debe encarar la Argentina es mayor: se debe adaptar a un nuevo nivel de precios relativos. Los precios de los transables han caído dramáticamente, y a menos que los precios de los no transables también ajusten, es probable que sobrevenga una grave crisis externa, con un ciclo largo de caída de las exportaciones. Ello conlleva elevadas tasas de riesgo, y una débil expansión de la demanda a futuro.
El ajuste del 98/99
Todo indica que la magnitud y duración del ajuste puede finalmente superar lo ocurrido en el 95, a pesar de la ausencia de crisis en el sector financiero, si la "normalización" del contexto externo se demora hasta el próximo año. Cuáles son las razones? En primer lugar, la magnitud del shock real (pérdida de competitividad por cambios de precios y paridades en los últimos dos años), requiere una respuesta de los precios domésticos de importancia: frente a una caída de precios del 35%, no basta con una deflación del 2% anual. La recuperación de precios internacionales, en ningún escenario se tomará menos de tres a cinco años, y los precios del período 1996/97 son claramente outliers de la serie de precios históricos. En segundo lugar, con precios externos que bajan, los precios domésticos sólo puden ajustar bajando en términos nominales fuertemente. Si bien existe en la Argentina algún nivel de "desinflación" o de "deflación", la magnitud que se observa es pequeña, y la mayor parte de la caída de precios es en transables. En particular, el gasto público (un típico no transable) ha venido creciendo en términos nominales en el presente año, en una trayectoria de franca colisión con la necesidad de reducirlo drásticamente que impone el shock externo.
En tercer lugar, el Gobierno nacional, lejos de intentar "coordinar" la baja de precios que requiere la economía, ha insinuado que podría alentar ajustes de los salarios nominales (salario mínimo a nivel nacional, salarios docentes, salarios públicos en la provincia de Buenos Aires), así como de tarifas públicas (las que se vienen incrementando por diversas razones: renegociación de contratos, eliminación de exenciones impositivas, etc.). Sólo la baja de impuestos laborales ha resultado consistente durante 1999, con los requerimientos de menores precios y salarios que enfrenta la Argentina en los próximos años.
Qué puede esperarse por tanto en materia de actividad, y en particular en el mercado laboral? La economía se contraerá, como queda dicho, por tasas de interés que permanecerán elevadas (lo que contrae la inversión y la demanda doméstica), por una caída en los volúmenes y valores exportados, y por un menor nivel de consumo (aumento de la tasa de interés, efecto riqueza negativo de menores precios de los activos, y menores ingresos laborales). La evoilución del empleo formal refleja claramente la iniciación de un ciclo hacia setiembre/octubre del año pasado: el empleo privado cayó entre 1.2% y 3.5% al mes de febrero, según la encuesta que se considere (respectivamente MTSS y SEL). En Córdoba la contracción anualizada se proyecta al 4.4% anual para el mes de mayo (fecha en que se releva la EPH), mientras que en el área del GBA la contracción no sería menor al 2.5% (MTSS) pero podría alcanzar hasta el 5.5% de continuar la tendencia actual.
Si la demanda (es decir el nivel de empleo) cae a la menor tasa indicada (2.5%), ya sea porque la mejor encuesta es la del MTSS, o porque el empleo informal más el empleo público y el autoempleo caen menos que los asalariados formales, entonces los ocupados totales en la estimación de la Secretaría de Programación Económica (M. de Economía) se reducirían en unos 290 mil puestos, hasta 11.3 millones de personas. Ello sería una caída menor (sólo el 75%) que la registrada durante el Tequila (mayo de 1995 respecto de mayo de 1994). Para averiguar qué puede ocurrir con el desempleo deben realizarse conjeturas o estimaciones acerca de la respuesta de la oferta a las nuevas condiciones económicas (menor probabilidad de obtener un empleo, mayor probabilidad de quedar desocupado en los próximos meses, menor nivel de salarios nominales). Si la tasa de actividad no cambia respecto de mayo del año pasado, entonces la PEA urbana será de algo más de 13.5 millones de personas. El desempleo medido por las estimaciones Economía treparía a 2.1 millones de personas, con una tasa del 15.5%; en la estimación de INDEC -es decir, sin imputar un "resto urbano"- el porcentaje sería algo superior.
Aún cuando el escenario puede variar algo de aquí a mayo, resulta muy probable un nuevo episodio de alto desempleo que caracterizará al menos todo el presente año. Argentina comienza a experimentar el conocido fenómeno de "histéresis" del desempleo, por el cual la desocupación tiende a crecer con cada nuevo ciclo económico, con una tendencia creciente en la media. También sabemos que la desregulación del mercado laboral, que permitiría una rápida recuperación del empleo durante el auge, no forma parte del programa económico del gobierno actual, ni de la oposición.