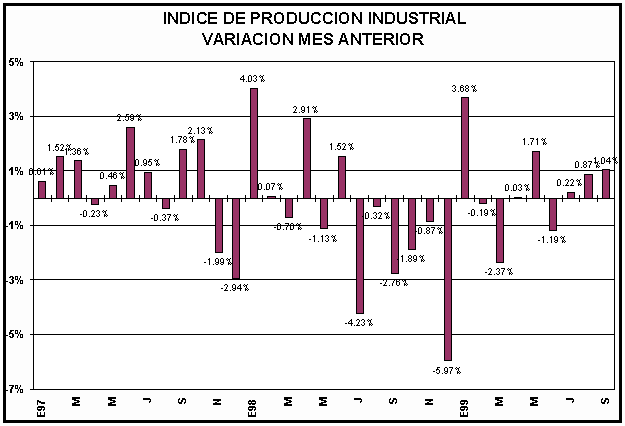Débiles señales de reactivación económica
Tanto el Indice de Producción Industrial (IPI) que elabora FIEL como los resultados de las encuestas cualitativas de Tendencia de la Demanda, Niveles de Stocks y Perspectivas para los Próximos Meses sugieren una incipiente recuperación en el sector industrial.
En el caso del IPI corregido por estacionalidad los valores de setiembre muestran el tercer mes consecutivo de crecimiento (pero partiendo de niveles muy bajos tal cual muestra el Gráfico 1), y existe menos pesimismo respecto de la evolución esperada de la demanda interna, menores sobrantes de stocks y perspectivas algo más optimistas respecto del futuro.
Esta leve mejora en el conjunto de indicadores puede obedecer al repunte en los precios internacionales de algunas commodities industriales, a una disminución en el riesgo país que redujo el costo de financiamiento con relación a los picos alcanzados en julio, y a factores puntuales como el Plan Canje de automotores.
Más allá de la necesidad de despejar el horizonte en materia fiscal y regulatoria que fuera analizado en el número anterior de Indicadores de Coyuntura, han aparecido dos problemas potenciales en el contexto externo:
Brasil. Los problemas recientes en la economía brasileña muestran con elocuencia las consecuencias de un ajuste fiscal basado en medidas transitorias, con obvias dificultades políticas para ser reemplazadas por instrumentos permanentes. Allí radica la clave para lograr la reducción adicional en la tasa de interés que paga el gobierno por la deuda pública, punto central a la hora de calcular la solvencia del Estado brasileño.
En la medida en que no se aclare el panorama fiscal no se reducirá el riesgo país y ello pondrá trabas al proceso de recuperación económica. Esto es particularmente importante para las exportaciones argentinas, que son muy sensibles al nivel de actividad industrial de Brasil. Además, un contexto recesivo es más permeable para la introducción de medidas proteccionistas que han afectado negativamente el comercio bilateral entre la Argentina y su principal socio comercial.
Estados Unidos. Las fluctuaciones con alguna tendencia bajista en la bolsa de valores de Nueva York han generado algunas dudas respecto de la capacidad de la economía americana de concretar un "aterrizaje suave" de su alto ritmo de crecimiento económico. Si bien una eventual reducción en los precios de las acciones puede deteriorar el consumo y la actividad económica de corto plazo del país y, por su tamaño, del mundo, la alternativa de un "aterrizaje" inducido por una mayor tasa de interés es más traumática para los países emergentes como la Argentina.
De todas maneras es importante destacar que eventuales noticias negativas del resto del mundo harán necesario profundizar las medidas correctivas en el flanco fiscal, de regulación laboral y de relación Nación-provincias; allí es donde aparecen los mayores cuestionamientos a la situación de corto plazo de la Argentina.
La debilidad fiscal surge por la elevada deuda pública de la Argentina (50% del PBI sumando Nación y provincias). Este valor que puede parecer reducido en la comparación con otros países es, sin embargo, preocupante. Por un lado, el alto premio que demandan los inversores por bonos argentinos sugiere que la deuda es excesiva. De hecho, pensar que es posible retrotraer el riesgo país a los niveles previos a la crisis asiática supone un importante esfuerzo fiscal porque entre 1997 y 1999 la deuda pública creció en forma importante. Por otra parte, la relación deuda pública a presión tributaria es muy alta para la Argentina, resultando peor que la observada en Brasil.
Un contexto adverso supone demoras en la reducción del riesgo que sólo pueden acelerarse mostrando equilibrio fiscal en un plazo más urgente que el previsto en la ley de responsabilidad fiscal.
La flexibilidad laboral es necesaria para evitar que los ajustes ante shocks externos desfavorables sean por mayor desempleo o mayor informalidad. En verdad, si se repasa la lista de reformas necesarias (competencia entre sindicatos por la representación sindical, competencia libre entre obras sociales y entidades privadas, negociación por empresa, contratos temporarios con mayor flexibilidad, reducción de impuestos al trabajo y algunas modificaciones al sistema de indemnizaciones por despido) es más preciso hablar de democratización de las relaciones laborales, hoy regidas por una estructura sindical oligopolizada.
Finalmente, la relación Nación-provincias exige: a) en el aspecto macroeconómico extender los criterios de la ley de responsabilidad fiscal al conjunto de provincias; por ejemplo, ello se logra calculando las sumas a distribuir en cada mes en función del promedio observado en los 36 meses anteriores, lo cual permite ahorrar recursos provinciales en forma anticíclica; y b) resolver los groseros problemas de incentivos al mal desempeño fiscal y de ineficiencia del gasto que genera la fuerte centralización tributaria sumada a una redistribución regional de recursos que carece de toda lógica por la magnitud y por las inequidades que genera entre provincias de un nivel de desarrollo similar.
Es indudable que la Argentina mejoraría su desempeño económico si se avanzara cuanto antes en este tipo de reformas, pero la historia argentina reciente muestra que las decisiones políticas complejas se aceleran en los momentos de crisis. Es de esperar que esta vez intentemos adelantarnos y evitar los costos de una recesión grave para lograr completar algunas de las reformas pendientes que todavía le corresponde hacer al gobierno nacional.