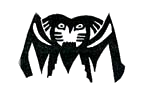 M.
Foucault.
M.
Foucault.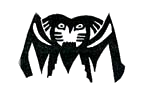 M.
Foucault.
M.
Foucault.
Los suplicios.
EL CUERPO DE LOS CONDENADOS
.
Damiens fue condenado en marzo de 1757. Posterior a esa fecha se produce la reforma con la redacción de códigos modernos. En Francia en 1791, en Prusia en 1780, etc. Ha desaparecido el cuerpo del supliciado como blanco mayor de represión penal. En esta transformación han intervenido dos procesos distintos en su cronología y en su forma de ser:
Desaparición del espectáculo punitivo, pasando a ser un procedimiento o una cuestión administrativa. Se suprime a fines del siglo XVIII o en la primera mitad del siglo XIX. El castigo tenderá a convertirse en la parte más oculta del proceso penal. La ejecución de la pena tiende a convertirse en un sector autónomo, un mecanismo administrativo. No solo se trata de castigar sino de corregir, reformar, curar. Así una técnica del mejoramiento rechaza, en la pena, la estricta expiación del mal, y libera a los magistrados de la fea misión de castigar.
Desaparición del dolor. La desaparición de los suplicios es de esta manera, el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Las prácticas punitivas se han vuelto púdicas. Se trataba de no tocar el cuerpo del delincuente con el fin de herir no el cuerpo mismo. La prisión, la reclusión, los trabajos forzados, la deportación son penas físicas recayendo sobre el cuerpo. Pero la relación castigo-cuerpo ha cambiado. El cuerpo pasa a ser un instrumento, un intermediario para privar al individuo de la libertad, considerada como derecho y bien. El cuerpo queda prendido en un sistema de coacción y privación, obligaciones y privaciones. El sufrimiento físico y el dolor no son los elementos constitutivos de la pena. Un ejército de técnicos reemplaza a los verdugos: vigilantes, médicos, capellanes, educadores, etc.
Para todos una misma muerte sin llevar la marca específica de su delito o el status social del delincuente. Una ejecución que afecta a la vida más que al cuerpo. Se reducen estas mil muertes del suplicio. La guillotina usaba a partir de 1792 es el mecanismo adecuado a tales principios.
La reducción de los suplicios es una tendencia arraigada en la gran transformación de los años 1760-1840, aunque la evolución sea muy irregular. Pero la acción sobre el cuerpo no se encuentra suprimida totalmente a mediados del siglo XIX. La pena ha tomado como objeto principal la pérdida de un bien o de un derecho. Pero estos castigos, como por ejemplo el trabajo forzado, funcionan también con cierto suplemento punitivo que concierne al cuerpo, por ejemplo racionamiento alimenticio o privación sexual. Por lo tanto se mantiene un fondo supliciante en los mecanismos modernos de la justicia criminal.
Se da una atenuación de la severidad como un fenómeno cuantitativo (más benignidad, menos crueldad) relacionado con un cambio de objetivo. El cuerpo no es el objeto de la penalidad sino el alma, sus perversiones, pulsiones, deseos.
En la edad media, juzgar era establecer la verdad de un delito, determinar su autor, aplicarle la sanción legal. Conocimiento de la infracción, conocimiento del responsable y conocimiento de la ley, tres condiciones que permiten fundar la verdad de un juicio. Posteriormente todo un conjunto de juicios apreciativos, diagnósticos, pronósticos, referentes al delincuente se han alojado en el armazón del juicio penal (por ejemplo es farsante, psicótico, delirante, perverso..y como se aplica la ley según estos casos). La sentencia lleva en sí una apreciación de normalidad y una prescripción para una normalización posible. Se han creado justicia menores y jueces paralelos, diversas instancias.
Objetivo del libro: una historia del nuevo poder de juzgar, una genealogía del actual complejo científico-judicial en el que el poder de castigar toma su apoyo, recibe sus justificaciones y sus reglas, extiende sus efectos.
Su estudio responde a cuatro reglas generales:
Castigo es visto como una función social compleja.
Adopta en cuanto a los castigos la perspectiva de táctica política.
Situar la tecnología del poder en el principio tanto de la humanización de la penalidad como del conocimiento del hombre. Historia del derecho penal y de las ciencias humanas como dentro de un proceso de formación “epistemológico-jurídico”.
Examinar si la entrada del alma en escena, no será el efecto de una transformación en la manera en que el cuerpo mismo está investido por las relaciones de poder.
Tratar de estudiar la metamorfosis de los métodos punitivos a partir de una tecnología política del cuerpo donde pudiera leerse una historia común de las relaciones de poder y de las relaciones de objeto.
En nuestra sociedad debemos situar los sistemas punitivos en cierta “economía política” del cuerpo, de sus fuerzas, utilidad, distribución, sumisión:
El cuerpo está inmerso en un campo político, las relaciones de poder operan sobre él, lo cercan, lo someten.
En cuanto a la utilización económica está imbuido en relacione de poder y de dominación, como fuerza de producción. Su constitución como fuerza de trabajo sólo es posible si se halla en un sistema de sujeción. El cuerpo se convierte en fuerza útil cuando es cuerpo producido y sometido.
Puede existir un saber del cuerpo que llama tecnología política del cuerpo. Es difusa, usa una instrumentación multiforme. No es posible localizarla en una institución o aparato estatal. Es una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en juego, pero el campo de validez se sitúa entre éstos y el cuerpo. Poder en este marco es visto como una estrategia, disposiciones, maniobras, tácticas y técnicas. Este poder se ejerce más que posee. Este poder produce saber, ambos se implican directamente.
El cuerpo político como un conjunto de elementos materiales y de técnicas que sirven de armas, de relevos, de vías de comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber que cercan los cuerpos humanos y los dominan haciendo de ellos unos objetos de saber. Trata de reincorporar las técnicas punitivas en la historia del cuerpo político.
La historia de esta microfísica del poder punitivo sería una genealogía del alma moderna. El alma nace de procedimientos de castigo, vigilancia, de pena y de coacción. Es el elemento en el que se articulan los efectos determinado poder y la referencia a un saber. El alma es el efecto e instrumento de una anatomía política, es la prisión del cuerpo.
LA RESONANCIA DE LOS SUPLICIOS.
Los suplicios propiamente dichos no constituían las penas más frecuentes, sino que la mayor parte incluían el destierro o la multa e iban acompañadas de penas que llevaban en sí una dimensión de suplicio: exposición, picota, cepo, látigo, marco. Toda pena un tanto seria debía llevar algo de suplicio.
Un suplicio era una definido como una pena corporal, dolorosa, más o menos atroz. El suplicio es una técnica. Una pena para ser un suplicio debe responder a tres criterios principales:
Ha de producir cierta cantidad de sufrimiento que se puede apreciar, comparar y jerarquizar. La muerte así es un arte de retener la vida en el dolor, subdividiéndola en “mil muertes”. El suplicio descansa en un arte cuantitativo del sufrimiento, pero está sometida a reglas.
Pone en correlación el tipo de perjuicio corporal, la calidad, la intensidad, la duración de los sufrimientos con la gravedad del delito. Existe un código jurídico del dolor, hay un cálculo de la pena: por ejemplo número de latigazos.
Forma parte de un ritual. Responde a dos exigencias. Con relación a la víctima, debe ser señalado, por ejemplo por la cicatriz del cuerpo. Por otra parte de la justicia que lo impone, debe ser resonante, comprobado por todos como un triunfo. De ahí que los suplicios se sigan desarrollando aún después de la muerte: cadáveres quemados, expuestos, etc.
El suplicio penal no cubre cualquier castigo corporal: es una producción diferenciada de sufrimientos, un ritual organizado para la marcación de las víctimas y la manifestación del poder que castiga. En los excesos de los suplicios se manifiesta toda una economía del poder.
Todo el procedimiento criminal, hasta la sentencia se mantenía en secreto, no sólo para el público sino también para el acusado. La forma secreta y escrita del procedimiento responde al principio de que en materia penal el establecimiento de la verdad era para el soberano y sus jueces un derecho absoluto y un poder exclusivo. Este secreto implicaba incluso que se definiera un modelo riguroso de demostración penal. Toda una tradición que se remontaba hasta los juristas del renacimiento, prescribía lo que debían ser la índole y la eficacia de las pruebas. Por ejemplo: pruebas legítimas (como los testimonios), indirectas (por argumento), imperfectas, etc. Se cuenta con una aritmética penal.
Escrita, secreta, sometida, para construir sus pruebas, a reglas rigurosas, la instrucción penal es una máquina que puede producir la verdad en ausencia del acusado. Este procedimiento de este modo va a tender hacia la confesión.
La confesión, acto del sujeto delincuente, responsable y parlante, es un documento complementario de una instrucción escrita y secreta. De ahí la importancia que todo este procedimiento de tipo inquisitivo conceda a la confesión. Ésta es buscada, se utilizarán todas las coacciones para obtenerla, por ella el acusado se compromete respecto del procedimiento, firma la verdad de la información.
La confesión presenta una doble ambigüedad en su papel: elemento de prueba y contrapartida de la información, efecto de coacción y transacción semivoluntaria. Esta doble ambigüedad explica los dos grandes medios que el derecho criminal clásico utiliza para obtenerla: el juramento que se le pide prestar al acusado antes de su interrogatorio, la tortura (violencia física que arranca una verdad). Esta tortura tiene su lugar estricto en un mecanismo penal complejo en el que el procedimiento de tipo inquisitorial va lastrado de elementos del sistema acusatorio, en el que la demostración escrita necesita de un correlato oral, en el que las técnicas de las pruebas administrada por los magistrados van mezcladas con los procedimientos de las torturas por las cuales se desafiaba al acusado a mentir, desempeñe en el procedimiento el papel de colaborador voluntario, se trataba de hacer producir la verdad por un mecanismo de dos elemento, el de la investigación llevada secretamente por la autoridad judicial y el del acto realizado ritualmente por el acusado.
Es posible reconocer el funcionamiento del tormento como suplicio de verdad. El tormento es una práctica reglamentada, que obedece a un procedimiento bien definido: instrumentos, momento, duración. La tortura es un juego judicial estricto. La regla impone que, si el acusado resiste y no confiesa, se vea el magistrado a abandonar los cargos ya que el supliciante ha ganado.
Bajo la aparente búsqueda de una verdad precipitada, se reconoce en la tortura clásica el mecanismo reglamentado de una prueba. Sufrimiento, afrontamiento y verdad, están en la práctica de la tortura ligados entre sí, trabajan en común en el cuerpo del paciente. La búsqueda de la verdad por medio del tormento es una manera de provocar la aparición de su indicio, el más grave de todos, la confesión del culpable, también la batalla. En la tortura para hace confesar hay algo de investigación y hay algo de duelo.
En la tortura van también mezclados un acto de información y un elemento de castigo.
La culpabilidad no comenzaba una vez reunidas las pruebas, sino que hacía de él un semiculpable. La demostración en materia penal no obedece a un sistema dualista (verdadero o falso), sino a un principio de gradación continua. El cuerpo interrogado en el suplicio es a la vez el punto de aplicación del castigo y el lugar de obtención de la verdad. El tormento así es una medida para castigar y un acto de información.
Este engranaje de los dos rituales (verdad y castigo) a través del cuerpo prosigue, una vez hecha la prueba y formulada la sentencia, en la ejecución misma de la pena. Y el cuerpo del condenado es de nuevo esencial en el ceremonial del castigo público. Corresponde al culpable manifestar su condena y su verdad. Su cuerpo, exhibido, supliciado, debe ser como el soporte público de un procedimiento que había permanecido hasta entonces en la sombra.
Esta manifestación de la verdad en la ejecución pública adopta en el siglo XVIII varios aspectos:
Se encarga que el culpable proclame y atestigüe la verdad. El condenado publica su crimen.
Proseguir una vez más la escena de la confesión. Instaura el suplicio como momento de la verdad. El verdadero suplicio tiene por función hacer que se manifieste la verdad, y en este prosigue, hasta ante los ojos del público, el trabajo del tormento. Aporta a la sentencia la firma de aquel que la sufre. La ceremonia penal, con tal de que cada uno de sus actores represente bien su papel, tiene la eficacia de una prolongada confesión pública.
Prender como con un alfiler el suplicio sobre el crimen mismo, establecer entre uno y otro una serie de relaciones descifrables. Por ejemplo exhibición del cadáver en el mismo lugar en el que cometiera el crimen. En el límite se encuentran algunos casos de reproducción casi teatral del crimen en la ejecución del culpable, por ejemplo el uso de los mismos instrumentos
La lentitud del suplicio, sus peripecias, sus gritos y sufrimientos del condenado desempeñan el papel de una prueba última, al término del ritual jurídico. Los sufrimientos del suplicio prolongan los de la tortura preparatoria. El suplicio es una anticipación de las penas del más allá. La crueldad del castigo terreno se registra en rebaja de la pena futura. Se descifra en el sufrimiento, el crimen y la inocencia, el pasado y el futuro, lo terreno de lo eterno, de aquí de la curiosidad y expectación de las masas .
Se cierra el círculo: del tormento a la ejecución, el cuerpo ha producido y reproducido la verdad del crimen. Constituye el elemento que a través de todo un juego de rituales y de pruebas confiesa que el crimen ha ocurrido.
El suplicio judicial hay que comprenderlo también como un ritual político. Forma parte de las ceremonias por las cuales se manifiesta el poder.
El delito, además de su víctima inmediata, ataca al soberano. El castigo no puede identificarse solamente con una reparación del daño, sino que debe existir en el castigo una parte que es la del príncipel. Por un lado implica la reparación del daño que se ha hecho a su reino, del desorden instaurado, del ejemplo dado, pero implica también que el rey procura la venganza de una afrenta que ha sido hecha a su persona.
El derecho de castigar será como un aspecto del derecho del soberano. El castigo es también una manera de procurar una venganza personal y pública.
El suplicio desempeña una función jurídico-política. Se trata de un ceremonial que tiene por objeto reconstituir la soberanía por un instante ultrajada. La ejecución pública se inserta en toda la serie de rituales del poder eclipsado y restaurado, por encima del crimen que ha menospreciado al soberano, despliega a los ojos de todos una fuerza invencible.
La práctica de los suplicios no era una economía del ejemplo sino una política del terror: hacer sensible a todos, sobre el cuerpo del criminal, la presencia desenfrenada del soberano. El suplicio no restablecía la justicia, reactivaba el poder. Esta práctica es ante todo un ritual que desplegada su magnificencia en público. Este ceremonial no sólo es judicial sino también militar ya que todo un aparato militar rodea al suplicio: jefes de ronda, arqueros, exentos, soldados. También se trata de recordar que en todo crimen hay una sublevación contra la ley y que el criminal es un enemigo del príncipe. De esta manera se hace de la ejecución pública una manifestación de la fuerza, es la justicia como fuerza física, material y terribel del soberano la que en ella se despliega. La ceremonia del suplicio pone de manifieso la relación de fuerzas que da su poder a la ley.
El verdugo posee toda una acción reglamentada para accionar sobre el cuerpo del “paciente”, despliega la fuerza, es el agente de una violencia que se aplica, para dominar la violencia del crimen. El verdugo es el adversario, materialemnte, físicament, de este crimen. Sin embargo muchas veces si la ejecución fracasaba, había toda una tradición que quería que que el condenado fuese perdonado. Había en esto algo de prueba y de juicio de Dios que era descifrable en la ceremonia de la ejecución. Sin embargo, el verdugo participaba un poco de la infamia junto a su adversario.
Hay que concebir el suplicio como un operador político. Se inscribe lógicamente en un sistema punitico, en el que el soberano, de manera directa o indirecta, pide, decide, y hace ejecutar los castigos, en la medida en que es él quien, a través de la ley, ha sido alcanzado por el crimen.
Por encima de toda esta organización, la existencia de los suplicios respondía a otra cosa distinta. Se ve en ella el efecto de un régimen de producción en el que las fuerzas de trabajo, y por ende el cuerpo humano, no tienen la utilidad ni el valor comercial que habría de serles conferido en una economía de tipo industrila. El menosprecio del cuerpo refiere a una actitud de menosprecio hacia la muerte.
Si el suplicio se halla tan fuertemente incrustado en la práctica jurídica se debe a que es revelador de la verdad y realizador del poder. Garantiza la articulación de lo escrito sobre lo oral, de lo secreto sobre lo público, del procedimiento de investigación sobre la operación, permite que se reproduzca el crimen y lo vuelve sobre el cuerpo visible del criminal. Hace también del cuerpo del condenado, el lugar de aplicación de la vindicta soberana. La relación verdad-poder se mantien en el corazón de todos los mecanismos punitivos.
Posteriormente las Luces desacreditarán los suplicios reprochándoles su “atrocidad”. La atrocidad es esa parte del crimen que el castigo vuelve suplicio para hacer que se manifieste a la luz del día. Esta atrocidad desempeña un papel doble:
Principio de la comunicación del crimen con la pena, es la exasperación del castigo con relación al crimen.
Asegura la minifestación de la verdad y la del poder, es el ritual de la investigación que termina y la ceremonia por la que triunfa el soberano.
Hay una unión entre castigo y demostración, y entre falta y castigo.
EL PUEBLO, SU PAPEL Y LA AGITACIÓN PÚBLICA.
En las ceremonias del suplicio, el personaje principal es el pueblo, siente un efecto de terror por el especta´culo del poder cayendo sobre el culpable. El papel del pueblo es ambiguo se lo llama como espectador, se le convoca para que asista a las exposiones, a las retractaciones públicas. Es preciso no sólo que la gente sepa, sino que vea pos sus propios ojos, se atemorice, sea testigo. El pueblo reivindica su derecho a comprobar los suplicios y la persona aquien se aplicamn. Tiene derecho también a tomar parte en ellos. En la venganza del soberano se invita al pueblo a deslizar la suya.
No obstante el pueblo puede precipitar su rechazo del poder punitivo y a veces su rebelión, impidendo una ejecución que se estima injusta, arrancar a un condenado de manos del verdugo. En algunos casos si la sentencia se considera injusta, se dan estos cambios de papeles y los criminales transformados en héroes. Parece que ciertas prácticas de la justicia penal no eran ya toleradas en el siglo XVIII por las capas más profundas de la población. Lo cual daba comienzo a la agitación.
Del siglo XVIII se han conservados algunos procesos en los que la opinión ilustrada interviene junto con los filósofos y algunos magistrados sobre este tema. Muchas veces fue necesario adoptar medidas en contra de esta agitación pública. La solidaridad de una capa entrera de la población con estos delincuentes pequeños como revendedores, vagabundos, etc. se había manifestado muy persistente. Era la ruptura de esta solidaridad lo que se estaba convirtiendo en le objetico de la represión penal y policíaca. Por este motico los reformadores de los siglos XVIII y XIX tenieron en cuenta que estas ejecuciones no atemorizaban al pueblo sino que podían reforzar la solidaridad y pidieron así supresión.
DISCURSO DEL PATÍBULO
El rito de la ejecución exigía que el condenado proclamara la culpabilidad. En general se daban discursos ficticios que se hacían circular a título de ejemplo y de exhortación que daban los condenados antes de su ejecución. La justicia necesitaba que su víctima autentificara el suplicio que sufría. Cumplía la misión de hacer pasar la verdad secreta y escrita del procedimiento al cuerpo, gesto y discurso criminal. Solía ocurrir que se publicaran relatos de crímenes y discursos. El condenado de esta menera estaba convertido en héroe por esta multiplicidad, aparecía como protagonista de un combate. Si el condenado se mostraba arrepentido pidiendo perdón a Dios, moría como un santo. Incluso algunos luego de su muerte se convertían en especies de sntos, cuya memoria se honraba y la tumbra se respetaba.
En este patíbulo se enfrentaban a través del cuerpo del ajusticiado, el poder que condenaba y el pueblo, testigo, participante y víctima eventual. La proclamación póstuma del los crímenes justificba la justicia, pero glorificaba al criminal. De ahí que se pidió la supresión de esas hojas sueltas.
Tomado de Foucault. "Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión".