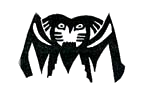 M.
Foucault.
M.
Foucault.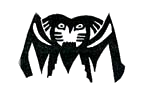 M.
Foucault.
M.
Foucault.
El castigo.
Las protestas por el suplicio se encuentra por doquier en el siglo XVIII. Hay que castigar de otro modo: desenlazar la venganza del príncipe y la cólera contenida del pueblo, por intermedio del ajusticiado y del verdugo. En estas ceremonias se percibe el entrecruzamiento de la desmesura de la justicia armada y la cólera del pueblo al que se amenaza. Surge una necesidad de castigo sin suplicio, de respetar su “humanidad”.
Lo que surge es el proble de la economía de los castigos. Es como si el siglo XVIII hubiera abierto la crisis de esta economía, y propuesto para resolverla la ley fundamental de que el castigo debe tener la “humanidad” como medida.
Hay que situar el proceso de la reforma en un proceso: la relajación de la penalidad en el curso del siglo XVIII o el doble movimiento por el cual, durante este período, los crímenes parecen perder violencia, en tanto que los castigos, recíprocamente, se descargan de una parte de su intensidad. La organización interna de la delincuencia se modifica: las grandes bandas de malhechores tienden a disociarse, limitándose a operaciones más furtivas, con un menor despliegue de fuerzas y menores riesgos de matanzas.
Un movimiento global hace que el ilegalismo del ataque a los cuerpos derive hacia la malversación de los bienes. Suavizamiento de los crímenes antes del suavizamiento de las leyes. Esta transformación no puede separarse de muchos procesos subyacentes, y de una modificación en el juego de presiones económicas, de una elevación general del nivel de vida, de un fuerte crecimiento demográfico. Se comprueba a lo largo del siglo XVIII una cierta agravación de la justicia, aumentando en muchos puntos su severidad. El desarrollo en Francia del aparato policíaco que, impidiendo el desarrollo de la criminalidad organizada, la empuja hacia formas más discretas. A esto se debe agregar la creencia en un aumento incesante y peligroso de los crímenes.
La derivación de una criminalidad de sangre a una delincuencia de fraude forma parte de todo un mecanismo complejo, en el que figuran:
desarrollo de la producción,
aumento de las riquezas,
valorización jurídica y moral más intensa de las relaciones de propiedad,
métodos de vigilancia más rigurosos,
dividisión en zonas más ceñidas de la población,
técnicas más afinadas de localización, de captura y dei nformación.
El desplazamiento de las prácticas ilegalistas es correlativo de una extensión y de un afinamiento de las prácticas punitivas. Representa un esfuerzo para ajustar los mecanismos de poder que enmarcan la existnecia de los individuos, una adaptación y un afinamiento de los aparatos que se ocupan de su conducta cotidiana, de su identidad, de su actividad, de sus gestos y los vigilan, una política distinta respecto de la multiplicidad de cuerpos y de fuerzas que constituyen una población. Según un proceso circular, el umbrar de paso a los crímenes violento se eleva, la intolerancia por los delitos económicos aumenta, los controles se hacen más densos y las intervenciones penales más precoceso y más numerosas a la vez.
Lo que atacan de la justicia tradicional es el exceso de los castigos, que va unido a una irregularidad más que a un abuso del poder de castigar. La justicia penal es irregular ante todo por la multiplicidad de las instancias encargadas de su cumplimiento.
Más que debilidad o crueldad, de lo que se trata en la crítica del reformador es de una mala economía del poder. La parálisis de la justicia se debe a un distribución mal ordenada del poder, a su concentración en cierto número de puntos, a los conflictos y a las discontinuidades resultantes. Este mal funcionamiento del poder remite a un exceso central: el sobrepoder monárquico que identifica el derecho de castigar con el poder personal del soberano.
La causa hay que buscarla en la mezcla de debilidades de la justicia, sus excesos y exageraciones y lagunas, el sobrepoder monárquico. El verdadero objetico de la reforma es establecer una nueva economía del poder de castigar, asegurar una nueva “economía” del poder de castigar, asegurar una mejor distribución de este poder, que esté repartido en circuitos homogéneos susceptibles de ejercerse en todas partes, de manera contínua, y hasta el grano más fino del cuerpo social. Que aumente estos efectos disminuyendo su costo económico (disociándolo del sistema de propiedad) y su costo político (disociándolo de la arbitrariedad del poder monárquico). Surge una nueva economía política del poder de castigar. Esta reforma no ha tenido un punto de origen único, sino presentada desde el interior del aparato judicial, por un número muy grande de magistrados, quienes delinearon los principios generales: un poder de juzgar sobre el cual no habría de pesar el ejercicio inmediato de la soberanía del príncipe, un poder de juzgar liberado de la presión de legislar, un poder de juzgar independiente de las relaciones de propiedad, no tiendo otras funciones más que la de juzgar pudiera ejercer plenamente su poder.
A lo largo de todo el siglo XVIII, en el interior y en el exterior del aparato judicial, en la práctica penal cotidiana como en la crítica de las instituciones, se advierte la formación de una nueva estrategia para el ejercicio del poder de castigar. La reforma tuvo como objetivos, hacer del castigo y de la represión de los ilegalismos una función regular, coextensiva a la sociedad, castigar mejor, con una severidad atenuada pero para castigar con más universalidad y necesidad, introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social.
En el Antiguo Régimen, los diferentes estratos sociales tenían cada uno su margen de ilegalismo tolerado. Este ilegalism necesario y del cual cada capa social llevaba consigo las formas específicas, se encontraba encerrado en una serie de paradojas. En sus regiones inferiores coincidía con la criminalidad. E ilegalismo popular encerraba todo un núcleo de criminalidad que era a la vez su forma extrema y su peligro interno.
Entre este ilegalismo de abajo y los de los demás castas sociales, no existía ni una convergencia ni una oposición fundamental. Los diferentes ilegalismos propios de cada grupo mantenían entre sí unas relaciones que eran a la vez de rivalidad, de competencia, de conflictos de intereses, de apoyo recíproco, de complicidades. El juego recíproco de los ilegalismos formaba parte de la vida política y económica de la sociedad. Cierto número de transformaciones se habían operado en la brecha a diario ensanchada por el ilegalismo popular, estas transformaciones las había necesitado la burguesía y sobre ellas había fundado una parte del crecimiento económico. La tolerancia se volvía estímulo.
Por esta mitad del siglo XVIII, el proceso tiende a invertirse. El blanco principal del ilegalismo popular tiende a no ser ya los derechos sino los bienes: el robo tiende a reemplazar el contrabando y la lucha armada contra los agentes del fisco.