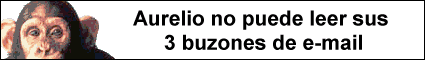Supuestos y debates acerca del Ateísmo Antonio J. Carretero I. Supuestos Falibilismo: tesis de la falibilidad de la razón humana en todos los ámbitos del pensar y el obrar, por la cual no existe garantía alguna de verdad para no importa qué concepciones y, por ende, tampoco hay níngún método ni procedimiento seguro mediante el que pudiera obtenerse tal garantía (H. Albert). Realismo: cognoscibilidad de lo real, es decir, la posibilidad de llegar a asertos verdaderos acerca de contextos reales aún cuando nunca alcancemos al respecto una certeza absoluta (H. Albert). Preguntas: si bien hay preguntas que pueden no tener respuesta en la actualidad (del tipo ¿llegará el ser humano a habitar otro planeta?, cuya solución sólo es futurible) hay preguntas que nunca tendrán respuesta, sencillamente porque están mal planteadas (como son las de tipo ¿para qué estamos en el mundo?, ¿existe dios?, etc.). Así pues los creyentes lo son sobre ámbitos creados a partir de preguntas mal planteadas. Son mundos posibles construidos a expensas de la fantasía. El mundo que ofrecen las religiones no son tanto mentiras como ficciones. (C. Castilla del Pino). Finitud: la muerte, en cuanto desaparición individual, ni es un castigo ni un tránsito sino el dato fundamental de la condición humana. Somos los mortales, es decir, los que saben que van a morir. La conciencia lo es de la finitud, de los límites que nos determinan: pensar lo infinito es pensar a partir de lo que somos y por contraposición a lo que somos. Todas las supersticiones religiones, de las que se nutren los profesionales de todos los cleros, parten de una confusión básica: la que establece entre lo personal (definido por la conciencia de finitud y de la concomitante libertal) y lo impersonal (imperecedero, que no conoce la muerte sino la metamorfosis, que no practica la libertal sino los rituales de lo ineluctable). La patraña religiosa es el ofrecimiento sacerdotal de mediación ante lo impersonal; nos ofrece rescatarnos de la finitud, a costa por supuesto de nuestra libertad. (F. Savater). Fe: la fe en entidades sobrenaturales -un dios, dioses, diablos, ángeles, demonios o espíritus- suele arraigar en una concepción global acerca de la naturaleza de la realidad (H. Albert). Creer: La creencia debida a la fe, es decir como axioma emocional incontrovertible (no en su sentido de suponer, de constructo hipotético y provisional) es la respuesta arracional a las preguntas sobre el sentido del mundo y de la vida en este mundo. (C. Castilla del Pino) Racionalmente diríamos "pienso, luego no creo" (F. Cavanna) *Creer* es una opción positiva. No creer es, simplemente, lo normal (me refiero a creer en sí, no hablo de Dios en este momento). Por poner un ejemplo: es erroneo decir que creer en vacas volantes o creer que las vacas no vuelan es esencialmente lo mismo, ya que se trata de creer. No es correcto. El que cree que las vacas vuelan adopta una novedad, el otro está tranquilito, viendo a las vacas pastar y mugir. Vamos, que yo nazco, crezco, me reproduzco, y muero (todavia no, pero *creo* que me ocurrirá...). Y no necesito ningún ente llamado Dios para entender esto. Para introducir esa figura, necesitaría evidencias, físicas o lógicas, pero no me basta un ejercito de sotanas cantando el Tantum Ergo. Por lo tanto, *no creo*. Y no me digas que yo *creo que no*, porque no es cierto. Simplemente, *no creo*. Vamos, que me la bufa. El Brujo Retornado (brujo@hotmail.com) Distinciones: Normalmente se distingue entre el ateo en sentido fuerte (que afirma que determinado dios no existe) y el ateo en sentido débil (que carece de la creencia en determinado dios, como Laplace). El agnosticismo no se refiere a creencias, sino a la posibilidad de conocer algo. El agnóstico epistemológico diría que es imposible *en principio* saber si dios existe o no. El empírico diría que no hay suficientes pruebas/razones para tomar una decisión. A partir de esto, los agnósticos suelen tomar la decision de no creer (ateismo en sentido débil). Creer que dios no existe es una cuestion de fe (o de cabezonería) con el mismo rango que creer que si existe. No hay nada que demuestre indefectiblemente una u otra postura. Pero se puede intentar mostrar que todos los argumentos y razones que hay a favor de la existencia de dios son erróneos. En ese caso, dios quedaría reducido a un mero concepto en el que la gente cree por razones erróneas o insuficientes. No creo que sea muy descabellado decir que un concepto que nunca huvo razones reales para creer en él, en realidad no existe. Lo hacemos todos los días: el flogisto, el "elan vital", el éter, Zeus y la sueca que Pepe el fantasma se liga todos los veranos. Si eso no está permitido, entonces no nos quedará más remedio que suspender el juicio acerca de la existencia de los elfos, las hadas, los unicornios, el monstruo del Lago Ness y demás pandilla mitológica. Ricardo Aler. (aler@grial.uc3m.es) II. Debate: Religión y ateismo Estudiar y aprehender la "religión" no sólo es posible sino necesario, posible en tanto que fenómeno cultural del homo religiosus y en tanto que hecho social e histórico. Como fenómeno cultural ha sido investigada por el estucturalismo (p.e. C. Lévi-Strauss), por la fenomenología sistémica (p.e. Mircea Eliade) y por el psicoanálisis (p.e. Jung). Como hecho socio-histórico ha sido estudiado por la sociología (desde M. Weber), por el marxismo (el clásico y el contemporáneo -p.e. E. Bloch-) y por el funcionalismo (tipo B.K. Malinovski). En la actualidad, sin embargo, el mayor desarrollo de estos estudios -que yo sepa- correponden al comparativismo histórico-linguístico de las expresiones simbólicas (que inaugura G. Dumézil), a la filosofía de la religión en tanto que crítica recursiva del pensamiento y la experiencia religiosos -no necesariamente en contra- (véanse A. Fierro, M. Freijoó o G. Bueno) y la Ciencia de la Religión basada en la historia, la sociología y la hermeneútica (que inicia J. Wach y prosigue M. Meslim). Decir que la "religión" es un fenómeno intrínsecamente complejo y difícil de aprehender no deja de ser una obviedad, del mismo modo que otros muchos objetos de investigación padecen las mismas ensidiosas características de complejidad y dificultad, lo cual no las torna necesariamente en tareas imposibles. Debido a esto pretender definir univocamente la noción de "religión" no sólo es pretencioso, sino sustantivamente sesgado. Cualquier pretensión de definición deviene necesariamente en un ejercicio de interpretación, que como mucho puede llegar a alcanzar una cierta validez relativa respecto al acotamiento previo del objeto contenido en la definición. Tras este largo preámbulo, lo que pretendo es "mojarme" interpretativamente: Considero que puede parcialmente aseverarse que las distintas manifestaciones de lo "religioso" tienden históricamente a cosificarse en estucturas sociales jerarquizadas institucionalmente, su cosmovisión del hombre y del mundo -y de su relación- se tornan en dogmas de fe que se raptan al uso de la razón, su "exoterismo" se expresa en ritos y rituales individuales y colectivos que integran a los grupos humanos en prescripciones de comportamiento social que delimitan lo que es y no es permitido, su "esoterismo" se convierte en ideología dominante legitimadora de los poderes instituidos en base generalmente a la desigualdad de clases o grupos (constituyéndose la propia religión en institución dimanadora de poder), y, por fin, la supuesta percepcion del misterio y la comunicación de cada hombre y mujer con lo que considera trascendente, de ser base de la experiencia de lo religioso se revela como cultura expresada en mitos y símbolos, que por un lado nutren las especulaciones de las élites esclarecidas y, por otro, alienan ejemplarmente al resto de los individuos mediante el consuelo o la restitución escatológica de sus miserias y frustraciones. Claro que la naturaleza de lo religioso es muy variada y no se agota en su consideracion como estructura social: la generación de sectas, heterodoxias, movimientos místicos, mesiánicos y sincréticos avalan la riqueza dinámica de la historia de las religiones y de las creencias, así como las diferentes expresiones de la religiosidad popular frente a la institucional. Pero esta variabilidad humana de lo religioso no se contradice con el análisis anterior. En cuanto a la "religión" como experiencia humana casi universal, más allá de sus manifestaciones contextuales, puede ser entendida como antropológicamente bidimensional: como percepcion de (o comunicacion con) lo inefable y como insercion en el mundo con "plenitud de sentido". La cuestión aquí es: ¿necesariamente hay que suponer la presencia de lo inefable o trascendente para que la persona -y, por ende, la sociedad- viva y se desarrolle con plenitud de sentido? O dicho de otro modo: ¿qué razones se pueden aducir en contra de que alguien -yo mismo- logre conferir sentido pleno al mundo y a la vida sin necesidad de concebir trascendencia alguna al mundo, a la vida ni a sí mismo? En principio no parece haber buenas razones para desestimar una búsqueda personal o una autorrealizacion plena de sentido, que pueda construirse en la inmanencia de la propia finitud del ser humano, sin un más allá al que remitirse, sin concesión alguna a una supuesta creación o causalidad trascendente, sin apelar a más principios que a los del perfeccionamiento en la libertad, la igualdad y la fraternidad de los seres humanos en consonancia con el universo natural al que pertenece. Personalmente me declaro ateo sin concesiones, aunque las contemporáneas disquisiciones epistemologicas y lógicas nos advierten que no es lo mismo "no creer" en ninguna entidad de indole sobrenatural (sea cual sea su caracterización) que "afirmar" la inexistencia de tales entidades. El paso de "no creer" a "afirmar" sólo es parcialmete posible desde la intuicion del sentido común, que nos dicta que, mientras la carga de la prueba esté en manos de los que afirman la existencia de lo improbable, es legítimo suponer como probable su negación. A este respecto, me considero racionalista y, por tanto, no-creyente en cualesquiera creencia fundada en una fe institucionalizada o institucionalizable, reprobando sus históricas secuelas dogmáticas y autoritarias. En última instancia, como sostiene Meslim "no se puede renunciar a la afirmación de que el hombre es la medida de la sacralidad de los seres y de las cosas" y sólo desde una perspectiva puramente humana de lo divino es como lo que denominamos incognoscible se expresa y actúa en el mundo. III. Contra-citas no-religiosas "Los hombres comunes hablan "toneladas" de religion, pero no practican ni un "gramo" de ella. El sabio, en cambio, habla poco, aunque su vida entera es religion expresada en accion." (Ramakrishna) Contra-cita: si los hombres comunes no practicaran ni creyeran un gramo de religión la igualdad, la libertad y la fraternidad se desplegarían en las mentes para que los hombres y las mujeres simplemente vivieran con mayúsculas "Nunca he vivido sin religion, y no podria vivir sin ella un solo dia, pero he podido pasar toda la vida sin ninguna Iglesia" (H.Hesse) Contra-cita: No hay necesidad emocional ni racional, ni siquiera espiritual, de ninguna religión para poder vivir (y por supuesto de ninguna institución que manipule, sentencie, y/o juzgue las creencias); sólo es necesario perder el miedo a la búsqueda del propio sentido inmerso en todos los hombres y mujeres, en su historia, en sus miserias, en sus logros y en la inquietud de la naturaleza y del universo al que pertenecen. Antonio J. Carretero |