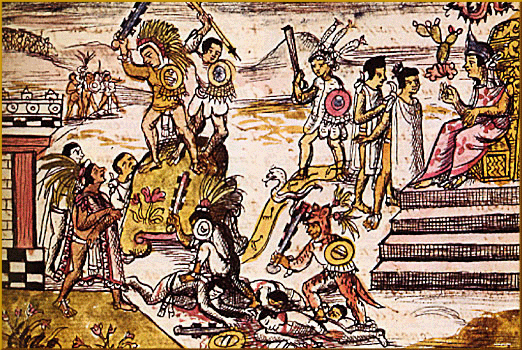HISTORIA DE MÉXICO
LA ÉPOCA PREHISPÁNICA
La especie humana probablemente tuvo su origen en las calurosas tierras de África. Gracias a su gran capacidad para adaptarse a diferentes medios naturales, los seres humanos aumentaron en número y fueron ocupando territorios cada vez mayores. Hace 750 000 años, ya poblaban tierras de Europa y Asia. Pero el mar impidió durante mucho tiempo que llegaran al territorio que hoy llamamos América. Finalmente hace unos 40 000 años, cuando hubo grandes enfriamientos del planeta, llamados glaciaciones, pudieron pasar a nuestro continente.
El paso de Bering
Con el frío, enormes cantidades de agua se congelaron sobre la tierra y formaron capas de hielo. El nivel del mar bajó casi cien metros. Hombres, mujeres, niños y animales pudieron caminar entonces de Siberia a Alaska por el estrecho de Bering.
El paso del hombre a nuestro continente duró miles de años. Hace unos 10 000 años se acabaron las glaciaciones, buen parte del hielo se derritió y el nivel del mar volvió a subir. El paso de Bering quedó bajo el agua y ya no pudieron entrar seres humanos y animales a América.
Los cazadores
Los primeros pobladores de lo que hoy es México se dedicaban ala recolección de plantas y a la caza de insectos, lagartijas, iguanas, culebras y aves. Con el tiempo mejoraron sus armas y fabricaron puntas de flecha con piedras finamente talladas. Formaban grupos para salir de cacería y atrapar grandes, como el mamut. Hace unos 10 000 años se extinguieron en América los grandes animales herbívoros como el caballo y el mamut. En los Andes sobrevivieron las llamas. Esta perdida se debió al cambio del clima provocado por el fin de las glaciaciones y a la acción destructora de los cazadores humano. La cacería ayudó a los hombres a desarrollar nuevas habilidades. Aprendieron a observar el movimiento de los astros. Descubrieron que a cada estación del año correspondía una conducta distinta de los animales y que había tiempos fijos de reproducción, cría y migración.
Inicios de la agricultura
La cacería se volvió cada vez más difícil porque se hicieron más numerosos los hombres y más escasos los animales. Aumentó entonces la importancia de la recolección y la observación del crecimiento de las plantas. Los hombres empezaron a protegerlas donde las encontraban. Aprendieron a cuidar semillas y a plantarlas en las tierras más fértiles, cerca de ríos y lagos. Así comenzó la agricultura.
Aprender a sembrar y cultivar las plantas llevó mucho tiempo. Fue un aprendizaje que empezó hace 9 000 años y terminó hace 5 000. Los cazadores nómadas se convirtieron poco a poco en agricultores sedentarios que comían menos carne y vivían en aldeas.
El culto a la madre tierra y a las diosas y dioses de la fertilidad ganó fuerza en la imaginación humana.
Los hombres sedentarios aprendieron a regar sus campos, a seleccionar las semillas y a plantarlas con coas o bastones plantadores. Inventaron la chinampa, un sistema de cultivo irrigado muy productivo.
Domesticaron guajolotes y perros. Finalmente, construyeron ciudades donde vivían nobles, sacerdotes y guerreros, artistas, artesanos y sirvientes, sostenidos todos por el trabajo de los agricultores.
MESOAMÉRICA
La vida de la población se organizaba alrededor de grandes centros ceremoniales, en cuyas plazas principales se construían pirámides, templos y palacios. Estas sociedades se organizaron en grupos dirigidos por linajes o familias gobernantes, que ejercían el poder político, económico, militar y religiosos. Les llamamos señoríos y estaban gobernados por un jefe o señor.
El territorio de Mesoamérica abarcaba el centro y sur de México y parte de Centroamérica. En México surgieron muchas culturas, las más importantes fueron la olmeca, la maya, la zapoteca, la teotihuacana, la tolteca y la mexica. La religión fortaleció la unidad política de los señoríos.
Las culturas mesoamericanas empleaban el mismo sistema para medir el tiempo. Había dos cuentas o calendarios. El primero era la cuenta de los años, xiuhpohualli en náhuatl. Medía el año solar de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días cada uno. Cada año se añadían cinco días, considerados de mala suerte.
El segundo calendario mesoamericano era llamado la cuenta de los destinos, tonalpohualli. Medía ciclos de 260 días dividios en 13 meses de 20 días. Este calendario se registraba en el Tonalámatl, o libro de los destinos, un almanaque adivinatorio que los sacerdotes interpretaban para presidir los años buenos y los malos, y la buena o mala fortuna de los hombres. Los calendarios ordenaban el tiempo de los pueblos mesoamericanos y establecieron fechas precisas para las tareas agrícolas, las fiestas religiosas y la celebración de hechos pasados.
Los Mexicas
Los mexicas, llamados también tenochas y aztecas tomaron este último nombre de su legendario lugar de origen, Aztlán, una isla en el centro de un lago.
Buscando un sitio igual, que al fin encontraron en el medio del lago Chalco-Texcoco, los mexicas entraron al Altiplano Central de Mesoamérica. Cuenta su propia leyenda que durante muchos años erraron para encontrar por fin el lugar de su asentamiento definitivo, que les había prometido Huitzilopochtli su dios protector.


Durante su migración los mexicas fueron vasallos de Culhuacan, poderosos señoría tolteca de la Cuanca, al que pagaban tributo. A través de esta relación conocieron la antigua cultura mesoamericana. El primer gobernante mexica, Acamapichtli, descendía de la familia reinante de Culhuacan. Según la leyenda, Tenochtitlán se fundó en 1325, cuando los errantes mexicas llegaron ahí conducidos por Huitzilopochtli, quien les había ordenado establecerse en donde vieran un águila parada en un nopal, devorando una serpiente. Este es el origen del escudo nacional mexicano.


En 1376 y 1427, los mexicas fueron tributarios y soldados de los tepanecas de Azcapotzalco. Lograron liberarse de este dominio cuando su cuarto gobernante, Itzcóatl, se alió con los reyes de Texcoco y Tlacopan (tacuba) y derroto a Azcapotzalco. Esa fue la Triple Alianza, que en pocos años, mediante la guerra, logró dominar gran parte de Mesoamérica. Con el tiempo, los mexicas cobraron fuerza dentro de la Triple Alianza y se convirtieron en el pueblo más poderoso de Mesoamérica.
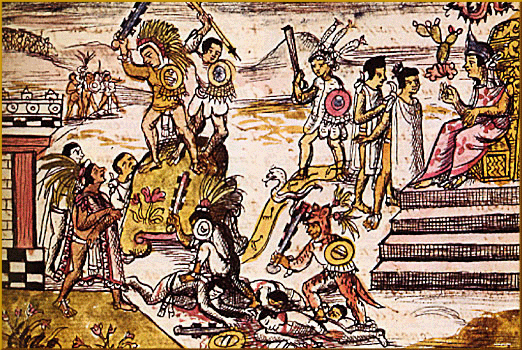

Con el tiempo, los mexicas cobraron fuerza dentro de la Triple Alianza y se convirtieron en el pueblo más poderoso de Mesoamérica.
Encabezaba el gobierno mexica el supremo gobernante o tlatoani, asesorado por un consejo de grandes señores y guerreros. Bajo las órdenes del tlatoani había un amplio grupo de funcionarios, con jueces, mercaderes, recaudadores de tributo y sacerdotes. La administración del tributo era una de las principales tareas del gobierno mexica. Las provincias conquistadas mandaban a Tenochtitlán grandes cantidades de maíz, frijol, alimentos y muchos otros productos de lujo, como plumas preciosas, trajes guerreros, joyas de oror, jade y ámbar.


En la sociedad mexica había una división muy marcada entre la nobleza y el pueblo (los macehuales). Esta división se fue haciendo más grande conforme creció el poderío político de Tenochtitlan.
La nobleza era hereditaria. Incluía a los gobernantes y a los grandes señores. El pueblo estaba formado por agricultores y artesanos que vivían en comunidades o barrios, llamados calpulli.
Había grupos intermedios con ciertos privilegios, como los artesanos especializados (orfebres, plateros, plumajeros), y los pochtecas o comerciantes, que viajaban a tierras lejanas y también servían como embajadores y como espías.
En el señorío de los mexicas la guerra jugó un papel central. Según la religión mexica, el Sol, que era su dios principal, necesitaba del alimento más precioso, la sangre humana, para hacer su recorrido diario y vencer a las fuerzas de la noche y de la muerte. El sacrificio de cautivos para alimentar al sol se convirtió por ello en una ceremonia mas frecuente del pueblo mexica y en una justificación de la guerra.
La guerra y el sacrificio de cautivos formaban parte del culto. Los sacrificios se realizaban en el Templo Mayor de Tenochtitlán, centro religioso del poder mexica.


El calendario festivo se regía según el año solar, las estaciones y los cilcos agrícolas. Cada año había 18 fiestas principales y muchas ceremonias menores. Las fiestas eran celebradas con gran lujo y ostentación. Demostaban el poderío de los mexicas frente a los pueblos conquistados. Otras ceremonias expresaban tradiciones antiguas y mitos que unían a los mexicas con las culturas anteriores de Mesoamérica.


Los Dioses y las Ciencias
Los mexicas adoraban a muchos dioses. Tláloc era el dios de la lluvia y de los cerros de donde venían las tormentas. Su pareja era Chalchihuhtlicue, "la diosa de la flada de jade", que fue la diosa del agua dulce en Teotihuacan. Las deidades del agua, del maíz, del fuego y de la tierra, eran antiguos dioses patronos de los pueblos agrícolas del Altiplano Central.
Otro símbolo antiguo de la fertilidad era el dios Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada. Quetzalcóatl fue adorado por los mexicas como dios del viento y patrono de los sacerdotes. Entre las deidades propias de los chichimecas sobresalía Huitzilopochtli, protector del pueblo mexica, dios de la guerra y del Sol. Todas estas deidades recibían ofrendas y sacrificios durante las 18 fiestas del calendario mexica.


Las ciencias
Los mexicas tenían escuelas para los jóvenes de la nobleza y del pueblo. Tenían centros donde elaboraban y guardaban los libros sagrados, llamados códices. Había códices dedicados a los ritos religiosos, a las genealogías de los gobernantes, a la historia de los mexicas y a la astronomía.
Las ciencias más importantes que los mexicas heredaron de las culturas anteriores fueron las matemáticas, la astronomía, la medicina, la botánica, la zoología y la geografía.
Los mexicas pensaban que el mundo había vivido cuatro soles o edades y que ellos vivían bajo el Quinto Sol, la edad llamada Nahui hollín, "Cuatro Movimiento", destinada a terminar violentamente, por terremotos.
Cristóbal Colón
Era un marino genovés que conocía muy bien las rutas marítimas del Atlántico. Se sabía que la Tierra es redonda y creyó posible llegar a Asia navegando hacia el Oeste. Presentó su plan al rey de Portugal, quien no lo ayudó por considerar más importante afianzar sus posesiones en África. Colón fue entonces con los reyes de España. Un tratado en 1479 había reservado a Portugal la navegación hacia el sur por las costas africanas y a España la ruta de las islas occidentales del Atlántico. Por eso los reyes españoles apoyaron el plan de Colón de navegar a Asia por el Atlántico.

El 12 de octubre de 1492, tras un largo viaje de cuatro meses, Cristóbal Colón llegó con tres embarcaciones a Guanahaní, isla de las Antillas, que creó era Asia. Llamó indios a los hombres que encontró porque creía haber llegado a las Indias. Logró regresar y llevó a España noticias de riquezas fabulosas.
Los reyes españoles se apresuraron a buscar el apoyo del Papa para garantizar su dominio de las tierras recién descubiertas. Un acuerdo del Papa en 1493 confirmó a los reyes de Castilla la posesión de las remotas "islas y tierras formes del Mar Océano", a condición de que cristianizaran a sus habitantes. Ese mismo año, Colón emprendió su segundo viaje. Ahora iba con 15 barcos y más de mil hombres, deseosos de enriquecerse rápidamente. Comenzó entonces la colonización europea de América.
Cristóbal Colón siempre creyó haber llegado a Asia, Américo Vespucio dio a conocer la existencia de este cuarto continente por medio de sus escritos y mapas, por lo que a nuestro continente se le dio el nombre de América.
Los españoles usaron a los indios para trabajar las minas de oro en las antillas, y muchos de ellos murieron no solo por las enfermedades como el sarampión y la viruela, sino por los duros trabajos que les imponían los españoles. Los españoles fueron de una isla a otra acabándose todo lo que encontraban como ganancia para ellos, hasta que descubrieron poblaciones civilizadas en 1517 por Francisco Hernández de Córdoba en Yucatán.
LA CONQUISTA
En 1519, veintisiete años después del primer viaje de Cristóbal Colón a las antillas, Hernán Cortés viajó de Cuba a Veracruz, con 500 soldados, algunos caballos y once barcos. Así empezó la conquista de lo que hoy llamamos México.
El más poderoso de los señoríos era el imperio mexica, que dominaba numerosos pueblos y un territorio muy extenso. Contra él dirigió Cortés su ejército.
En Tabasco se dio la primera batalla. Los indios fueron derrotados y, como tributo, ofrecieron regalos a los españoles. Uno de los regalos fue la joven y bella Malitzin o Malinche, a la que bautizaron con el nombre en español de doña Marina. La Malinche hablaba náhuatl y maya, y aprendió español. Fue intérprete, consejera y amante de Cortés. Le ayudó a conocer a los pueblos de mesoamérica.
La división del imperio mexica se hizo visible en Veracruz. Allí el señor de Cempoala ofreció aliarse con los españoles, si lo libraban de los tributos que tenía que pagar a los mexicas. Rumbo a Tenochtitlán, la expedición llegó al poderoso señorío de Tlaxcala, que había logrado mantenerse independiente de los mexicas. Los tlaxcaltecas pelearon contra los españoles, pero luego decidieron aliarse a ellos para luchar contra los mexicas.
Moctezuma, señor de los mexicas, mandó regalos a los españoles pidiéndoles que se fueran. Pero los españoles les siguieron adelante. Para mostrar a todos su poder destructivo, Cortés hizo matar a miles de indios en la ciudad de Cholula, santuario de Quetzalcóatl. Siguió después su avance hacia el corazón del imperio mexica, la gran ciudad de México-Tenochtitlán.
Tenochtitlán maravilló a los conquistadores, Moctezuma recibió a Cortés con honores. Los españoles tomaron como rehén a Moctezuma. La matanza de los principales miembros de la nobleza azteca, llevado a cabo por Pedro de Alvarado en el Templo Mayor, cuando Cortés se dirigía a Veracruz a enfrentarse con las tropas del gobernador de Cuba, Pánfilo Narváez, provocó una rebelión azteca. Los mexicas se levantaron contra los españoles. Una noche, Cortés y sus hombres salieron en silencia de su palacio tratando de huir sin ser notados, pero fueron descubiertos y atacados. Muchos españoles murieron y perdieron sus tesoros en la desastrosa retirada que ellos llamaron la Noche Triste. Cortés y sus hombres se retiraron a Tlaxcala donde recuperaron sus fuerzas.
El sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac, murió de viruela, y así Cuauhtémoc tomó su lugar.
Los españoles construyeron 13 barcos para atacar por agua a Tenochtitlán, que era una isla en medio de dos lagos.
El sitio de México-Tenochtitlán duró 75 días.
LOS MEXICAS DEFENDIERON CON HEROÍSMO SU CIUDAD.
Pero el hambre, la sed y las enfermedades terminaron por vencerlos. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, último señor mexica, fue capturado en Tlatelolco.
Así comenzaron los tres siglos de dominio español en Mesoamérica, que recibió a partir de entonces el nombre de Nueva España. La conquista de Mesoamérica fue rápida. Los ordenados señoríos campesinos estaban acostumbrados a pagar tributo. Los religiosos jesuitas y franciscanos fundaron pueblos y misiones con indios cristianos para atraer a los nómadas.
La evangelización
La conquista militar, la búsqueda de oro y plata y la explotación de trabajo indígena, fueron sólo una parte de la conquista. La otra fue la conversión de los indios al cristianismo. A la cristianización de los indios se le ha llamado "conquista espiritual". Fue la obra de frailes o religiosos franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Su actuación durante 300 años estableció el cristianismo en México y cambió la vida de los indios.
Se fundaron conventos cristianos en los antiguos señoríos. Construyeron iglesias sobre pirámides, cambiaron dioses por imágenes cristianas, por ejemplo el culto a la diosa Tonantzin, "nuestra madrecita", en el cerro del Tepeyac, fue sustituido por el de la Virgen María. Para los frailes, la religión indígena era cosa del diablo.
Los agricultores debían pagar a la Iglesia el diezmo, que era el diez porciento de la producción agrícola y ganadera. El diezmo fue uno de los ingresos más importantes de la Iglesia, aunque no el único. Para mantenerse u sostener las obras de beneficencia, la Iglesia recibió muchas tierras, limosnas y herencias.
LA ÉPOCA COLONIAL
En el México antiguo no había ganado. Los españoles trajeron vacas, cerdos y ovejas de España y las islas antillanas. Para el transporte de hombres y carga, trajeron caballos, burros y mulas. Los animales se multiplicaron y afectaron las siembras de los indios. Éstos se quejaban en los tribunales españoles y alrededor de sus campos ponían mangueyes para protegerlos. Los ganaderos aprovecharon también las tierras que quedaron vacías por la muerte de muchos indios a causa de las epidemias.
A principios del siglo XVII, las labores de trigo y las estancias de ganado se volvieron haciendas agrícolas y ganaderas. Eran todas propiedad de españoles. Las haciendas obtenían cosechas abundantes y criaban mucho ganado en sus extensas tierras. Tenían edificios con habitaciones, oficinas, graneros, corrales y una capilla. Sus productos se vendían en los mercados de la ciudad. Los trabajadores de planta eran indios y mestizos. Para la siembra y la cosecha se contrataban indios de los pueblos vecinos.
El arado, tirado por mulas o bueyes, permitía que una sola persona trabajara una parcela grande.
La base del sistema monetario era el peso de plata, que se dividía en ocho reales.
Como antes de la llegada de los españoles los indios seguían produciendo en sus pueblos los alimentos, ropa y las cosas que necesitaban. Pero la economía comercial española los fue atrayendo. Por el hecho de ser indios y vasallos del rey de España, tenían que pagar un tributo en dinero o en productos. Los funcionarios españoles los obligaban a adquirir mercancías. Para hacer estos gastos, los indios trabajaban en haciendas y minas, vendían comida, artesanías y, con frecuencia, sus tierras. Se integraron así a las redes del comercio español, lo cual debilitó la economía de sus pueblos. Pero se mantuvieron unidos.
La Nueva España era gobernada desde España. El virrey era el representante personal del rey. Los dos primeros virreyes, Antonio de Mendoza y Luis de Velasco redujeron los poderes y abusos de los conquistadores e instalaron el gobierno real en la Nueva España.
El virrey debía compartir sus decisiones con la Real Audiencia que era el juzgado más alto de la Nueva España. Los miembros de la Audiencia se llamaban oidores porque oían los problemas que les presentaban. La Audiencia también tenía poderes de gobierno y gobernaba en ausencia del virrey.
La formación de la sociedad colonial
La sociedad de la Nueva España estaba dividida según los grupos étnicos que la componían. Los españoles, los indios, los negros y sus mezclas, las llamadas castas, tenían diferentes derechos y obligaciones. Los españoles ocupaban la parte más alta de la pirámide social. Debajo de ellos estaban los mestizos y las castas. Seguían los indios y al final los negros, generalmente esclavos.
En un principio, el gobierno español ordenó que las distintas razas vivieran separadas. Quiso sobre todo que los españoles no se mezclaran con los indios, para que no se vieran perjudicados en sus personas y propiedades.
Se llamaba criollo a hijo de españoles nacido en América. Los primeros criollos de la Nueva España fueron los hijos de los conquistadores.
Se prefería a los españoles peninsulares (nacidos en España) que criollos. Los criollos se sintieron distintos a los españoles nacidos en España. Resentían la preferencia de que gozaban los peninsulares y desarrollaron un intenso sentimiento de orgullo por su "patria" americana.
En el siglo XVII, los criollos afirmaron su amor por la tierra donde habían nacido. En muchos libros elogiaron la riqueza y variedad de la tierra americana.
Escritores como Sor Juana Inés de la Cruz, una de las glorias intelectuales y poéticas de México y el sabio Carlos de Sirgüenza y Góngora, establecieron el pasado indígena.
De esta manera, los criollos descubrieron valores propios en su patria y los propagaron con orgullo.
Los criollos buscaron un símbolo que representara a la tierra y a los habitantes de la Nueva España. Lo encontraron en la Virgen de Guadalupe.
En su obra Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe (1648), el sacerdote Miguel Sánchez convirtió la devoción guadalupana en un culto patriótico. Según él, la Madre de Dios había escogido a México para su aparición y a un indio para su revelación. Había mostrado así su preferencia por la tierra mexicana. Por eso, según Sánchez, México era una tierra de privilegio.
La herencia colonial
La Nueva España unificó por primera vez el territorio de México. Abarcaba más del doble de nuestro territorio actual. Las intendencias formadas en 1786 fueron la base de la mayoría de los estados de la acutal República Mexicana. Algunas de nuestras instituciones políticas vienen de la época colonial. El gobierno colonia se concentró en la ciudad de México. Los antiguos edificios de gobierno aún rodean el Zócalo, y el Palacio Nacional ocupa el mismo edificio que el palacio Virreinal.
LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
En 1808, el ejército francés de Napoleón invadió España y obligó a sus reyes a renunciar al gobierno. Este hecho hizo crecer la esperanza de independencia y libertad en las colonias americanas.
En Valladolid, hoy Morelia, San Miguel el Grande y Querétaro, grupos de patriotas organizaron en secreto un movimiento a favor de la Independencia. El grupo de Querétaro tuvo el apoyo del corregidor del distrito, Miguel Domínguez, y la participación decidida de la esposa de éste, Josefa Ortiz, "La corregidora".
En San Miguel el Grande, los conjurados tuvieron por líderes a los capitanes del ejército Ignacio Allende y Juan Aldama. Éstos, a su vez, mantenían un contacto muy estrecho con Miguel Hidalgo y Costilla, cura de la parroquia de Dolores.
En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo llamó a la gente desde el campanario de su pequeña parroquia de Dolores y dio el grito de libertad que inició el movimiento insurgente. Lo siguieron algunos criollos, junto con una multitud de indios, mestizos y mulatos. Iban armados como podían con machetes, hondas y palos.
En los primeros meses, Hidalgo sumó victorias y nuevos hombres a la causa insurgente. En Valladolid dio los primeros pasos para organizar el gobierno insurgente, con el apoyo de Ignacio López Rayón. En Guadalajara ordenó abolir la esclavitud, el tributo y las cargas que pesaban sobre indios y castas.
El 16 de enero de 1811 las fuerzas de Hidalgo fueron derrotadas en Puente Calderón, cerca de Guadalajara. Hidalgo y Allende se retiraron hacia el norte y fueron hechos prisioneros en Chihuahua. Hidalgo fue excomulgado y fusilado el 30 de julio de 1811.
Surgió entonces una figura del cura mestizo José María Morelos y Pavón. Morelos organizó en el sur del país un ejército popular y disciplinado. Se unieron a él los insurgentes Nicolás y Miguel Bravo, Vicente Guerrero y el cura Mariano Matamoros. Morelos reunió en 1813 a los representantes de la insurgencia en el Congreso de Chilpancingo. Allí presentó un proyecto político centrado en la soberanía del pueblo. Declaró a México independiente de España y a todos los mexicanos iguales ante la ley. Morelos fue derrotado y fusilado en 1816. El ejemplo de Hidalgo y Morelos atrajo a la población pobre, víctima de la injusticia colonial.
Consumación de la Independencia
La Constitución de Cádiz tuvo vigencia en el imperio español. En ella se reconocieron los derechos del individuo, se consagraron la libertad de imprenta y el derecho de cada provincia a tener sus propios diputados. Estos derechos limitaban el poder absoluto del rey. Agustín de Iturbide, militar que había combatido a los insurgente, proclamó el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala proponiendo que la Nueva España se liberara del dominio español. El Plan de Iguala establecía tres garantías: la Independencia de México, la conservación de la religión católica y la unión de todos los habitantes de la Nueva España, tanto mexicanos como españoles. Estas tres garantías se representaron con los colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo.
La mayor parte del ejército realista y los insurgentes que seguían a Vicente Guerrero y a Nicolás Bravo se unieron al Plan de Iguala, que se proclamó en poco tiempo por todo el país. El 27 de septiembre de 1821 Iturbide entró a la ciudad de México al frente del Ejército de las Tres Garantías.
Iturbide fue declarado emperador con el título de Agustín I. Iturbide no pudo satisfacer los deseos de los diferentes grupos ni fue capaz de mantener la unidad de las fuerzas que apoyaban al imperio.
Fue creciendo la oposición contra Iturbide. El imperio se derrumbó. Iturbide huyó del país y al volver fue fusilado. Al caer el imperi0o, los mexicanos se enfrentaron a cuatro problemas: que forma de gobierno darse, cómo conservar la unión de las provincias, cómo establecer relaciones con el exterior y cómo superar la difícil situación económica. Para lo primero, los distintos grupos políticos, reunidos y representados en un congreso, elaboraron la Constitución de 1824. En ella se estableció el sistema federal como base del Estado y el régimen republicano como base del gobierno. Guadalupe Victoria fue elegido primer presidente de la nueva república.
Los sectores más ricos y tradicionales se agruparon en una logia masónica llamada de los escoceses, de posiciones centralistas y conservadoras. La gente de clase media se organizó en la logia de los yorquinos, de posiciones liberales y federalistas.
Entre 1821 y 1850, hubo 50 gobiernos, casi todos producto de una asonada militar.
El ejército, conservaba sus antiguos privilegios, aumentaba su número y se apropiaba de la mayor parte del ingreso nacional. El militar Antonio López de Santa Anna, un antiguo realista, se benefició de esta situación y la encarnó mejor que nadie.
Entre 1821 y 1850 el país no tuvo paz, tranquilidad política, ni progreso económico. Con todo, su mayor desgracia fue la humillación militar y la pérdida del territorio nacional a consecuencia de la guerra con Estados Unidos.
Como en la época colonial, el norte del país seguía despoblado. La mayoría de los grupos indígenas que habitaban esta región eran nómadas. En ese norte inmenso sólo había dos poblaciones grandes: las villas de Santa Fe, en Nuevo México, y la de San Antonio de Béjar, en Texas. Para afianzar los territorios del norte, el gobierno de México intentó colonizarlos con familias católicas y no estadounidenses. Desde que en 1825 se establecieron relaciones entre México y los Estados Unidos, el embajador estadounidense Joel R. Poinsett manifestó el interés de su país por adquirir el territorio de Texas.
Los colonos texanos comprendieron que sus intereses eran diferentes de los del gobierno mexicano, redactaron un plan de independencia. El 21 de abril de 1836 Santa Anna fue derrotado en San Jacinto. Estando preso, Santa Anna firmó los acuerdos que reconocían la nueva República de Texas.
Con el pretexto de un ataque mexicano, Polk (presidente de E.U.A.) declaró la guerra y ordenó la invasión de México en mayo de 1846. Desde enero de 1846, las tropas del general Zacarías Taylor habían ocupado posiciones mexicanas en el norte.
Iniciada la guerra, dos objetivos se hicieron claros. El primero era invadir Nuevo México y las Californias. El segundo, obligar a México por la fuerza de las armas, a ceder esos territorios a Estados Unidos. Fuerzas estadounidenses declararon independiente a California en 1846. Para acelerar la guerra, Polk mandó abrir un tercer frente.
La defensa final de la ciudad de tuvo lugar en Chapultepec, donde cadetes del Colegio Militar se atrincheraron y ofrecieron una resistencia heroica.
La mañana del 16 de septiembre, día en el que se conmemoraba la Independencia, la bandera estadounidenses ondeó en el Palacio Nacional. El país, abatido, parecía desintegrarse. La Nación sufría la más fuerte derrota militar y moral de su historia.
El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que cedía a Estados Unidos los territorios de Texas, Nuevo México y California.
Los mexicanos quedaron desmoralizados por la pérdida de gran parte del territorio nacional. Los conservadores exigieron un gobierno fuerte y apoyaron para ellos en 1853, la formación de un gobierno centralista encabezado por Santa Anna. El gobierno degeneró pronto en una dictadura. Los liberales renovaron su búsqueda de un gobierno federal.
La dictadura de Santa Anna (1853-1855) aumentó las quejas políticas del interior del país y la demanda de garantías individuales para los ciudadanos. En 1855, el general Juán Álvarez dio a conocer el Plan de Ayutla, que llamaba a rebelarse contra la dictadura de Santa Anna. El triunfo de la Revolución de Ayutla fue rápido y contundente. Acabó con la era de Santa Anna, quien huyó del país, abrió la puerta de la política a una nueva generación de liberales, en su mayoría civiles, como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto y convocó a un congreso constituyente, el segundo del México independiente.
Una junta nombró presidente interino al general Álvarez y más tarde a Ignacio Comonfort. Su gabinete integrado por el liberal Melchor Ocampo, el reformador social Ponciano Arriaga, el escritor Guillermo Prieto, el abogado Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada y José María Iglesias, se empeñó en promover cambios profundos y rápidos. Sus propuestas fueron conocidas por el hombre de sus promotores: "Ley Juárez", "Ley Lerdo" y "Ley Iglesias". Más tarde, estas disposiciones y otras que tomó Benito Juárez recibieron el nombre de Leyes de Reforma.
La Constitución de 1857 fue la primera de México que incluyó un capítulo dedicado a las garantías individuales y un sistema jurídico de protección de esos derechos, llamado amparo. Los conservadores, encabezados por el general Félix Zuolaga, proclamaron el Plan de Tacubaya y al percibir que Comonfort carecía de apoyo lo derribaron.
Zuolaga derogó las leyes reformadoras. Benito Juárez, a quien correspondía ejercer la presidencia de la República si faltaba su titular, asumió ese cargo. La ruptura dio principio a una guerra que duró tres años y enfrentó a las dos grandes fuerzas políticas del país.
Los liberales que defendían la legalidad violada y las leyes aprobadas constitucionalmente. Tenían el apoyo de muchos estados importantes. Los conservadores luchaban por el mantenimiento de los privilegios eclesiásticos y militares, y por la permanencia del antiguo orden económico y social.
INTERVENCIÓN FRANCESA
México había recibido préstamos de Inglaterra, Francia y España. En 1861, los representantes de estos países se reunieron en Londres para discutir la manera de hacer pagar a México sus deudas. Acordaron enviar tropas para exigir los pagos. Tropas de esos tres países desembarcaron en Veracruz en 1862. Fueron recibidas por un representante del gobierno mexicano que reconoció las deudas, explicó que no había fondos y ofreció garantías para su pago. El general Juan Prim, de España, aceptó las garantías mexicanas y se retiró, al igual que Inglaterra. Pero el representante francés no aceptó las razones presentadas, exigió el pago y ordenó a sus soldados prepararse para avanzar a la capital. El gobierno de Benito Juárez organizó la defensa. Encargó al general Ignacio Zaragoza fortificarse en la ciudad de Puebla y desde ahí rechazar a los franceses. El 5 de mayo de 1862, derrotaron al ejército francés. Esta derrota inesperado retrasó pero no detuvo los planes de los invasores. Luis Napoleón Bonaparte, quería extender sus dominios en América y Asia.
Los conservadores mexicanos aprovecharon esa situación para solicitar un emperador europeo que gobernara México y pusiera fin a la anarquía política. Luis Napoleón se alió con ellos y recomendó que le ofrecieran la corona mexicana a Fernando Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano aceptó y se embarcó hacia México, en compañía de su esposa, la princesa Carlota Amalia de Bélgica.
Para enfrentar al invasor, el presidente Juárez formó un gobierno itinerante. Desde algunos lugares fue siguiendo y orientando la acción militar de los ejércitos del norte, occidente y oriente, comandados por Mariano Escobedo, Ramón Corona y Porfirio Díaz, respectivamente. Al principio el éxito estuvo de parte de las fuerzas europeas, sobre todo en los territorios del centro. Pero la resistencia mexicana nunca decayó y poco a poco la situación fu cambiando a favor de la causa nacional.
Maximiliano instaló su gobierno en el castillo de Chapultepec de la ciudad de México.
El programa de gobierno de Maximiliano era liberal y esto lo acabó enfrentado a los conservadores y a la Iglesia. Apoyaba leyes como la del Registro Civil y estaba dispuesto a limitar las propiedades eclesiásticas. Esto provocó fuertes diferencias de Maximiliano con el arzobispo Labastida y con el representante del Papa, así como con muchos conservadores.
Maximiliano perdió el apoyo de los conservadores. Luis Bonaparte, ante la amenaza de una guerra en Europa con su vecina Prusia, ordenó la retirada del ejército francés. Maximiliano quedó sitiado en Querétaro. Porfirio Díaz tomó Puebla el 2 de abril de 1867 y puso después sitio a la capital. El emperador derrotado y sus generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron aprehendidos y fusilados en el Cerro de las Campanas.
El 5 de junio de 1867, Benito Juárez entró a la ciudad de México para instalar el gobierno legítimo y reorganizar la administración. Benito Juárez murió en 1872, cuando iniciaba otro período como presidente. Lo sucedió Sebastián Lerdo de Tejada.
Si bien la construcción de vías de ferrocarril se había iniciado desde la época de Santa Anna, las constantes guerras impidieron su avance. Durante los gobiernos de Juárez y Lerdo se volvió a emprender ese proyecto. En 1873 se terminó la vía de México a Veracruz.
En este periodo se compuso el Himno Nacional (1853), con letra de Francisco Gonzáles Bocanegra y música de Jaime Nunó; destacaron escritores como José Joaquín Fernández de Lizardi, Luis G. Inclán, Ignacio Ramírez El Nigromante, Guillermo Prieto, Maniel Payno e Ignacio Manuel Altamirano.
Durante los gobiernos de Juárez y Lerdo se hizo notar la figura de Porfirio Díaz. En 1872 Díaz se rebeló contra el presidente Juárez, pero fue derrotado. En 1876 se levantó en armas contra el presidente Lerdo. Esta vez triunfó.
Días se afirmó lentamente en la dirección del país, a partir de su primera presidencia, 1876-1880. Poco a poco hizo a un lado el principio constitucional de la "no reelección" presidencial, que había sido una de sus banderas. Logró que se modificara la constitución para permitir por única vez su reelección. Finalmente en 1890 se hizo desaparecer de la Constitución todas las restricciones y se mantuvo, reeligiéndose, otros 21 años en el poder.
Suspendió, de hecho, la aplicación de las Leyes de Reforma, que separaban a la Iglesia del Estado. Su política de tolerancia religiosa le ganó el apoyo de los dirigentes de la Iglesia y de muchos católicos. La pacificación del país fue el fruto de esta política conciliadora de Días. Gracias a la paz, la economía nacional se recuperó.
En enero de 1873 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró el Ferrocarril Mexicano que unió a la ciudad de México con el puerto de Veracruz. Con esta línea de 423 kilómetros empezó e desarrollo de las líneas ferroviarias en México. En 1910, al terminar el largo gobierno de Porfirio Días, la red Ferroviaria de México era de 19 000 kilómetros.
En junio de 1906, en la mina de Cananea (Sonora), una huelga de los mineros fue reprimida por el ejército y los rangers estadounidenses. Hubo muchos muertos y heridos. El mismo año de 1906, los obreros textiles de Veracruz se opusieron a un reglamente de trabajo que los perjudicaba. Porfirio Díaz intervino como árbitro, pero su fallo no fue aceptado por los trabajadores de la fábrica de Río Blanco. Díaz ordenó entonces la intervención del ejército y la policía, quienes el 7 de enero de 1907 sofocaron a tiros la protesta de los obreros.
LA REVOLUCIÓN MEXICANA
En 1908 el presidente Porfirio Díaz afirmó que México estaba preparado para ejercer la democracia y elegir a sus gobernantes. Prometió elecciones limpias en 1910. Muchos libros hablaron del asunto. Uno de los que escribieron y tomaron en serio la promesa de Días era Francisco I. Madero. A la hora de las elecciones, Porfirio Díaz no respeto su promesa. Encarceló a Madero en San Luis Potosí y se reeligió. Madero se fugó y redactó el Plan de San Luis. En él pidió a la nación defender el sufragio efectivo, es decir el respeto al voto, y la no reelección de los presidentes. Sobre todo llamó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Los maderistas tomaron Ciudad Juárez y lograron la renuncia del presidente Díaz y su salida del país.
Contra todas las previsiones, el movimiento fue exitoso, rápido y poco sangriento. Los jefes más importantes fueron Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte, y Emiliano Zapata en el sur. Madero ganó limpiamente la presidencia en las elecciones de 1911 y se enfrentó con valor a esos problemas. Algunos se volvieron contra Madero y lo criticaron en público.
Otros llegaron a levantarse en armas y a aliarse con los enemigos de Madero, como Pascual Orozco en 1912. Madero encargó las operaciones contra Orozco a un viejo general llamado Victoriano Huerta. Huerta frenó la ofensiva de Orozco en Chihuahua y derrotó de manera absoluta al ejército orozquista. Los intereses extranjeros empezaron a ver en Huerta al hombre fuerte, capaz de quitar el estorbo que para ellos representaba Madero. En 1913 tres generales porfirianos se rebelaron contra el presidente Madero. Madero reaccionó valientemente. Escoltado por el H. Colegio Militar, se trasladó de Chapultepec al Palacio. Su error fue poner las tropas leales a las órdenes de Victoriano Huerta y confiar en que aplastaría la rebelión, como había vencido al orozquismo el año anterior. Huerta ni hizo nada para someter a los militares rebeldes de la Ciudadela. Durante diez días la ciudad fue sometida a un tenso bombardeo. La Decena Trágica, como se llamó a esos días provocó gran destrucción y la muerte de muchos civiles, mientras Huerta fingía atacar la Ciudadela.
Henry Lane Wilson, embajador estadounidense concertó un pacto entre Huerta y los generales rebeldes. Los huertistas aprisionaron a Madero, que fue asesinado, como el vicepresidente José María Pino Suárez y como Gustavo, hermano del Presidente. Huerta usurpó la presidencia, traicionó a sus aliados y liquidó la democracia.
La Revolución Constitucionalista
Zapata y Villa volvieron a tomar las armas. El jefe político más importante de la rebelión fue Venustiano Carranza. El nuevo movimiento y su ejército se llamaron constitucionalistas porque buscaban que se restableciera el orden constitucional, roto por el golpe militar. El ejército del Noroeste, al mando de Álvaro Obregón, bajó desde Sonora por el Pacífico, sin perder una batalla, hasta Guadalajara. En agosto de 1914, Huerta huyó al extranjero. La revolución triunfó.
Hubo muchas revoluciones. Zapata y los zapatistas querían tierras. Villa y los villistas soñaban en un mundo de colonias de productores autónomos. Obregón y Calles aspiraban a un México moderno, agrícola e industrial. A Carranza le preocupaba sobre todo la integridad y la soberanía de México ante la presión extranjera.
Los jefes revolucionarios decidieron arreglar sus diferencias en lo que llamaron la Soberana Convención Revolucionaria. La convención adoptó el programa agrario de Zapata y pretendió resolver el conflicto principal, el pleito entre Carranza y Villa, pidiendo a ambos que se retiraran. La Convención designó como presidente interino a Eulalio Gutiérrez. Al principio pareció que Villa y Zapata iban a triunfar fácilmente.
Obregón tenía un genio militar superior al de Villa. Obregón tuvo triunfo decisivo sobre el ejército villista. Villa se refugió en la sierra de Chihuahua y siguió peleando sin descanso hasta 1920. Zapata siguió el mismo camino en el sur, hasta su asesinato en 1919. Los carrancistas habían ganado la guerra civil.
La Constitución de 1917
A finales de 1916, los revolucionarios se reunieron en Querétaro para reformar la Constitución de 1857. Pero acabaron redactando una nueva Constitución. En 1917, México se dio una nueva ley suprema, una nueva Constitución. Luego de varios meses de discusión, en febrero de 1917, se promulgó la nueva Constitución de México.
Carranza no llegó a un acuerdo con los jefes revolucionarios sobre quién debía ser el candidato común a la presidencia y trató de imponer a un civil, Ignacio Bonillas.
Los generales Obregón y Calles, pertenecientes al poderoso grupo de revolucionarios de Sonora, se opusieron. En 1919 organizaron una rebelión militar y política, llamada la Rebelión de Agua Prieta, por el lugar donde se inició, en Sonora. El presidente Carranza fue abandonado por su ejército. Los rebeldes avanzaron sin problemas hasta la ciudad de México. Carranza escapó a Veracruz, decidiendo a resistir hasta vencer, pero en su huida sólo lo acompaño un puñado de fieles. Fue asesinado mientras dormía, en Tlaxcalantongo, una aldea de la sierra de Puebla.
A la muerte de Carranza, los rebeldes villistas, zapatistas y muchos otros grupos revolucionarios se rindieron sin sufrir humillaciones ni castigos. Adolfo de la Huerta, sonorense como Obregón y Calles, asumió la presidencia provisional de la República y llegó a un acuerdo de pacificación con Villa. Los generales zapatistas también recibieron garantías. Fueron convocadas nuevas elecciones presidenciales. Obregón, el líder militar indiscutible, fue candidato y ganó la presidencia.
En 1923, una vez más se presentó el problema de la sucesión presidencial, que entonces tenía lugar cada cuatro años. Obregón manifestó que su candidato a la presidencia sería Plutarco Elías Calles, general sonorense y secretario de Hacienda. Muchos generales se levantaron en armas apoyando a De la Huerta. Pensaban que detrás de Calles el verdadero jefe iba a ser Obregón.
Plutarco Elías Calles fue presidente de México entre 1924 y 1928. El ejército fue profesionalizado. Se multiplicaron las organizaciones obreras y campesinas. Se ampliaron las obras públicas y se afirmaron los criterios nacionalistas de propiedad sobre el petróleo. El viejo proyecto de fundar un banco central se realizó en 1925 con la creación del Banco de México.
La Iglesia católica rechazó algunos artículos de la Constitución de 1917, los obispos y los sacerdotes volvían a manifestar su inconformidad, en particular con el Artículo 130, que prohibía el culto externo -como las procesiones- y no reconocía derechos políticos a los sacerdotes. Calles se entrevistó con los obispos, les indicó su voluntad de hacer cumplir la Constitución y les pidió, sin éxito, que se ciñeran a la ley.
Ante la negativa de los obispos, el gobierno decidió cerrar las escuelas y seminarios católicos, así como disminuir el número de templos y de sacerdotes autorizados. La Iglesia contestó con la suspensión de sus actividades en los templos. Sintiéndose agraviados, muchos católicos se levantaron en armas. El ejército trató de sofocar el movimiento, pero su acción violenta aumentó la fuerza y el número de los rebeldes. Empezó así una nueva guerra entre mexicanos. Se le llamó guerra cristera porque los rebeldes gritaban "¡Viva Cristo Rey!". En junio de 1929 se hicieron arreglos entre el gobierno y la Iglesia, y la paz se restableció.
Obregón, ya expresidente, quiso volver a la política. Indujo a sus partidarios en el Congreso a que cambiaran las leyes que prohibían la reelección. Hubo un intento de rebelión de los generales Arnulfo Gómez y Francisco Serrano. Fueron detenidos y ejecutados. Obregón se presentó en las elecciones presidenciales de 1928 y ganó. Pero en una comida que celebrara su triunfo, fue asesinado por un joven católico, antes de que tomara posesión como presidente. La muerte de Obregón convenció a los revolucionarios y políticos de la época, en particular al presidente Calles, de que se debía respetar el principio de no reelección.
Calles llamó a distintos políticos y jefes militares y los invitó a unirse en un partido político semejante a los que existían en Europa y Estados Unidos. Así nació, a principios de 1929, el Partido Nacional Revolucionario (PNR).
Algunos militares obregonistas no se dieron por satisfechos con el PNR, ni con el nuevo presidente provisional nombrado por el congreso, Emilio Portes Gil. Creían que Calles había preparado el asesinato de Obregón. Se levantaron en armas en 1929, pero fueron derrotados con rapidez. Fue el último levantamiento militar. Se convocó a elecciones presidenciales y ganó el candidato del PNR, Pascual Ortiz Rubio, en muy discutida votación, contra José Vasconcelos, el antiguo secretario de Educación, que se presentó como candidato independiente. Ortiz Rubio entró pronto en conflicto con Calles y renunció. Un nuevo presidente provisional, Abelardo Rodríguez, fue nombrado por le Congreso. A estos años, 1928-1934, se les conoció como Maximato, porque el poder lo concentraba el llamado Jefe Máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles.
El PNR formuló un Plan Sexenal que habría de guiar los esfuerzos de los siguientes seis años de gobierno.
LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
El nuevo candidato del PNR fue Lázaro Cárdenas, quien gobernó de 1934 a 1940 y apoyó los movimientos obrero y campesino. El tono radical del gobierno molestó a Calles, tanto como a los empresarios, los propietarios de tierras y a sectores de la clase urbana. Calles manifestó su inconformidad en público, pero Cárdenas no rectificó. Resistió a Calles, lo detuvo y lo expulsó del país.
Los callistas fueron forzados también de dejar sus puestos públicos. Al inicio de su sexenio, el presidente Cárdenas promovió una reforma constitucional que hizo obligatoria la educación socialista en México. El problema de los campesinos sin tierra fue el que más preocupó a Cárdenas. Tierras que pertenecían al Estado o a los grandes propietarios fueron entregadas a los campesinos en forma de ejidos. El ejido es una comunidad de campesinos. En el ejido la tierra pertenece a la comunidad, pero está distribuida entre las familias. El reparto cardenistas benefició a un millón de ejidatarios. En 1938, se puso punto final al forcejeo, con la nacionalización del petróleo.
El presidente Lázaro Cárdenas decidió la nacionalización del petróleo el 18 de marzo de 1938. Las compañías expropiadas se unieron en una empresa propiedad del gobierno: PEMEX (Petróleos Mexicanos). En este conflicto, Cárdenas contó con la comprensión del gobierno estadounidense, que deseaba la amistad de México, ya que en Europa se avecinaba la Segunda Guerra Mundial.
El mayor cambio político de los anos treinta fue la conversión del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en Partido de la Revolución Mexicana (PRM). El Partido de Acción Nacional fue fundado en 1939, como respuesta de grupos opositores al cardenismo y al PRM.
Al concluir el mandato de Cárdenas, las elecciones de 1940 dividieron otra vez a la familia revolucionaria. Un general de prestigio, Juan Andreu Almazán, compitió contra el candidato oficial del PRM, Manuel Ávila Camacho fue cuestionado por los almazanistas. Manuel Ávila Camacho (1940-1946) fue el último militar que llegó a la presidencia. A partir de 1940, el clima de México no fue de cambios radicales, sino de unidad nacional. Ésta era necesaria para curar las heridas políticas dejadas por las reformas de los años treinta y por la elección de 1940. Pero era necesaria también, sobre todo, porque la Segunda Guerra Mundial apareció en el horizonte.
En 1942, luego del hundimiento de dos barcos mexicanos por submarinos alemanes, México declaró la guerra a las potencias del EJE: Alemania, Italia y Japón. La Segunda Guerra Mundial empezó con la invasión de Alemania a Polonia, en 1939, luego de firmar con la URSS un pacto de no agresión. En 1940 Alemania derrotó a Francia y ocupó París. Inglaterra resistió, sitiada en su isla. En 1941, Italia y Japón se aliaron con Alemania y formaron las potencias del Eje. Alemania rompió su acuerdo de no agresión e invadió a la URSS. En diciembre de 1941, Japón atacó también la base naval estadounidense de Pearl Harbor y Estados Unidos entró a la guerra. La guerra terminó en 1945 con el lanzamiento de bombas atómicas estadounidenses sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial tuvo varios efectos benéficos para México. En primero lugar, hizo pasar a un segundo plano los conflictos internos y creó el ambiente adecuado para la política de unidad nacional. En segundo lugar, propició una época de cooperación y entendimiento con Estados Unidos. Esto redujo las tensiones internacionales que México había tenido desde el siglo anterior. Abrió también una oportunidad de crecimiento económico, porque México fue un buen proveedor de trabajadores y productos para la economía de guerra estadounidense.
Estados Unidos volcó sus recursos a la industria militar, por lo cual necesitó productos naturales que México podía vender, minerales, petróleo, frutas, verduras, carne y cereales. También requería la fuerza de trabajo de los mexicanos para ocupar el lugar que dejaban vacante los estadounidenses que fueron a combatir.
En 1946 llegó a la presidencia Miguel Alemán (1946-1952). México como otros países de América Latina, empezó a industrializarse con rapidez. Se construyeron carreteras, aeropuertos, grandes multi-familiares y la Ciudad Universitaria. El México rural iba quedando atrás. En 1946, el PRM se transformó en el Partido Revolucionario Institucional. El PRI conservó del PRM la organización por sectores: obrero, campesino y popular. En 1940, las ciudades eran pequeñas y los coches escasos. La gente empezó a dejar el campo para ir a vivir a la ciudad. Se realizaron grandes campañas de salud para terminar con las epidemias. Y la población creció, como todo en el país.
En 1940 había 20 millones de mexicanos; en 1950, 26 millones y 35 millones en 1960.
El Desarrollo Estabilizador se puso en práctica durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). El desarrollo que se buscaba tenía como condición precisamente la estabilidad. Después de la Revolución, fue muy importante asegurar que no volvieran las pugnas del pasado. Los candidatos del partido oficial vencían por lo general en las elecciones, aunque no siempre con limpieza. Los otros partidos políticos todavía eran pequeños, con poca fuerza. Eso comenzaría a cambiar, junto con toda la sociedad, en la siguiente década.
El sucesor de Ruiz Cortines fue Adolfo López Mateos (1958- 1964), un presidente popular que empezó su gobierno con dos conflictos graves: el movimiento magisterial y la huelga ferrocarrilera de 1959. López Mateos insistió en la unidad nacional y en la modernización. En 1960, nacionalizó la industria eléctrica. Mantuvo relaciones con Cuba Revolucionaria, como un gesto de independencia ante Estados Unidos.
En 1964, al terminar el gobierno de Adolfo López Mateos, el país llevaba más de veinte años de estabilidad política y crecimiento económico. No habían faltado problemas: elecciones impugnadas, corrupción, inflación, trato duro a movimientos sociales. Pero la estabilidad y el crecimiento de México no tenían igual en América Latina. Empezaba a hablarse del milagro mexicano.
Las clases medias son los sectores que no están ni en lo alto ni en lo bajo de la sociedad.
México contrajo el compromiso de organizar los Juegos Olímpicos de 1968. Parecía un reconocimiento internacional al "milagro mexicano". La ciudad de Mérida eligió el primer alcalde de la oposición en la era del PRI. Una disputada elección en Tijuana dio lugar a otra protesta y a la vigilancia de la ciudad por el ejército.
La crisis del '68
En el verano de 1968 la agitación estudiantil apareció en México, ante el nerviosismo de un gobierno preocupado por la imagen de México en los Juegos Olímpicos. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) actuó con dureza, pero en lugar de resolver el movimiento estudiantil, lo hizo crecer. Se sucedieron manifestaciones concurridas y acciones severas del gobierno en respuesta. En septiembre, el ejército ocupó la Ciudad Universitaria y las instalaciones del Politécnico Nacional, en la ciudad de México. El 2 de octubre, días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, un mitin estudiantil fue disuelto por el ejército en Tlatelolco. Corrió la sangre y la ciudad se estremeció. No se sabe cuántos murieron. El milagro mexicano parecía llegar a su fin.
La violencia de Tlatelolco se divulgó por el mundo a través de los muchos periodistas extranjeros que estaban en la capital para atender los Juegos Olímpicos. La respuesta del nuevo presidente, Luis Echeverría (1970-1976), fue la llamada Apertura Democrática. Abrió las puertas a la crítica y él mismo criticó los males de México. EL 10 de junio de 1971, una manifestación estudiantil fue reprimida con un saldo de varios muertos y heridos.
México Contemporáneo
El crecimiento económico se detuvo, México empezó a importar alimentos, es decir, a comprarlos en otros países, porque nuestro campo no producía los suficiente. El gobierno trató de resolver estos problemas económicos y políticos con mayor gasto. Autorizó aumentos salariales y mayor inversión en todos los órdenes. El gobierno empezó entonces a gastar más de lo que tenía, su déficit creció y la deuda externa se triplicó, pasando de 6 000 a 19 000 millones de dólares.
A mediados de los años setenta fueron descubiertos inmensos yacimientos de petróleo en el sureste de México y la economía empezó a mejorar. Durante la presidencia de José López Portillo (1976-1982) sucesor de Luis Echeverría, México se convirtió en el cuarto productor de petróleo del mundo. Con la venta de su petróleo, México obtuvo grandes cantidades de dólares. Era ya una sociedad plenamente urbana. En 1982 se había puesto en marcha la primera red de estaciones transmisoras, capaz de enviar a todo el territorio nacional la señal de televisión.
Durante 1982, México cayó en su mayor crisis económica desde la Revolución. En febrero, el gobierno devaluó el peso, es decir, reconoció que valía menos que otras monedas. El gobierno se quedó si dinero y el país suspendió el pago de su deuda externa.
El presidente López Portillo decidió nacionalizar la banca. El peso volvió a devaluarse. Cayó a 70 pesos por dólar y luego a 150. En este año fue elegido el nuevo presidente, Miguel de la Madrid (1982-1988).
Ante la debilidad de sus finanzas, el nuevo gobierno decidió participar menos en la economía: ahorrar más y gastar menos. Era indispensable crear empleos para una nación joven, que tenía entonces 75 millones de habitantes. Convenía devolver la confianza a los inversionistas que habían sacado su dinero del país y a las clases medias, a los trabajadores, a los campesinos, quienes veían reducirse sus oportunidades y su dinero.
Al final de 1982, la deuda externa era de 100 000 millones de dólares. En 1970 no rebasaba los 6 000 millones. México había apoyado la revolución Sandinista de 1978 y había reconocido al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Estados Unidos los combatía como parte del comunismo internacional. El desacuerdo en esta materia redujo las posibilidades de México para negociar mejor sus problemas económicos con Estados Unidos. Por si esto fuera poco, el 19 de septiembre de 1985 un terrible terremoto sacudió la capital de país y los estados de Michoacán, Jalisco y Guerrero. Miles de personas murieron en la ciudad de México.
En 1986 se creó una nueva legislación electoral que abrió un poco más las posibilidades para todos. Díaz partidos políticos participaron en las elecciones de 1988. En 1988, los tres principales candidatos se dividieron los votos en unas elecciones reñidas. Carlos Salinas de Gortari ganó con un poco más de la mitad de los votos. El propio Salinas de Gortari señaló que había llegado a su fin el sistema de partido casi único en México. En efecto, el año siguiente el PRI perdió las primeras elecciones de gobernador e Baja California, donde ganó el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), el primer gobernante de la oposición desde la fundación del PNR en 1929. Las elecciones competidas empezaron a volverse lo normal en México, cuando antes eran la excepción.
En los años noventa se inició el mundo de un cambió radica. Desapareció la Unión Soviética, una de las dos grandes potencias, y esto provocó un reordenamiento político en los países de todo el mundo. México fue afectado por estos cambios. El nuevo gobierno (1988-1994) mostró energía y un rumbo claro a seguir. La inflación bajó de 140 por ciento en 1987 a 20 por ciento en 1989. Terminó de abrirse la economía nacional al mundo exterior. Se logró renegociar la deuda externa para disminuirla y se amplió el gasto del gobierno destinado a cuestiones sociales mediante el Programa Nacional de Solidaridad. El 17 de diciembre de 1992 Salinas firmó con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado no permite la creación de leyes u órganos supranacionales sino que alienta la cooperación para que cada país aplique mejor sus propias leyes, en su propio territorio.
Se restablecieron también relaciones diplomáticas con el Vaticano y el Papa Juan Pablo II visitó por tercera ocasión la República Mexicana.
El 1º de enero de 1994 un grupo de indígenas, que formaba el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ocupó cuatro poblaciones del sur de México en el estado de Chiapas. Entre sus demandas estaban las de autonomía, restitución de tierras, establecimiento de un régimen democrático, así como el establecimiento de servicios de salud y educación para toda la población indígena. El grupo se denominó zapatista en memoria del líder campesino Emiliano Zapata. A pesar de que las tropas mexicanas recuperaron rápidamente el territorio ocupado por los rebeldes y se acordó poco después el alto el fuego, el grupo rebelde provocó una situación que llevó a prolongados debates sobre las demandas formuladas.
En agosto de 1994 Ernesto Zedillo Ponce de León ganó las elecciones presidenciales. Zedillo fue coordinador de la campaña presidencial del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue asesinado en marzo de 1994 durante un mitin de campaña en la ciudad de Tijuana.
El presidente Zedillo se enfrentó casi de inmediato con una de las peores crisis financieras de México, provocada por un déficit de aproximadamente 30.000 millones de dólares en su cuenta corriente. Se planeó un paquete de rescate internacional bajo la coordinación del presidente estadounidense Clinton, y Zedillo anunció medidas de austeridad y la privatización de los bienes del Estado. Entretanto, el levantamiento del campesinado indígena del sur de Chiapas continuaba bajo el liderazgo del subcomandante Marcos. El levantamiento ha puesto de manifiesto la precaria situación de los indígenas y ha forzado al gobierno a prestar oídos a sus demandas. La economía mexicana, sin haber sorteado por completo la crisis iniciada en 1994, ofrece síntomas de mejoramiento.
En las elecciones del 2 de julio del año 2000, fue elegido presidente de México Vicente Fox Quesada, el primer Presidente de México de la oposición. Al llegar a la presidencia ha encontrado una serie de problemas generados por los presidentes pasados.