 No es fácil imaginar la Barcelona de 1850, tan distinta de la actual. El espacio de la ciudad, rodeada aún de murallas, se había agotado. Se construía ya en arcos sobre las vías públicas, las plazas habían desaparecido y también los pequeños cementerios de las parroquias. Las calles eran tan estrechas en muchos puntos que el carro de mano era el único medio de transporte válido. Las condiciones de salubridad eran también pésimas. Se hacía por tanto inevitable ampliar el espacio ciudadano. El derribo de las murallas que cercaban la ciudad era un primer paso al que se oponía el Ministerio de la Guerra por considerarlas aún de utilidad estratégica. Pero finalmente se impuso la unánime voluntad popular y en 1854 el gobierno de Espartero y O´Donnell dió luz verde al proyecto que fue promulgado como real orden por Isabel II. Coincidiendo con la anexión a la ciudad de las poblaciones circundantes de Horta, Gracia, San Andrés del Palomar, San Martín de Provencals, Sarriá, Sants, etc. se abrió un inmenso espacio nuevo por el que la ciudad podría crecer rápidamente. El 4 de septiembre de 1860 la reina puso la primera piedra de la primera casa del Ensanche, la de Manuel Gibert en Plaza de Cataluña.
Básicamente el plan de Cerdá consiste en una cuadrícula de bloques ("manzanas") cuadrados pero achaflanados (o sea , con las esquinas recortadas en chaflán). Cada bloque tiene un espacio interior destinado a patio o huerto vecinal. La amplitud de calles y aceras, bordeadas de arbolado, es desacostumbrada para su época y fue también motivo de crítica. Aunque la mayor de ellas fue la monotonía que el plan daba al paisaje urbano hasta el extremo de desorientar a quien no conociese a fondo el lugar. Otra crítica, seguramente bien fundada, es el menosprecio de la ciudad antigua. Cerdá concibe el Ensanche no como una evolución natural del casco antiguo, sino como una gran ampliación artificial de la ciudad antigua que en el plano de conjunto da la impresión de que no es el núcleo generador, sino una especie de enquistamiento adherido por abajo a la inmensa parte nueva.
La pronta industrialización de Cataluña y el comercio indiano finalmente liberalizado por Carlos III habían creado una élite económica, una burguesía adinerada que se apresuró a establecerse en el nuevo espacio en edificios a la altura de su posición. Gracias a ello el Ensanche, sobre todo en las zonas más próximas a lo que hoy es el centro de la ciudad, cuenta con muchísimos edificios singulares de gran belleza y calidad artística, muchos de ellos modernistas, aunque también es cierto que lo más abundante son edificios anodinos para clase media, dotados de estrechos balcones de hierro forjado y con una estructura casi idéntica.
La monotonía de la cuadrícula se rompe en pocas excepciones. Muy pocas calles escapan
del paralelismo de las demás (Diagonal, Meridiana, Paralelo). En otros casos las calles encajan en la trama pero son más anchas
por alguna peculiaridad; por ejemplo las calles Balmes y Aragón, por contener trayectos de
ferrocarril (hoy subterráneos).O la Gran Vía, proyectada como arteria principal de la ciudad.
Respecto a las construcciones evidentemente las que debían superar el tamaño de una "manzana"
rompen la cuadrícula aunque no la estructura (Universidad, Matadero, Escuela Industrial, Hospital de San Pablo, Hospital Clínico,
etc.) Por su tamaño el Ensanche está administrativa y popularmente dividido en dos, la Derecha y la Izquierda del Ensanche, separadas por la Rambla de Cataluña y Calle Balmes. Esta división no fue casual sino debida al vertido natural de la Riera d´en Malla (que no fue cubierta hasta la Exposición Universal de 1.888 dando lugar a la Rambla de Cataluña - no confundir con las Ramblas, más abajo) y al ferrocarril de la Calle Balmes antes citado. Hoy en día el Ensanche es seguramente la zona más popular de Barcelona. Es verdad que el torpe boicot inicial al plan Cerdá ha dejado algunas secuelas como la falta de zonas verdes proyectadas, la desaparición de casi todos los patios interiores hoy construidos, incluso el añadido de una o dos plantas a edificios ya terminados que los ha desfigurado completamente. Pero es unánime la opinión que dicho plan y las favorables circunstancias económicas y sociales en que se desarrolló han proporcionado a la ciudad un carácter y unas posibilidades de desarrollo excepcionales.
 Vea también La Sagrada Familia
|



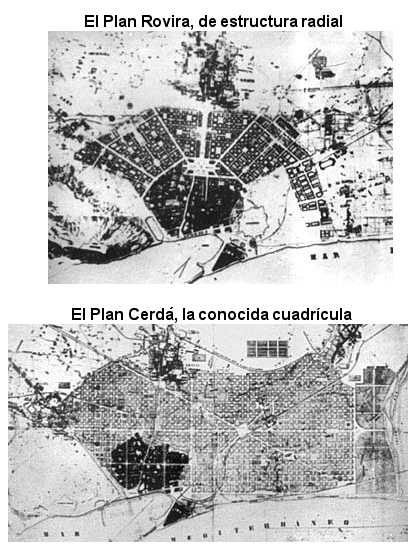 La planificación del nuevo espacio no se dejó al azar. Se convocó un Concurso de proyectos en el
que rápidamente destacaron el de Rovira y el de Cerdá. Desgraciadamente el asunto se politizó y
no se limitó a proveer a la ciudad de un plan idóneo sino que acabó siendo un pulso entre los
arquitectos (Rovira) y los ingenieros de caminos (Cerdá), la burguesía catalana(Rovira) y los
poderes centralistas de Madrid (Cerdá). Finalmente el plan de Cerdá vino impuesto desde Madrid.
Es lamentable que el trasfondo político de esta decisión provocase el rechazo de muchos estamentos
de la ciudad a un plan excelente. Cerdá fue un pionero del urbanismo científico y su plan había sido
cuidadosamente elaborado en base a un profundo estudio de la ciudad, su población y sus perspectivas
de futuro.
La planificación del nuevo espacio no se dejó al azar. Se convocó un Concurso de proyectos en el
que rápidamente destacaron el de Rovira y el de Cerdá. Desgraciadamente el asunto se politizó y
no se limitó a proveer a la ciudad de un plan idóneo sino que acabó siendo un pulso entre los
arquitectos (Rovira) y los ingenieros de caminos (Cerdá), la burguesía catalana(Rovira) y los
poderes centralistas de Madrid (Cerdá). Finalmente el plan de Cerdá vino impuesto desde Madrid.
Es lamentable que el trasfondo político de esta decisión provocase el rechazo de muchos estamentos
de la ciudad a un plan excelente. Cerdá fue un pionero del urbanismo científico y su plan había sido
cuidadosamente elaborado en base a un profundo estudio de la ciudad, su población y sus perspectivas
de futuro. 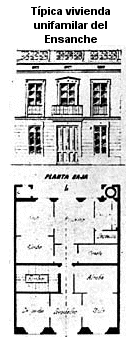 Plaza de Cataluña y sus alrededores fueron los primeros en construirse y rápidamente
el nuevo Ensanche se fue llenando de edificios según el plan previsto. Durante años las calles
estuvieron sin empedrar, sin aceras ni alumbrado, ni siquiera tenían nombre siendo identificadas
por números. Esto junto a la oposición de los poderes locales al plan de Cerdá daba un aire de
provisionalidad e incierto futuro hasta que el también ingeniero García Faria construyó la red
de cloacas del Ensanche.
Plaza de Cataluña y sus alrededores fueron los primeros en construirse y rápidamente
el nuevo Ensanche se fue llenando de edificios según el plan previsto. Durante años las calles
estuvieron sin empedrar, sin aceras ni alumbrado, ni siquiera tenían nombre siendo identificadas
por números. Esto junto a la oposición de los poderes locales al plan de Cerdá daba un aire de
provisionalidad e incierto futuro hasta que el también ingeniero García Faria construyó la red
de cloacas del Ensanche. Sin embargo otras construcciones singulares como la Plaza de Toros Monumental o el Templo
de la Sagrada Familia encajan perfectamente dentro de la estructura general del plan.
Sin embargo otras construcciones singulares como la Plaza de Toros Monumental o el Templo
de la Sagrada Familia encajan perfectamente dentro de la estructura general del plan.