![]() GIMNASIO IMAGEN
GIMNASIO IMAGEN ![]()
CENTRO DE CULTURA FÍSICA Y SALUD
![]()
CRISIS DE PÁNICO
Increíbles y a veces difíciles de entender, son los miedos que sufren las personas que alguna vez han vivido una crisis de pánico. Miedo a comer en público, a ahogarse, a subirse a un ascensor, o incluso a entrar al cine. Sencillamente, es una angustia que pocos pueden controlar.
|
|
Son una serie de patologías. En otras palabras, es un miedo aterrorizante que se produce sin una relación evidente o sin estímulo alguno. Sin embargo, eso no es todo. Porque a diferencia de otras enfermedades mentales como la depresión o la paranoia, la crisis de pánico se presenta con claros síntomas físicos. Entre ellos, se pueden mencionar la taquicardia, la excesiva sudoración, la sensación de náuseas, de desmayo y fuerte dolor de cabeza. Pero, ¿a qué le temen quienes padecen este trastorno de angustia? La respuesta es simple: a cosas que pueden parecer sencillas para quienes jamás han experimentado esos tremendos miedos; hacer una cola en el banco, comer en público, subirse a un ascensor, cruzar la calle, o simplemente viajar en micro. |
|
¿Por qué tienen miedo? Ahora bien, qué es concretamente la crisis de pánico y qué es lo que ocurren el organismo del ser humano en el ámbito mental es lo que se debe saber para entender esta enfermedad. Sus causas aún no están muy bien determinadas, de hecho, existen varias controversias al respecto. Mientras algunos destacan su origen en algo netamente orgánico, otros - en cambio- ven su génesis en algo más bien evolutivo. Sin lugar a dudas, bastarán años para poder determinar con exactitud el verdadero origen de ésta. Pero por ahora, se sabe que varias son las razones que la podrían provocar. Por un lado, y hablando netamente a nivel mental, se produciría una desregulación de ciertas funciones del sistema nervioso central, específicamente en el ámbito de seratoninérgícos y noradrenérgicos que no son otra cosa que los neurotransmisores encargados de regular el estado de ánimo y las sensaciones de placer. Tal como lo explican algunos psiquiatras "la teoría dice que los que sufren esto es como si tuvieran una alteración del termostato regulador de la respuesta ante el miedo". Sin embargo, esto no sería todo. Los factores hereditarios serían también una posible causa. |
|
|
|
|
|
Por otra parte, también existen las llamadas causas ambientales que generalmente se asocian a experiencias que han vivido el individuo y que se podrían calificar como angustia de separación o desvinculaciones importantes. Al respecto, la psicología, explica que "la crisis de pánico se puede definir como una fobia muy aguda que se puede presentar súbitamente frente a una situación determinada, lo que provoca un verdadero terror a enfrentar ése u otros acontecimientos". Con relación a esto, la medicina señala que "la angustia es algo que se aprende. Por ejemplo, si una persona tiene padres temerosos, lo más probable es que ellos constantemente entreguen a sus hijos cuidados y alertas quizás un poco exagerados". Es esto lo que se capta por la vía de las emociones y por lo tanto queda fácilmente activable en una persona. Las estadísticas señalan que las crisis de pánico se dan con mayor frecuencia en la adolescencia tardía, es decir entre los 19 y 25 años, período en el cual los jóvenes comienzan una etapa de autoevaluación y un corte del vínculo y también entre los 40 y 50 años, edad en que por lo general las personas comienzan a sentir más soledad. |
|
|
|
¿Terror a qué? Para muchas personas, los síntomas de quienes sufren crisis de angustia, no son más que el reflejo de cierta debilidad de carácter o personalidad y suponen además, que esto se acompaña de una falta de voluntad para su superación. Esto sin duda, no es así. La persona que sufre este tipo de crisis presenta sus dificultades en relación directa con los síntomas, lo que no implica necesariamente un trastorno de personalidad previo. Es así como las crisis de pánico pueden aparecer en una multiplicidad de individuos, independiente de lo seguros o inseguros que éstos demuestren ser. Y aunque puede ser posible que los factores ambientales sean una causa posible de una crisis, también es cierto que elementos tan poderosos como el carácter y la personalidad del individuo son reconocibles a la hora del diagnóstico. De hecho, los psiquiatras explican con bastante claridad que "para diagnosticar una crisis de pánico como tal, es necesario que el paciente manifieste al menos cuatro síntomas físicos claros en un tiempo cercano al mes. De no ser así, se podría decir que la persona sufre una crisis incompleta lo cual por supuesto mejora el diagnóstico". Porque si bien es posible que la persona sufra una sola crisis de pánico en su vida y que ésta jamás vuelva a repetirse, también es muy probable que se repita en el tiempo, desarrollando entonces la enfermedad como tal. |
Está claro que las crisis de pánico se manifiestan como fuertes episodios de angustia de intensidad extrema, de inicio abrupto e inmotivado, con intensos síntomas físicos y emocionales. Las personas que han experimentado algunas de estas sensaciones, distinguen que se trata de una experiencia cualitativamente diferente a la ansiedad que previamente conocían, en cuanto a que no se trata sólo de una mayor intensidad de los síntomas, sino también de algo mental. La principal y más importante diferencia está dada por la percepción que se ha perdido -o se está a punto de perder- la capacidad de ejercer control sobre sensaciones físicas y emocionales que se viven como una amenaza real e inmediata a la supervivencia o a la integridad psicológica. Entre ellas, se encuentran perder la razón y el control sobre la conducta.
![]()
En la angustia de pánico, como también se le llama, a diferencia de la ansiedad normal y de otras formas de ansiedad patológica, se desarrolla una actitud de expectación constante, por temor a que las crisis se repitan, la cual se denomina expectación ansiosa.
El pánico como cualquier comportamiento humano, tiene tres niveles o elementos que sé interrelacíonan entre sí: el área de los pensamientos, el de las emociones o sensaciones físicas y el del comportamiento voluntario o motor. El área de los pensamientos incluye, tal como su nombre lo dice, los pensamientos e imágenes que aparecen en el momento que se está viviendo el pánico. El contenido común de éstos es la absoluta certeza de que algo terrible va a ocurrir en forma inminente. La persona está convencida de que algo muy grave de tipo físico o mental va a sucederle y el resultado sería catastrófico. Estos pensamientos son involuntarios y automáticos y asimismo aparecen reflejados en la mente. La segunda área, la de las emociones, incluye todas las sensaciones físicas que notan durante la crisis misma. Eso sí, cada persona posee un patrón de activación fisiológica personal e incluso el individuo puede notar variaciones tanto en el tipo como en la intensidad de la crisis. Finalmente, el área motora, son todas las acciones que se realizan en forma voluntaria durante la crisis. El objetivo de este tipo de conductas va encaminado a buscar seguridad y por tanto, a reducir el pánico. A estas estrategias se les denomina conducta de escape, en el sentido que la persona escapa de la situación o del malestar haciendo algo voluntariamente. A medida que el problema crece y el miedo aumenta, aparte de las conductas de escape, la persona desarrolla lo que llamamos conductas de evitación. Estas consisten en no afrontar las situaciones o actividades que la persona cree que le podrían provocar cualquiera de los síntomas, ya sea porque ya lo sufrió en alguna ocasión o bien por temor a que le suceda por primera vez.
Las crisis de pánico pueden aparecer de forma aislada sin otra sintomatología asociada, siendo entonces diagnosticadas como trastorno de angustia. Esto no implica que se puedan relacionar con ciertos trastornos mentales, como la depresión, las fobias (miedos extremos a situaciones normales), o estados de ansiedad generalizada. De hecho, surge la interrogante de que sí la crisis de pánico es una enfermedad o es el síntoma de otra enfermedad. La respuesta es clara: pueden ser ambas cosas. "Los trastornos de este tipo pueden estar presentes en otros problemas médicos como las fobias sociales, las fobias específicas, el Stress agudo e incluso en una depresión mayor. En estos casos sería un síntoma. Sin embargo, si los síntomas son claros y específica fácilmente identificables, el diagnóstico puede ser asertivo al decir que estamos frente a una real crisis de pánico", explican los psicólogos.
|
|
Pero, ¿por qué a diferencia de otras enfermedades mentales, ésta se manifiesta con síntomas físicos? Según lo explica la psiquiatría, "las teorías dicen que como las crisis consisten en una desproporcionada reacción de alarma, como si el individuo fuera a sufrir un grave problema, esto se produciría por una fragilidad biológica, es decir, una sensibilidad aumentada a experimentar angustia o miedo". En otras palabras, la persona traería una especie de carga biológica que podría haber sido heredada o adquirida tempranamente y que la hace ser mucho más sensible a ciertas reacciones de miedo. En una postura más natural y sicológica, se señala que "este tipo de trastorno es tanto lo que desarticula las emociones en el individuo que la única manera que tiene es manejar lo físico, porque es lo único que puede asumir como concreto. No hay que olvidar que para la persona que padece esto es muy difícil asumir la explicación real de lo que ocurre y por lo tanto se somatiza |
|
|
|
|
|
Quienes no padecen esta moderna enfermedad, como algunos la llaman, piensan que los síntomas que acompañan las crisis de pánico son sólo imaginaciones de las mismas personas, sin embargo, no es así.
Todos los síntomas que experimenta el individuo durante la crisis son reales. Incluso algunos de ellos son fácilmente comprobables, como la taquicardia o la sudoración.
Sin embargo, es importante señalar que aún cuando los síntomas físicos puedan ser fuertes en cuanto a las sensaciones que éstos producen, la crisis de pánico es una enfermedad muy "alharaca" y con cero riesgo vital.
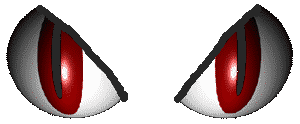
Como muchos otros cuadros psiquiátricos, todavía no se conoce con exactitud la causa verdadera de este problema. Hay evidencias de posibles alteraciones orgánicas o bioquímicas asociadas al trastorno, así como también hay algunas teorías psicológicas que intentan explicarlo desde diferentes puntos de vista. Dentro de estas teorías, la psicoanalítico presupone la existencia de conflictos psicológicos subyacentes e inconscientes para la persona. La angustia sería la señal de alarma ante tensiones internas no resueltas. Cuando un impulso inaceptable para la persona consciente trata de aflorar, la angustia pondría en marcha algunos mecanismos de defensa para mantenerlo controlado. Cuando estos mecanismos fallan, la angustia invade a la persona. Existirían diferentes tipos de angustia que dependen del tipo de conflicto latente y que por ende requiere de un abordaje muy cuidadoso para que la persona pueda manejarlo de la mejor forma posible.
![]()
Otra de las teorías, el conductismo, supone el pánico como el resultado de un proceso de aprendizaje condicionado. Según este punto de vista, la persona ha aprendido a reaccionar con miedo ante estímulos ambientales o internos que en situaciones normales no desencadenarían en esa respuesta. Algunas conductas, como por ejemplo, la evitación de la situación temida, llegan a mejorar en algo el problema ya que producen un cierto placer secundario. Sin embargo, todo indica que ése no sería el mejor camino para tomar a largo plazo.
La tercera y última teoría, denominada cognitiva, definen la ansiedad como el resultado de pensamientos o representaciones mentales patológicas. Es decir, la persona evaluaría las situaciones que le rodean sacando conclusiones defectuosas que determinarán un tipo de respuestas o conductas desproporcionadas o inadecuadas. En el caso de la angustia, la persona tiende a sobre estimar el grado de peligro, ya sea interno o externo.
Esta preocupación genera cambios en la conducta habitual de la persona afectada, quien intenta en lo posible evitar aquellas situaciones o lugares que asocia con mayores probabilidades de tener nuevos episodios, o bien con una mayor dificultad en huir o recibir ayuda oportuna en caso de una nueva crisis. A estos cambios de conducta se les llama agorafobia. En la población que consulta a un especialista, sólo un quince por ciento de las personas que experimentan crisis de pánico recurrentes, no desarrolla estas conductas de evitación fóbica. Por eso resulta fundamental diferenciar la crisis de pánico con la agorafobia. Y aunque en la mitad de los casos que consultan al especialista, se asocia una con otra, la diferencia radica en que esta última es un temor ante la situación del sólo hecho de quedar en la indefensión desde el punto de vista de recibir ayuda frente a una situación de colapso personal. Los psiquiatras explican que no se debe confundir una con otra, aunque cerca del 50 por ciento de los casos coincidan. Sin embargo, también existe pánico sin agorafobia y Inversa". No obstante, para poder diferenciar una de otra, es importante señalar que en la agorafobia existe un estímulo preciso, mientras que en el pánico no. Este puede venir sin razón alguna.
![]()
Terapias y medicamentos
Las sensaciones que siente la persona cuando vive una crisis de pánico son tan intensas que para él o ella pueden parecer absolutamente real. De hecho, algunas la son. Algunos Psiquiatras explican que "se desencadena en la persona lo que se conoce como hiperactividad adrenérgica, que son todos los signos que se dan cuando la persona está asustada como las palpitaciones, la sudoración y las náuseas, entre otros." Todas las enfermedades mentales, desde las más sencillas como una depresión menor hasta la esquizofrenia, son tratables. La crisis de pánico no es la excepción. Más aún, existen diversas modalidades de tratamiento que varían entre los medicamentos por sí solos, la terapia por sí sola y la mezcla de ambos. Este no sólo va a depender del médico tratante, sino que también de las características del paciente y, por cierto, del grado de la enfermedad a tratar. Las estadísticas dicen que si se toma diez años de evolución en un paciente con crisis de pánico, los resultados son: el treinta por ciento mejora en un cien por cien, un 20% se mantiene o empeora y el 50% restante se mantiene oligosintomátíco, es decir, con síntomas suaves y con períodos variables.
Dentro de las teorías que se manejan como posible tratamiento, los terapeutas explican que "las terapias cognitivas conductuales son las que mejor resultado dan. Esta consiste en abordar el síntoma en sí y por lo tanto ayudar a la persona a perderle el miedo a ese síntoma. Esto en otras palabras, es una ayuda para que la persona pierda el miedo patológico, pero hay que tener en cuenta con que no basta que lo sepa racionalmente, sino que tiene que vivirlo". Es importante hacer notar que las estadísticas muestran que cerca de un 30% de las personas tratadas con esta terapia, recae al suspenderla. Mientras, aquellos que sólo son tratados con medicamentos y los suspenden, entre el 50 y 70% recae.
Quizás no es fácil entender que hoy, a puertas del siglo XXI, personas comunes y corrientes que a veces parecen tenerlo todo en la vida, sufran de crisis de pánico. Sin embargo, si esto se analiza más cuidadosamente, nos podremos dar cuenta que la infancia y la adolescencia de esa persona pueden ser elementos muy determinantes. Puede parecer muy increíble que a alguien le dé pavor hacer una cola en el banco, entrar al cine, subirse al metro, comer en público, estar en espacios demasiado abiertos o cerrados, o incluso, ingresar a una iglesia, sin embargo, la mente puede más que los sentimientos. No hay que olvidar que la crisis de pánico es una enfermedad de la mente, la cual se produce por causas específicas aún desconocidas, pero que en términos sencillos no es más que un desbarajuste del regulador del miedo. Sin lugar a dudas, angustia es la palabra clave en todo esto. Pero también la ayuda de un especialista en conjunto con la comprensión y aceptación de quienes nos rodean es el mejor tratamiento para salir adelante y perder ese terrible temor a vivir.
Diez reglas de oro contra la crisis de pánico:
|
El síntoma físico - en algunos casos- es más que una sensación. |
|
La reacción no es dañina ni peligrosa, sólo desagradable. Nada peor puede pasar. |
|
No se debe añadir pensamientos alarmantes sobre lo que está pasando o podría ocurrir. |
|
Es necesario darse cuenta en lo que le está ocurriendo al cuerpo en el momento de la crisis y no pensar en lo que podría ocurrir más tarde. |
|
Al dejar de pensar en cosas alarmantes el temor se extinguirá por sí solo. |
|
Lo principal es aprender a afrontar el miedo, no a evitarlo. |
|
Hay que pensar en el progreso que se ha hecho a pesar de las dificultades. |
|
Cuando la crisis haya comenzado a pasar, es necesario pensar en lo que vendrá más tarde. |
|
Cuando la persona esté lista para continuar, se debe comenzar despacio y, relajado. |
Si tienes alguna consulta o algo que aportar sólo debes escribir un  o enviar fax (56) (2) 773 1713
o enviar fax (56) (2) 773 1713
ESTA PÁGINA ESTÁ BAJO CONSTRUCCIÓN
![]()
auspiciado por
www.oocities.org