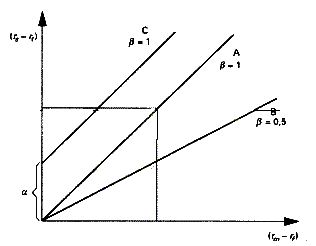UNIVERSIDAD
YACAMBU
ESTRATEGIAS
DE INVERSION
Trabajo
Nro. 2
Janeth
C. Briceño R
El mercado de valores venezolano ofrece una variedad de
oportunidades de inversión. Este ambiente es favorecido por una legislación
promotora y la presencia de nuevos participantes e instituciones modernas y
profesionales.
En Venezuela existen tres bolsas, sin embargo la más representativa es la Bolsa
de Valores de Caracas – BVC. En esta bolsa se negocian tanto valores
representativos de deuda como acciones, tal como se observa en el siguiente
cuadro:
MONTOS NEGOCIADOS POR INSTRUMENTO
(en Millones de Bolívares)
|
|
ACCIONES |
BONOS |
BONOS |
OTROS |
TOTAL |
|
1997 |
1.928.516 |
70.048 |
726.380 |
11.497 |
2.736.441 |
|
1998 |
840.851 |
91.308 |
801.111 |
10 |
1.733.280 |
|
1999 |
575.447 |
47.016 |
269.702 |
0,02 |
892.166 |
En el mercado de valores venezolano participan:
|
a. |
Comisión Nacional de
Valores. Organismo de carácter público, creado por la Ley de Mercado de
Capitales, con el objeto de regular, vigilar y fiscalizar el mercado de
capitales. |
|
b. |
Bolsas de Valores: Bolsa
de Valores de Caracas, Bolsa de Valores de Maracaibo y Bolsa Electrónica de
Valores. |
|
c. |
Casas de Bolsa.
Intermediarios que actúan en las Bolsas. Deben estar dirigidas por un
corredor público de títulos valores. |
|
d. |
Caja Venezolana de
Valores C.A. Entidad especializada en el depósito, custodia, liquidación y
compensación de valores. |
|
e. |
Empresas Emisoras de
valores, obligaciones y otros documentos. Se puede consultar un directorio de
emisoras de valores negociados en la BVC en www.caracasstock.com/newpage/spanish/5.htm |
|
f. |
Corredores Públicos de
Títulos Valores. Son personas naturales o jurídicas que realizan operaciones
de corretaje con acciones, bonos y otros títulos valores, dentro o fuera de
la bolsa. Deben ser autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. |
|
g. |
Administradoras de Fondos
Mutuales. Sociedades anónimas que tienen por objeto la inversión en títulos
valores. |
|
h. |
Agentes de Traspaso.
Entidades autorizadas a llevar los libros de accionistas o a emitir
certificados de acciones, provisionales o definitivos de una empresa. |
|
i. |
Asesores de Inversión.
Personas especializadas en asesorar al público en materia de inversiones en
el Mercado de Capitales. Deben contar con autorización de la Comisión
Nacional de Valores. |
|
j. |
Calificadoras de Riesgo.
Entidades especializadas en establecer los niveles de riesgo de los diversos
valores negociables en el Mercado de Capitales. |
|
k. |
Asociación Venezolana de
Casas de Bolsa (AVCB). Agrupa a Casas de Bolsa. |
|
l. |
Asociación Venezolana de
Corredores de Bolsa. Organización sin fines de lucro que agrupa a Corredores
Públicos de Títulos Valores. |
|
m. |
Asociación Venezolana de
Sociedades Emisoras de Valores (Aveseval). Agrupa a
emisores de valores con el objetivo de promover la emisión de valores tanto
en Venezuela como en el exterior. |
|
n. |
Los inversionistas
institucionales e individuales. Todas las personas y empresas que tienen
dinero excedente y que desean invertirlo en valores. |
1. Valores que se pueden negociar
Valores representados
por certificados y valores representados por anotaciones contables
|
a. |
Valores representados por certificados El emisor lleva el
registro en el que inscribe a los propietarios de valores a favor de quienes
emite los certificados correspondientes. Las acciones se encuentran
mayoritariamente bajo esta forma. |
||||||||||
|
b. |
Valores representados por anotaciones en cuenta Los valores no son
representados mediante certificados sino mediante anotaciones en cuenta
(similar a un depósito bancario). Bajo esta forma se encuentran los Títulos
de Estabilización Monetaria (TEMs) emitidos por el
Banco Central de Venezuela así como los Bonos Brady
y los Bonos Globales. Esta forma de
representación facilita la negociación así como:
|
Valores al portador y
nominativos
|
a. |
En los valores al
portador no aparece el nombre del propietario. Bajo esta modalidad se emiten
instrumentos de deuda como Public Debt Bonds (DPN), Capital Credit Certificates (TCC), Interest Credit Certificates (TCI), y los TEMs. |
|
b. |
En cuanto a los
valores nominativos, los propietarios de los valores deben ser registrados en
los libros de la empresa. Las acciones deben ser nominativas. |
Valores que pueden
emitirse
En cuanto a los valores que se pueden emitir en el mercado de valores
venezolano tenemos:
Acciones
|
a. |
Acciones comunes, ordinarias o de capital. Las acciones deben ser
nominativas y deben registrarse en la Comisión Nacional de Valores. |
|
b. |
Acciones preferentes. Estas acciones
garantizan a sus propietarios el derecho a recibir dividendos preferenciales
fijados por la empresa. Normalmente no tienen derecho a voto. En caso las
empresas generen utilidades, éstas deben distribuir dividendos a las acciones
preferenciales antes que a las acciones comunes. |
|
c. |
Derechos de suscripción preferente. Otorgan a su
propietario el derecho preferencial de suscribir nuevas acciones o bonos
convertibles, según sea el caso. |
Fondos Mutuales
Los fondos mutuales son
patrimonios integrado por aportes de personas y empresas para su inversión
predominantemente en valores de oferta pública. Son supervisados por la CNV.
Bonos
Son valores de deuda
emitidos a plazos superiores a un año. Pueden inscribirse en una bolsa o
negociarse fuera de ella.
Entre las emisiones de
bonos tenemos:
|
a. |
Bonos del Gobierno Emitidos por el
Gobierno o agencias gubernamentales. Su vencimiento fluctúa entre 27 días y
30 años. |
|
b. |
Bonos de Deuda Pública Nacional (DPN) Emitidos en Bolívares
por la República de Venezuela. Su vencimiento fluctúa entre 90 y 230 días.
Pagan intereses que son calculados trimestralmente y pagados cada semestre. |
|
c. |
Bonos Brady Emitidos por la
República de Venezuela. Son negociados en el mercado secundario local e
internacional. El valor mínimo de negociación es US$250,000,
y su vencimiento fluctúa entre 15 y 20 años. Los intereses son pagados
semestralmente. |
|
d. |
Bonos Globales Emitidos por la
República de Venezuela. Son similares a los Bonos Brady. |
|
e. |
Capital Credit Certificates(TCC)
- Interest Credit Certificates (TCI) Emitidos en dólares
norteamericanos por el Banco Central de Venezuela. No hay monto mínimo de
negociación para estos instrumentos. Los intereses son pagados cada 13 de
Diciembre. El vencimiento fluctúa entre 15 y 20 años en el caso de los TCCs, y de 4 a 9 años para los TCIs. |
|
f. |
Bonos de Defensa Emitidos en dólares
norteamericanos por el Ministerio de Defensa de Venezuela. Son negociados en
los mercados secundarios local e internacional. Los intereses son pagados
semestralmente. |
|
g. |
Bonos Corporativos Emitidos por empresas
venezolanas para financiar determinadas operaciones, capital de trabajo o
proyectos, entre otros. Los vencimientos son variados. |
Mercado de dinero
Entre los valores negociados en el mercado de dinero venezolano tenemos:
|
a. |
Certificados de
Depósito. Emitidos al portador por entidades financieras con el respaldo de
depósitos a mediano y largo plazo, normalmente a plazo fijo y con una tasa de
interés predeterminada. |
|
b. |
Papeles Comerciales.
Emitidos por empresas a corto plazo. |
2. Derivados
Financieros
Definición
Los derivados
financieros como su nombre indica son productos que derivan de otros productos
financieros. En definitiva los derivados no son más que hipotéticas operaciones
que se liquidan por diferencias entre el precio de mercado del subyacente y el
precio pactado.
Este
mercado en nuestro país está regulado por MEEF Renta Variable en Madrid y MEEF
Renta Fija en Barcelona. Este organismo hace las funciones de cámara de
compensación entre los partícipes liquidando las posiciones diariamente.
Existen
otra serie de derivados donde no existe una cámara de compensación que se
liquidan directamente a su vencimiento, si bien podemos deshacer la operación
vendiendo o comprando la operación contraria en cada momento.
Finalidad de los
derivados
Se
trata de productos destinados a cubrir los posibles riesgos que aparecen en
cualquier operación financiera, estabilizando y por tanto concretando el coste
financiero real de la operación. Por supuesto y puesto que se trata de productos
con un efecto palanca muy elevado, pequeñas inversiones pueden generar
substanciosos beneficios y a la inversa en su gran mayoría son operaciones de
especulación pura.
Algo
a tener muy en cuenta es que se trata de un juego de beneficio cero. Cuando invertimos
en bolsa nos encontramos con que cuando la bolsa sube todos ganan y cuando la
bolsa baja todos pierden, en los derivados cuando yo gano alguien pierde y a la
inversa; las ganancias de un contratante son las pérdidas de otro.
Tipos de Productos derivados
El
futuro no es más que una promesa, un compromiso entre dos partes por el cual en
una fecha futura una de las partes se compromete a comprar algo y al otra a vender algo, aunque en el momento de cerrar el
compromiso no se realiza ninguna transacción.
La
Opción es un derecho a comprar o vender algo en el futuro a un precio pactado,
a diferencia de los futuros en las opciones se requiere el desembolso de una
prima en el momento de cerrar la operación. Las opciones además podrán ser
opciones de compra, CALL o de venta PUT.
Diferencias entre Opciones y Futuros
- En los Futuros no
se paga nada en el momento de su contratación con la salvedad de tener que
establecer una garantía.
-
La contratación de una Opción exige el pago de una prima, y en algunos casos el
establecimiento de una garantía.
-
Cuando realizamos un contrato de Futuro nos encontramos con que contraemos una
obligación o compromiso, siendo el riesgo adquirido al igual que las posibles ganancias importante.
-
Cuando realizamos un contrato de Opciones estamos cerrando mucho más nuestra
posición debido a que en vez de fijarnos un compromiso con potenciales
beneficios o pérdidas, adquirimos un derecho con un
pérdida limitada al valor de la prima y unos beneficios ilimitados.
3. Modelos de valorización de activos financieros
Al accionista se le plantea un dilema a la hora de invertir, ya que
puede obtener rentabilidad a costa de un cierto riesgo. Pero, además, se
encuentra con la dificultad a la hora de estimar en forma razonable la
rentabilidad y riesgo de las diversas acciones y activos en general. Aquí entra
en juego la teoría de carteras, a través del Modelo de Valoración de Activos,
conocido como CAPM o Capital Asset Pricing Model, el Modelo de
Valoración por Arbitraje (Arbitrage Pricing Theory o APT) y modelos
multifactoriales.
El Capital Asset Pricing
Model (CAPM)
¿Qué dice el CAPM?
a) La rentabilidad
debe ser proporcional al riesgo: a mayor rentabilidad, mayor riesgo, y
viceversa. Si no quieres correr ningún riesgo, invierte en letras del Tesoro y
obtendrás la rentabilidad libre de riesgo. Si inviertes en un activo con riesgo
(una acción), esperas obtener la rentabilidad libre de riesgo más una prima de
rentabilidad o prima de riesgo.
La rentabilidad esperada de una
acción será:
|
|
b) El riesgo
total de una acción (variabilidad en su precio) puede dividirse en sistemático
y no sistemático. El riesgo sistemático es el que se debe a la bolsa: una
acción sube porque sube toda la bolsa. Por otra parte, tenemos el riesgo no
sistemático, que es la variación en el precio de la acción debida a causas
exclusivas de la propia empresa. Sabemos que este riesgo se puede eliminar
diversificando la cartera. Por tanto, el accionista no debería esperar ninguna
prima de rentabilidad como consecuencia de este riesgo, ya que es un riesgo que
podría eliminar si quisiera.
El coeficiente
que relaciona el riesgo de mercado con el riesgo sistemático de la acción, se
denomina beta.
De lo expuesto
se concluye que la prima de riesgo de una acción debe ser proporcional a su
riesgo sistemático. Si la acción tiene b veces más riesgo sistemático que el
mercado, su prima de riesgo debe ser b veces la prima de riesgo del mercado.
|
|
O
también:
|
|
Según el
CAPM, la acción no debería aportar riesgo «no sistemático», pues éste quedaría
eliminado por la diversificación.
Para aclarar el
tema, citaremos a Brealey y Myers:
“Si la cartera
elegida es eficiente, ha de existir una relación lineal entre la rentabilidad
esperada de cada acción y su contribución marginal al riesgo de la cartera. El
inverso es cierto también: si no existe una relación lineal, la cartera no es
eficiente.”[2]
“...en el
modelo de equilibrio de activos financieros subyace la hipótesis de que la
cartera de mercado es eficiente. Como ya hemos visto, esto será así si cada
inversor tiene la misma información y dispone de las mismas oportunidades que
todos los demás. En estas circunstancias, cada inversor debiera tener la misma
cartera que los demás, en otras palabras, todos los inversores invertirían en
la cartera de mercado.”[3]
|
Gráfico
Nº 2.1 |
|
|
Este
modelo fue desarrollado a partir de la teoría de Optimización de carteras de Markowitz, por Sharpe, Lintner y Mossin a mediados de
los años sesenta. Al mismo modelo llegó Ross en
1976, pero deduciéndolo de distinto modo, cuando formuló su teoría conocìda como APT o Modelo de Valoración por Arbitraje
Supuestos del CAPM:
A- Los inversores buscan formar carteras eficientes,
dado que son aversos al riesgo.
B- Todas las inversiones tienen, para su
planificación, el mismo período, por ejemplo, un trimestre, un año, etc. El
CAPM, al igual que el modelo de cartera, es uniperiódico.
C- Los inversores tienen expectativas homogéneas,
por lo tanto, visualizan idénticas funciones de probabilidad para los
rendimientos futuros.
D- Existe un mercado de capitales perfecto, lo que
implica:
Ø Todos los activos son perfectamente
divisibles y comercializables;
Ø No hay costos de transacciones ni de
información.
Ø No existen impuestos;
Ø Cada comprador o vendedor tiene efectos
prácticamente insignificantes sobre el mercado;
Ø Existe cualquier cantidad de dinero para
prestar o pedir prestada a una misma tasa de interés para los inversores;
E- Existe una tasa libre de riesgo e
ilimitadas probabilidades de prestar y pedir prestado a una tasa.
F- No existe la inflación.
Puesta en práctica del
CAPM
Hemos expuesto ya que
el CAPM postula que la prima de riesgo de una acción depende de la prima de
riesgo del mercado. Esta relación se expresa a través del coeficiente beta.
|
|
Donde:
(rs-rf):
Prima de riesgo de la acción en el pasado, es la variable dependiente o a
explicar.
(rm-rf):
Prima de riesgo del mercado en el pasado, es la variable independiente o
explicativa.
e: Errores o residuos.
“Dado que
es la pendiente de la recta, beta muestra en qué medida los rendimientos de un
activo, compilados históricamente, cambian sistemáticamente con las variaciones
en los rendimientos del mercado. Por ello se considera a beta como un índice
del riesgo sistemático debido a las condiciones generales del mercado que no
pueden ser eliminadas por la diversificación.”[4]
Si beta es
mayor que 1, las acciones subirán y bajarán más que el mercado.
Si beta es
igual a uno, las acciones subirán y bajarán igual que el mercado.
Si beta es
menor que 1, las acciones subirán y bajarán menos que el mercado.
“Ello
significaría que si una empresa tiene un beta igual a 1,8, por cada movimiento
de los rendimientos del mercado (con un alfa muy bajo) los rendimientos de la
empresa cambian en 1,8 veces. Cuando un activo tiene un beta superior a 1 se
llama agresivo y si es menor que 1 se denomina defensivo.”[5]
Lo normal es
asumir que el coeficiente beta que ha tenido una acción en el pasado reciente
es la que va a tener en el futuro próximo. El beta en el pasado reciente lo
calculamos por medio de una regresión, utilizando datos históricos de las
primas de riesgo de la acción y del mercado durante, por ejemplo, los últimos
cinco años, pero no más de diez. Para estimar la rentabilidad futura de la
acción, se utilizará el beta calculado y una estimación de la prima de riesgo
de mercado.
Pero si el CAPM
no se cumple, puede ser que encontremos acciones que sistemáticamente obtengan
una rentabilidad superior a la prevista por el CAPM, expresada en la ecuación.
Es decir, la ecuación se transformaría en la siguiente:
|
|
En este caso,
la prima de riesgo de la acción será superior a la que le corresponde por su
riesgo sistemático y tendremos una acción con mejor relación
rentabilidad/riesgo que la que debería.
Uso del CAPM en la gestión de carteras
Según Martínez Abascal, podría utilizarse de las siguientes formas:
“a) Elegir
acciones de mayor o menor beta de acuerdo a nuestra previsión del mercado. Si
prevemos que a corto plazo la bolsa bajará, incluiremos en nuestra cartera
acciones de beta baja, pues si se cumple nuestra previsión, estas
acciones bajarán menos que el mercado. A1 revés, si prevemos que el mercado va
a subir, buscaremos acciones con beta mayor que uno.
b) Elegir
acciones que tengan alfa positiva. Una acción que tiene alfa positiva obtiene
una rentabilidad superior a la que le corresponde por su riesgo, por tanto
obtendrá una relación rentabilidad riesgo mejor que otras acciones.”[6]
Dificultades prácticas del CAPM
La
primera es que los coeficientes beta calculados con datos históricos son
inestables, según qué años estudiemos, obtendremos un beta u otro para la misma
acción. Esto, por otra parte, tiene sentido, pues la empresa va tomando
decisiones, el entorno cambia, y ambos hacen aumentar o disminuir el riesgo de
la acción a lo largo de los años. La única manera de resolver esto es calcular
beta durante varios períodos de tiempo y ver si se ha mantenido estable.
Por otra parte,
en el caso de que alfa fuera positiva, también tenemos el problema de la
inestabilidad mencionado para beta.
Finalmente, la dificultad más importante del CAPM, es que necesitamos
una estimación de la prima de riesgo esperada de la bolsa, para hallar la
rentabilidad esperada de cada acción. Un procedimiento habitual es utilizar la
prima de riesgo promedio que ha tenido la bolsa durante los últimos cinco a
diez años. Pero ésta sólo la podemos utilizar para hacer estimaciones de
rentabilidad a cinco o diez años y no para estimar la prima de riesgo del año
que viene. Nos encontramos ante el problema de siempre en rentabilidades históricas:
la rentabilidad promedio pasada sólo se puede utilizar si se ha calculado para
un período largo de años y si se usa para previsiones a largo plazo. Por tanto,
la rentabilidad histórica de los últimos cinco años puede ser buen estimador de
la rentabilidad durante los próximos cinco años, pero no es buen estimador de
la rentabilidad del mercado el año que viene en concreto. Lo que decimos
respecto a la rentabilidad de la bolsa se aplica también a la estimación de la
rentabilidad libre de riesgo necesaria para calcular la rentabilidad esperada
de la acción.
También se
puede estimar directamente la rentabilidad esperada del mercado para el año, o
los años siguientes y la rentabilidad libre de riesgo para esos años. La
estimación puede basarse en múltiples factores, casi todos de orden
macroeconómico (crecimiento económico, inflación, perspectivas de tipos de
interés, déficit público, etc.).
Todas estas
dificultades hacen que el CAPM pierda buena parte de su utilidad para la
gestión de carteras, por cuanto su capacidad de previsión de las rentabilidades
futuras es muy limitada. Sin embargo, no invalidan el modelo desde el punto de
vista teórico; además, es indudable que el CAPM ha contribuido a una mejor
comprensión del riesgo y de la relación riesgo/rentabilidad.
Modelo de Valoración por Arbitraje
(APT)
“Modelo según el cual una
cartera óptima estará constituida por aquellos valores que proporcionen un
rendimiento máximo para el riesgo soportado, definido éste por su sensibilidad
a los cambios económicos inesperados, tales como los cambios imprevistos en la
producción industrial, en el ritmo de inflación y en la estructura temporal de
los tipos de interés.
Este modelo comienza suponiendo
que la rentabilidad de cada acción depende en parte de factores o influencias
macroeconómicas y en parte de sucesos que son específicos de esa empresa.
La rentabilidad viene dada por la
siguiente fórmula:
Rentabilidad = a + b1 (rfactor 1) + b2 (rfactor 2) + b3 (rfactor 3) + ...
+ perturbaciones
Como dice Pascale:
“En definitiva, el APT establece
que los inversionistas desean ser compensados por todos los factores que
sistemáticamente afectan el rendimiento del activo. Esta compensación es la
suma de los productos de la cantidad de riesgo sistemático por cada factor,
por el premio del riesgo asignado por los mercados financieros a cada uno de
esos factores.”[2]
El modelo APT no establece cuáles
son esos factores, algunas acciones serán más sensibles a un determinado factor
que a otro.
“Para una acción individual hay
dos fuentes de riesgo. La primera es el riesgo que proviene de los perniciosos
factores macroeconómicos que no pueden ser eliminados por la diversificación.
La segunda es que el riesgo proviene de posibles sucesos que son específicos
para la empresa. La diversificación hace eliminar el riesgo único, y los
inversores diversificados pueden, por consiguiente, ignorarlo cuando están
decidiendo si comprar o vender una acción. La prima por riesgo esperado de una
acción es afectada por el factor o riesgo macroeconómico, no viene
afectado por el riesgo único.
La teoría de la valoración por
arbitraje manifiesta que la prima por riesgo esperado de una acción debe
depender de la prima por riesgo asociada con cada factor y la sensibilidad de
la acción a cada uno de los factores ...”[3]
Pasos para la aplicación del modelo:
Resumiremos las etapas en
que se divide este modelo, para su mejor comprensión:
1. Identificar los factores
macroeconómicos que afectan a una determinada acción.
2. Estimar la prima de riesgo de los
inversores al tomar estos riesgos de los factores.
3. Estimar la sensibilidad de cada
acción a esos factores: se deberán observar los cambios ocurridos en el precio
de una acción y ver cuán sensibles han sido a cada uno de los factores.
4. Calcular las rentabilidades
esperadas: se deberán aplicar los valores por prima de riesgo y las
sensibilidades del factor en la fórmula de APT, para estimar la rentabilidad
requerida por cada inversor.
Para concluir,
hay que destacar que el APT tiene aspectos que lo hacen promisorio para
determinar el rendimiento esperado de un activo financiero. No obstante, cambia
los problemas del CAPM de determinar la cartera de mercado verdadera por el problema de establecer cuáles son los factores de riesgo sistemático
y la medición de los factores.
El Modelo de
Mercado
En el modelo de mercado, a diferencia del CAPM, la rentabilidad de la
acción depende directamente de la rentabilidad del mercado:
|
|
El modelo
refleja la intuición práctica de todos los inversores de que el comportamiento
del mercado afecta a todas las acciones. La beta obtenida en el CAPM, en el APT
y en el modelo de mercado es la misma numéricamente y su interpretación es
exactamente la misma. La diferencia, desde el punto de vista de los resultados,
está en el coeficiente alfa. Las fórmulas de CAPM y modelo de mercado son
iguales si hacemos:
|
|
Si beta es
próxima a 1, el valor del término independiente alfa debería ser cero; y
también si la rentabilidad libre de riesgo es pequeña, el término independiente
es insignificante.
Los
coeficientes alfa y beta se calculan por regresión con datos históricos de la
rentabilidad de la acción y la de un índice bursátil. Para hacer previsiones
utilizamos estos parámetros ya calculados y una estimación de la rentabilidad
futura del mercado.
En cuanto al riesgo total, este modelo nos
plantea que se puede dividir en dos componentes: El riesgo
sistemático, o de mercado, y el no sistemático.
Para
aclarar estos conceptos, citaremos un párrafo de Martínez
Abascal:
“...cuanto
más grande sea la b, más volatilidad (ss)
tendrá la acción, pues reaccionará más ante los movimientos del mercado. Además
del riesgo de mercado, la acción puede tener volatilidad por otras razones
ajenas al mercado. Esta volatilidad es la que se puede eliminar mediante la
diversificación, combinando en nuestra cartera esta acción con otras. En
efecto, si en una cartera metemos muchas acciones, al final la cartera será muy
similar al mercado (al índice bursátil, ya que contendrá la mayoría de las
acciones del índice), y por tanto su riesgo será todo él riesgo de mercado.
Lógicamente, si el riesgo de la cartera es el del mercado, también la rentabilidad
será la del mercado. O en otras palabras, si ponemos muchas acciones distintas
y elegidas aleatoriamente en una cartera, la beta de la cartera tiende a ser
uno.”[4]
Por otra parte,
los movimientos de la acción provenientes del riesgo sistemático o de mercado,
son explicados por R2, que es el coeficiente de correlación r al
cuadrado.
El R2
varía mucho de una acción a otra. Para acciones de empresas grandes y estables,
que tienen mucho peso en el índice, suele superar el 50 por 100. Un R2
bajo se obtiene en el caso de pequeñas empresas, donde puede darse el caso de
que el coeficiente beta sea alto, y aquí no podría utilizarse el modelo para
hacer previsiones de rentabilidad, ya que la acción tendría un gran componente
de riesgo no sistemático.
Las
dificultades de orden práctico son similares que para el CAPM.
Modelos
Multifactoriales
Estos
modelos intentan responder a la interrogante de qué otros factores, además del
mercado, afectan a la rentabilidad de una acción, cuestión que los modelos
tratados con anterioridad no pueden responder.
Según Martínez
Abascal: “En los modelos multifactoriales, la variable explicada o dependiente
es la rentabilidad de la acción. Las variables explicativas o independientes
pueden ser, además de la rentabilidad del mercado, por ejemplo: el PER de la
acción, la rentabilidad por dividendos, el nivel de endeudamiento de la
empresa, el ratio valor de mercado/valor contable de la acción, los tipos de
interés esperados, etc. En general, cualquier variable que intuimos puede tener
influencia en la rentabilidad de la acción.”[5]
|
|
Donde:
|
rs
= Rentabilidad histórica de la acción
o variable explicada. |
|
C1
... Cn
= Variables explicativas (PER, endeudamiento, etc.), datos pasados. |
|
a
= Término independiente de la regresión. |
|
e
= Errores |
|
b1 ...
bn = Coeficientes de las variables
explicativas. |
Es decir, según
este modelo, el precio de un activo financiero no sólo debe reflejar la prima
de riesgo de mercado, sino también la prima de riesgo de factores extramercado.
En primer
lugar, se debe determinar qué variables explicativas se van a utilizar y su
respectivo coeficiente beta.
Para ello
hacemos una regresión multivariable con datos históricos. Así
identificamos las variables que realmente han tenido influencia en la
rentabilidad de la acción durante los últimos cinco años.
El paso
siguiente es ver el R2, que nos dice qué porcentaje de la
variabilidad de la acción es explicado por las variables del modelo. Comparamos
éste con el que obteníamos con el modelo de mercado (regresión rentabilidad de
la acción con rentabilidad del mercado), para ver si las nuevas variables
explicativas que hemos añadido al modelo aportan algo. Si la diferencia surgida
es pequeña, quizá no sea de utilidad el modelo multifactorial. No así si la
diferencia es grande.
Finalmente,
eliminamos las variables no explicativas (las que tienen una beta no significativa)
y agregamos otras posibles variables y volvemos a hacer la regresión. Paramos
cuando hayamos encontrado un modelo que tenga un R2 ajustado notablemente
superior al que obteníamos con el modelo de mercado.
Ahora podremos
hacer una previsión de la rentabilidad de la acción usando la siguiente
ecuación, pero ahora con valores esperados, es decir, poniendo los valores que
esperamos en cada variable explicativa:
|
|
Con estas
estimaciones obtendríamos la rentabilidad esperada de la acción, pero, como lo
explica Martínez Abascal, podemos encontrarnos con errores:
·
“que nos hayamos
equivocado en nuestra estimación de las variables explicativas, es decir, que
no hayamos incluido variables que sí influían en la cotización de la acción;
·
que el modelo no funcione para el período
próximo, aunque sí
funcionara durante los pasados cinco años.”[6]
·
La evidencia empírica
muestra que el poder predictivo de los modelos
multifactoriales es reducida; pero sí ha mostrado que otras variables, además
de la rentabilidad del mercado, contribuyen a explicar la rentabilidad de la
acción; o en otras palabras, el modelo de mercado se puede completar.”[7]
El problema
principal de este modelo es que es poco estable (lo que ha ocurrido en el
pasado no es necesariamente un buen estimador de lo que pasará en el futuro);
las ventajas más importantes son el ahorro de costos y la coherencia de la
composición de carteras con los datos que tenemos del pasado.
Infografía:
1.
http://www.stockssite.com/mc/03_Modelos_de_valorizacion_activos_financieros.htm
3.
http://www.abanfin.com/dirfinan/cobertura/derivados.htm
4. http://www.invermundo.com/educacion/csovenezuela/csoven4.asp