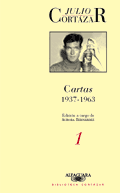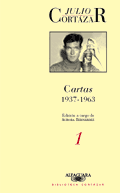
Claudia Gilman
Dame más
|
|
Tamaño de fuente
 
|
|
| |
| |
|
|
Al escribir una carta sospechamos que esas palabras pueden formar parte
de La Obra. Cortázar, en broma y en serio, anuncia a un corresponsal -en
1946- "presumo que guarda cuidadosamente todas mis cartas, ya que en
el futuro habrán de publicarse en suntuosas ediciones". Presumió bien;
la carta se ha publicado y la edición es ciertamente suntuosa.
La pregunta acuciante para el eventual archivista es si debe guardar esa carta. En la posible vacilación se juega una apuesta sobre el remitente cuya pertinencia el cuidadoso acopio revelará sólo a futuro. De hecho, la madre de Cortázar quemó casi todas las cartas de su hijo. La madre decide guardar en el corazón y Cortázar lo acepta: "Lo que teníamos que decirnos en nuestras cartas a lo largo de tantos años fue dicho, y los dos recibimos nuestros mensajes que eran solamente para nosotros".
No es el caso de otros corresponsales como Cortázar, un prolífico cultor del género epistolar que temía que el correo aéreo provocara su ruina económica. Hay que recordar que el grueso de su obra, publicada por Sudamericana en la Argentina, fue enviada en costosas encomiendas desde París.
La distancia entre autor y editor proporciona motivo a la redacción de innumerables cartas dirigidas a su editor, Paco Porrúa. Una vez que la fama alcanza de lleno a Cortázar, sus cartas se acortan y en ellas se inscriben con detalle los trabajos del escritor profesional, que intenta cuidar sus ediciones y el modo en que sus obras circulan por el mundo.
Vemos allí que Cortázar (un modelo de escritor que cualquier editor soñaría tener en su lista) no dejaba de avenirse a las exigencias de los tipógrafos, aceptando aún en el clímax de su celebridad, achicar o ganar una línea para evitar las temibles viudas y huérfanas. Recién en julio de 1968 se queja Cortázar a Porrúa: "Una vez más me he encontrado con el problema de ajustar el cuerpo al traje en vez del traje al cuerpo: me refiero a la cuestión de ganar una línea. He cumplido en todos los casos, porque no quería acumular las dificultades, pero creo que es la última vez que lo hago con un libro mío".
No cumple, sin embargo, su amenaza. Poco después,
al recibir las pruebas de 62/ Modelo para armar, suprime las
palabras necesarias para ganar espacio, un poco irritado ante "esa
obligación del escritor a ajustarse a moldes exteriores a la obra
misma".
Las cartas testimonian buscas estéticas que pueden leerse en los textos "literarios" de Cortázar. La convicción de que la literatura argentina estaba enferma de seriedad y necesitaba una cura a base de ironía e irrisión lleva a denunciar a gritos "la seriedad de los pelotudos ontológicos", encarnada, por ejemplo, por Ernesto Sabato. Este último compartirá tal vez los rencores nacidos de esta correspondencia con los habitantes del pueblo de Bolívar, cuyos microbios, según Cortázar, "dentro de los tubos de ensayo, deben tener mayor número de inquietudes" que sus moradores. Es verdad que no es mucho más benevolente con Chivilcoy, su siguiente destino como profesor.
La correspondencia también informa sobre su admiración por Borges, sus pésimas relaciones con Roger Caillois, de quien sin duda esperaba mayor reconocimiento, y del infinito deseo de vivir en Europa, particularmente en París.
La adopción de la causa revolucionaria cubana es
otro de los temas importantes de la correspondencia: también los avatares
no siempre dichosos de ese compromiso y los intentos por influir en
la política cultural cubana se revelan como una preocupación central
respecto de la cual son las cartas, antes que las manifestaciones
públicas, las que documentan los esfuerzos del escritor por reconciliar
a sus amigos en permanentes disputas. Cuba fue, sin duda, la gran
debilidad de Cortázar, la situación en la que se vio obligado a actuar
como fino estratega y componedor, aun a riesgo de asumir actitudes
"hipócritas" o subordinarse a las directivas de sus amigos cubanos
que detentaban alguna autoridad. En este sentido, las cartas a Roberto
Fernández Retamar, publicadas en Casa de las Américas en 1984,
en un número de homenaje a Cortázar, constituyen documentos valiosísimos
para comprender las relaciones de los intelectuales latinoamericanos
con la revolución de Fidel Castro. Es curioso que entre las muchas
razones de Cortázar para adherir a la causa cubana intervenga un razonamiento
típicamente intelectual; lo que más le impresiona de Cuba es el apoyo
de los intelectuales a la revolución. "Me convencí de que una revolución
que tiene de su parte a todos los intelectuales, es una revolución
justa y necesaria (...). No puede ser que centenares de escritores,
poetas, pintores y músicos estén equivocados." Por lo que fuere, tal
vez porque Cortázar añora la posibilidad de vivir una gran aventura,
como Hemingway, Miller o Céline, sólo Cuba consigue hacer tambalear
la existencia de París como jardín secreto y tierra de elección: "Desde
que regresamos de Cuba me asaltan enormes bocanadas de irrealidad;
aquello era demasiado vivo, demasiado caliente, demasiado intenso
y Europa me parece de golpe como un cubo de cristal, y yo estoy dentro
y me muevo penosamente. Me he enfermado incurablemente de Cuba".
Los curiosos de vidas, a quienes seduce la promesa de encontrar
secretos personales en los papeles íntimos, se beneficiarán con una trouvaille,
que es preciso leer entre líneas: el misterio y la identidad de la Maga,
esa figura de mujer con la que Cortázar rompió los corazones de sus lectores.
Si bien la biografía escrita por Mario Goloboff proporcionaba algunos
datos que servían para identificar el modelo humano sobre el que se dibujó
aquella mujer con fina cara de translúcida piel y calzada con zapatos
rojos que deambula por Rayuela, las cartas ahora publicadas le
confieren nombre y apellido, aunque para desgracia de los curiosos de
vida no se publique gran cosa respecto a esta importante relación amorosa
entre Cortázar y la alemana Edith Arón, la Maga mítica y también la traductora
de los textos de Cortázar al alemán durante algún tiempo. En realidad,
hasta que Cortázar y sus editores alemanes descubrieran que el alemán
de la Maga era de calidad menos que mediocre. Los hechos consignados en
la correspondencia se vinculan precisamente con el problema de esas traducciones.
En 1964, en una carta a Porrúa, Cortázar se sincera con el púdico método
de "a buen entendedor, pocas palabras", comentando: "No necesito decirte
quién es Edith, vos lo habrás adivinado hace mucho ¿verdad? Entonces,
¿vos te imaginás Rayuela traducida por ella? (...) En Rayuela,
te acordás, la Maga confundía a Tomás de Aquino con el otro Tomás. Eso
ocurriría a cada línea...". La situación, asume Cortázar, es particularmente
cortazariana: "Es casi para una novela de Cortázar: el personaje de un
libro que un buen día decide traducir ese mismo libro a otro idioma".
La correspondencia publicada nos deja apreciar algunas diferencias mínimas y sutiles. No es la menor el pasaje del tuteo al voseo, que finalmente constituye un eje de la poética de Cortázar. No es casual que critique, en alguna carta, el terror de Martínez Estrada al uso del voseo, terror que el propio Cortázar conoció, como lo demuestra la persistencia del tuteo en su correspondencia hasta 1955.
Aurora Bernárdez -editora de la correspondencia de quien fuera su esposo y poseedora de los derechos de propiedad intelectual de Cortázar-, al tiempo que menciona que la exclusión de algunos pasajes e incluso algunas cartas no obedece a ningún criterio de censura, confía en que aparecerán otras nuevas a lo largo de los años. Segura destinataria de la correspondencia del escritor, se limita a publicar una sola carta a ella dirigida: la que la convierte en heredera universal de los derechos de autor. Para el curioso de vida el don epistolar de la destinataria Bernárdez resulta minúsculo y en exceso burocrático. Le diría, con certeza: dame más. El futuro dirá si la editora accede a satisfacer la demanda de ese tipo de curioso. De todos modos, se sabe, la correspondencia es, por definición, inabarcable.
"Dame más", por Claudia
Gilman, diario Página
12,
Buenos Aires, 13/08/2000
|