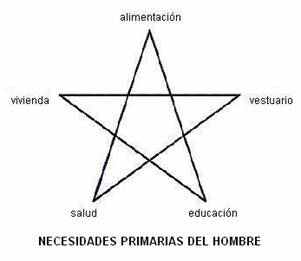

MASONERÍA Y CALIDAD DE VIDA.
Sebastián Jans
La
sociedad humana, por lo menos en los ámbitos de nuestra civilización, desde la
Ilustración, ha generado tres grandes olas de derechos humanos y se encuentra
en desarrollo una cuarta generación. La primera de ellas, establece los
derechos individuales y políticos; la segunda, los derechos sociales; la
tercera, marca los derechos de los grupos humanos Inter.-sociales. La cuarta, se
encuentra en proceso de configuración frente a los procesos de la globalización,
la tecnificación y el economicismo, y tiene que ver con los derechos humanos
basados en la configuración ética.
En
estos últimos, se introducen los derechos a la Calidad de Vida, como un aspecto
fundamental, que se relaciona íntimamente con otros tópicos que están en el
debate desde hace ya bastante tiempo: el ecosistema, la bioética, la muerte
digna, el derecho a la natalidad, la libertad de concepción, etc.
Es
un hecho que, frente a los derechos señalados, la Humanidad ha experimentado
grandes avances y grandes retrocesos en los recientes 200 años, dejando como
secuela profundos desequilibrios, que el hombre de la post-modernidad sigue
enfrentando, ahora con el agregado de tendencias
predominantes distanciadas de la conciencia de lo asociativo o del sentido
societal.
En torno al concepto de Calidad de Vida.
El
concepto de Calidad de Vida emerge
hace menos de cincuenta años, con la introducción de una variable contraria
a los criterios economicistas y cuantitativos que primaban en los
informes sociales de los organismos internacionales, que centraban, hasta
entonces, su interés en lo cuantitativo. Para los críticos a los guarismos
cuantitativistas no se trataba solo de reflejar, sumar y/o aumentar los índices
que daban cuenta de las condiciones de vida de las personas, grupos, naciones o
asentamientos humanos, sino que era necesario considerar esas condiciones de
vida sobre criterios de calidad.
Transcurridas
ya varias décadas, hoy la Organización Mundial de la Salud, define la Calidad
de Vida como “la percepción que un
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del
sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus
expectativas, sus normas, sus inquietudes”. Desde su punto de vista,
“se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la
salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus
relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su
entorno”.
Calidad
de Vida implica, entonces, la sensación de bienestar, de felicidad y de
satisfacción de las personas, es decir, es una evaluación personal sobre la
base de factores sensitivos y abstractos, que llevan al individuo a reconocerle
un valor a la vida y al contexto social en el que se desenvuelve. Analizar los
factores que la hacen posible, implica asumir la experiencia subjetiva de
individuos que reaccionan de manera distinta frente a los bienes y servicios, y
como estos son puestos a disposición de sus destinatarios. Obviamente, se
reconoce vigencia al concepto cuando las necesidades primarias y básicas han
quedado previamente satisfechas (alimentación, vestuario, vivienda, salud,
educación).
Las
variables en su definición, dificultan la existencia de una teoría única que
la perfile con claridad, precisamente, porque es necesario considerar, de un
modo determinante, la sensación que las personas tienen respecto de las
condiciones de vida en que se desenvuelven cotidianamente. Para algunos
especialistas, el término mismo pertenece, antes que todo, a un universo ideológico,
que no siempre tiene relación con un sistema determinado de valores.
Asimismo,
cualquier definición en términos de establecer mecanismos de medición de la
Calidad de Vida, requiere parámetros que hagan identificables condiciones de
vida sustentadas en elementos de valoración reconocidos socialmente, una
valoración convencional. Siendo los valores tan variables como las personas que
valoran, se requieren consensos para establecer el perfil de su
convencionalidad.
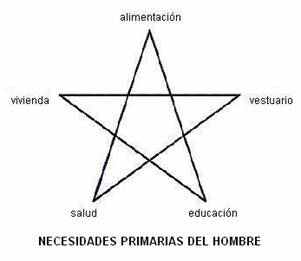

Algunas ideas en el debate.
Definir
parámetros en torno a la Calidad de Vida,
tiene
que ver con la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de
satisfacción, la evaluación de los resultados de los programas y servicios
humanos, la dirección y guía en la provisión de estos servicios y la
formulación de políticas nacionales e internacionales dirigidas a la población
en general y a otras más específicas, como es la población que presente
alguna forma de incapacidad para obtener los servicios y bienes.
En
los organismos internacionales, los enfoques para la investigación de la
Calidad de Vida han fijado un conjunto de condiciones cuantitativas, que se
basan en la medición de la experiencia de las personas y sus problemas, y
cualitativas, que se expresan en aspectos sociales, referidos al estándar de
vida; aspectos psicológicos, que miden la percepción subjetivas de los
individuos frente a la presencia o ausencia de experiencias vitales concretas; y
aspectos relativos al ajuste de los individuos frente al ambiente en que se
desenvuelven.
Bajo
esa premisa, es conveniente tener presente el concepto de Jerarquía de
Necesidades, que propusiera hace ya algunas décadas Abraham Maslow,
planteado dentro de su teoría de la personalidad, que muestra una serie de
necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran organizadas de
forma estructural, igual que una pirámide, de acuerdo a una determinación biológica
causada por la constitución genética del individuo.
En
la pirámide de Maslow, en la parte más baja de su estructura, se ubican las
necesidades más prioritarias y en la superior las de menor prioridad. La
movilidad, de un nivel a otro, se manifiesta al ser satisfechas las necesidades
de determinado nivel, evento que motiva las necesidades del siguiente nivel,
siendo éstas su meta próxima de satisfacción.
Maslow
habla de estos niveles en términos
de homeostasis:
en nuestro cuerpo, cuando falta alguna sustancia, desarrolla un ansia por ella,
que cuando logra conseguirla se aplaca. Lo que Maslow hace es extender el
principio de homeostasis a necesidades tales como: la seguridad, la pertenencia
y la estima. Considera estas necesidades como vitales para el mantenimiento de
la salud, y afirma que todas estas necesidades están construidas genéticamente
en todos nosotros, como los instintos, de allí que las llama necesidades
instintoides,
es decir, casi instintivas.
Cuando
un hombre sufre de hambre lo más normal es que busque denodadamente obtener
alimento; una vez que ha conseguido alimentarse y sabe que no morirá de hambre,
se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar otras
satisfacciones sucesivas. Cuando
recién hemos nacidos, nuestras necesidades están en lo fisiológico. Cuando ya
tenemos cierto nivel de conciencia, empezamos a reconocer que necesitamos estar
seguros. Poco tiempo después, buscamos atención y afecto. Un poco más tarde,
buscamos la autoestima.
En
el contexto de la Teoría General de Sistemas, se señala que los sistemas
complejos, como es el caso de los seres humanos, las sociedades y las culturas,
desarrollan la capacidad morfogenética de conservarse viables,
lo que se caracteriza por cambios en la forma, estructura y estado del sistema.
La viabilidad se expresa en la adaptación y generación de objetivos,
necesidades o metas, de acuerdo a las variaciones que puede experimentar el
sistema. Así, bajo condiciones de estrés o cuando nuestra supervivencia está
amenazada, los seres humanos podemos “regresar” a un nivel de necesidad
menor.
En
atención a lo expuesto, no podemos pensar que, al precisar determinadas
condiciones de Calidad de Vida, estemos señalando una categoría aplicable de
un mismo modo a unos y otros, de manera definitiva. Cada persona y cada grupo
social, identifica las tendencias que señalan su status
de bienestar, luchando para ese efecto en un tiempo y un espacio específico.
Para
los especialistas, es necesario diferenciar los diversos modos de vida, las
aspiraciones, los ideales, la moral y la idiosincrasia de los agrupamientos
sociales, para distinguir las distintas magnitudes, dimensionando las
variaciones y la realización personal de los integrantes de segmentos sociales,
donde los estándares a analizar son diferentes entre unos y otros.
La crisis postmoderna.
Con
la crisis que impone la postmodernidad, nuestra realidad civilizacional han
experimentado cuatro grandes reveses, como lo aseverara hace un tiempo el filósofo
Edgar Morin, donde algunos problemas que fueron considerados periféricos se han
convertido en centrales; donde lo privado o existencial, propio de las personas,
se han convertido en problemas políticos o sociales.
El
primer revés es aquel de la degradación de lo asociativo, producto de la
destrucción de los antiguas solidaridades, lo que provoca un agravamiento de
las soledades y la atomización de las personas. El segundo revés tiene que ver
con la tecnificación, donde esta se convierte en un fin en si mismo, sin
entenderla como una herramienta al servicio del hombre. El tercero, es la
monetarización, que impone la variable económica como la única referencia válida
en toda la actividad humana. El cuarto, radica en el concepto de desarrollo que
impone la tecnificación y la monetarización, que lleva al desastre depredativo
de los recursos naturales. Esta tendencia no solo tiene que ver con el
sacrificio de los recursos naturales, sino que también se relaciona dramáticamente
con el aplastamiento de las singularidades de los grupos humanos.
Las
consecuencias de estos reveses, que diagnostica Morin, inciden en las personas
de un modo definitivo, donde los índices y tasas de los organismos técnicos no
llegan a dar cuenta de los procesos de degradación de la civilización
post-moderna, donde, ya no se trata de poner la discusión en el desarrollo
sustentable, sino en la sustentabilidad de la civilización de la que somos
parte.
Frente
a ese diagnóstico, para propiciar condiciones de Calidad de Vida en una
sociedad como la nuestra, es necesario involucrar a los tres actores
fundamentales que determinan las constantes societales de nuestro tiempo: el
Estado o gobierno, las empresas o corporaciones que producen bienes y servicios,
y la comunidad o las personas.
Son
obligaciones del gobierno con la comunidad establecer bienes públicos
suficientes y funciones solidarias, que las condiciones reguladoras del mercado
son incapaces de considerar o desarrollar. Son obligaciones del gobierno para
las empresas o corporaciones establecer reglas claras y transparentes para
garantizar los bienes y servicios que el mercado pueda demandar, en consonancia
con las limitaciones de los recursos naturales y la sustentabilidad del
ecosistema.
Son
obligaciones de las corporaciones producir bienes y servicios para el mercado
con responsabilidad, respetando las leyes en la letra y en su espíritu, y
cuando se indica espíritu se refiere a que debe ser en arreglo con las
condiciones éticas que deben inspirar todo ordenamiento jurídico y el
desenvolvimiento social.
Son
obligaciones de la comunidad establecer el marco moral y las exigencias que
hagan la sociedad vivible para todos y cada uno de sus integrantes. Esto implica
definir las valoraciones de los servicios, de los bienes, de las necesidades que
se expresan en el convivir. De la misma forma, es su obligación determinar las
orientaciones políticas predominantes de los órganos de conducción social,
que generan las leyes y la administración del Estado, a través del ejercicio
de los derechos ciudadanos en un marco democrático.
En
síntesis, la Calidad de Vida depende de la necesaria gobernanza,
que se produce entre el gobierno, los gobernados y los actores privados, que
hacen posible la provisión de los bienes y servicios necesarios para asegurar
condiciones de vida de buena calidad, donde se manifiestan tres requerimientos
fundamentales: responsabilidad, confiabilidad y libertad.
Responsabilidad,
porque todo parámetro en la Calidad de Vida tiene actores o protagonistas que
inciden en su aseguramiento (el Estado, las empresas, la comunidad);
responsabilidad que también se expresa respecto al ambiente, a las
particularidades culturales y a la disponibilidad y utilización de los
recursos. Responsabilidad significa hacerse cargo de los costos que las
condiciones de vida significan, los cuales tienen que ser asumidos contemporáneamente
y no ser transferidos a las generaciones siguientes.
Confiabilidad
en que los componentes que inciden en la Calidad de Vida no terminarán
destruyendo los recursos o basamentos que la hacen posible. V.gr. si hay una
disponibilidad tecnológica o un producto o un beneficio que asegura la Calidad
de Vida en un aspecto, en otro no puede ser negativo o destructivo para esa
misma calidad de vida.
Y
libertad, en el sentido exacto de la capacidad social de las personas para
optar, la cual no es ilimitada, como lo dice la antigua comprobación societal y
filosófica, en cuanto a que mi espacio de libertad tiene sus linderos donde
empiezan los derechos de otros. En virtud de ello, la sociedad, a través de sus
estructuras, tiene que asegurar el máximo de libertades para las personas,
pero, dentro de disponibilidades objetivas y condiciones específicas de
sustentabilidad.
Objetivos masónicos.
Nuestros
principios señalan taxativamente que es deber de los francmasones, mantenerse
en el lugar de avanzada en el proceso evolutivo e integrador del hombre y la
sociedad. Pero, ello no ocurre en una condición atemporal o en un espacio de
abstracción desvinculado del hacer social. Concretamente, es tarea de los
masones enfrentar la realidad citeriorísticamente. Nuestro
tiempo de acción es ahora, en esta sociedad. Nuestra responsabilidad es el
Hombre Ético de Hoy, y nuestro aporte a la contemporización debe radicar en
los debates morales que permiten la convención social.
En
ese contexto, en coherencia con lo planteado, como masones, nos corresponde
moralizar, convivencializar, responsabilizar, religar. La tarea extramural dice
relación con la construcción de las ligazones fraternales de un humanismo que
se reformula, ante la crisis de la modernidad. La religancia del hombre con su
humanidad, es la condición necesaria del accionar de nuestra doctrina y de su
proyección a la extramuralidad de la cual somos parte.
El
masón de la postmodernidad, así como en otras épocas de la Historia Humana,
tiene la ineludible misión de proyectar, de un modo tangible en la sociedad, la
escala de valores que asimila, según su estudio y reflexión, en nuestros
Templos. Nuestras responsabilidades se desprenden de la enseñanza ética que
nos advierte que la vida, para un masón, no es contemplación pasiva del bien,
sino un activo y perenne combate contra el mal y el error.
El
mal no tiene que ver, para el iniciado, con la visión del pecado, sino con las
conductas y acciones humanas que llevan a coartar, inhibir o impedir los
derechos del hombre para vivir en condiciones de libertad, igualdad y
fraternidad. El error, en el mismo sentido, tiene que ver con las consecuencias
que producen los actos humanos sobre el medio espiritual y físico en que el
hombre se desenvuelve.
La
opción ética que propone la reflexión masónica a partir de sus rituales, en
torno a los debates que se expresan en la búsqueda social de una calidad de
vida coherente con la capacidades y potencialidades que nos dan las condiciones
materiales de nuestro tiempo, nos impone la impronta de hacerla extensiva a
todas los componentes del cuerpo social. Y para ello, nuevamente debemos
insistir en la triada fundamental del vivir en sociedad: libertad, igualdad y
fraternidad.
En
virtud de esas convicciones éticas, convivencializar, solidarizar, rehumanizar,
son tareas que constituyen la base de nuestro plan de acción de hoy, a partir
de nuestras concepciones personales sobre la Calidad de Vida que la sociedad
debe asegurar a sus integrantes, las cuales deben contribuir a una sana convención
social, para asegurar al Hombre el espacio y las condiciones para su realización
plena en sociedad.
***