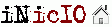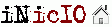

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 sector externo
La expansión del sector exportador contribuiría a la expnasión misma de la economía, creando empleos y mejorando salarios, además permitiría desarrollar tecnología y mejorar la balanza externa. Aquí cambia radicalmente la concepción tradicional del desarrollo externo por que por primera vez el sector privado se constituyó como el motor de crecimiento industrial.
La política de comercio exterior, plasmada en el mismo plan, albergaba objetivos concretos: fomentar exportaciones no petroleras, proteger a industrias determinadas, eliminar las restricciones no arancelarias, buscar inversión extranjera y transferir tecnología.
Las acciones para alcanzar versaban en el incremento de la inversión privada, en la protección de la propiedad intelectual, en el aprovechamiento de las vantajas geográficas, en promover exportaciones usando los acuerdos del GATT, facilidades fiscales, acabar gradualmente con los permisos de exportación, desregular los sectores interiores, utilizar las legislaciones como mecanismo de defensa ante la competencia desleal, asegurar el abastecimiento de crédito, negociar directamente con los países, entre otras.
El sector turístico había operado con niveles inferiores a su potencialidad. Los requerimientos inmediatos eran modernizar la infraestructura y dotar de modernidad a la promoción del país. La importacia del sector consiste en la oportunidad de equilibrar y redistribuir el desarrollo.
Las acciones iban encaminadas a coordinar y preparar al capital humano, porporcionar seguridad a los visitantes, agilizar trámites aduanales, enfatizar el turismo náutico y combatir la estacionalidad. También era importante acercar los oraganismo guberanmentales a los muncipios receptores.
El sector turístico ha requerido de mayor inversión y para ello se crearon fondos estatales y sociedades de inversión. Se crearon leyes para promover inversiones mexicanas y regular las externas con la finalidad de encauzarla. También hay prioridad en el campismo y aspectos culturales.
La apertura comercial se concretó en gran parte por la necesidad del flujo de inversión extranjera directa; se convirtió en área prioritaria para el sexenio. La justificación del gobierno fue que el mercado nacional era competitivo por lo tanto la inversión foránea no tendría tantas utilidades y poromovería la calidad de sus artículos. Se veía además a este tipo de financiamiento como el complemento perfecto para la inversión nacional.
Se preveía la escasa competitividad de las empresas nacionales por que se afirmó que el capital externo sería fundamental para debutar con éxito en los mercados internacionales. Trámites simplificados, fluidez, creación de leyes fueron los incentivos que creó el gobierno para que ésta llegara sin reparo. El gobierno, del mismo modo, creó apoyos indirectos como bases de información sobre proyectos y oportunidades de inversión.
El inversionista nacional, se decía, contaría con diversas fuentes de financiamiento y coinvertiría con el gobierno, además de ser simpliifcados los trámites.
La Secretaría de Hacienda y la Comisión Bancaria y de Valores tenían planeado hacer reformas para autorizar la entrada de capital al mecado búrsatil mexicano.
Los programas sectoriales sufrieron transformaciones con la participación activa de los sectores productivos. Fueron impulsados procesos legales antimonopólicos con el afán de proteger un poco a los pequeños empresarios, sobre este mismo contexto, se eliminaron un poco los obstaáculos a laoperación de este tipo de empresas y también fueron reducidos los trámites y servicios aduaneros.
El curso de la política económica durante el sexenio salinista se manejó en base a los lineamientos expuestos en el plan anterior. Era una versión formal de la tradición de planeación global económica que dio inicio con la administración de José López Portillo (aunque con contenido radicalmente diferente a versiones anteriores). El saldo de esta estrategia global de arquitectura social ha sido negativa. Los resultados no han coincidido con las metas originales. La explicación de esta incongruencia no es fácil, pero se puede reducir a un factor: la imposibilidad de incorporar todas las variables dinámicas y desconocidas que afectan el desarrollo de una sociedad.
La historia reciente del país muestra que la planificación del desarrollo ha sido un fracaso, con implicaciones fundamentales para la política económica del futuro. Hasta el tan celebrado "Pronafide" pasó a la historia en menos de un año. El Plan Global de Desarrollo de 1980-1982 planteaba una tasa de crecimiento de 8%, un nivel de inversión de 14% del PIB y un déficit de 4.2% del PIB. Los resultados finales, sin embargo, fueron: una tasa de crecimiento de 3.9%, inversión de 1.5% y un déficit fiscal de 11.7%. Asimismo, en el Plan de Desarrollo de 1985-1988, las tasas planeadas en los mismos rubros eran de 6% de crecimiento, 10% en inversión y 4% en el déficit fiscal. El margen de error fue más notable en esta versión de planeación centralizada: la tasa de crecimiento promedio fue negativa, de -0.5%; la inversión se desplomó a nivel promedio de -9.3%; y el déficit se elevó a un promedio de 12.3% del PIB.
En vista del fracaso de sus antecesores, el plan salinista no disfrutaba antecedentes confiables. Los puntos más destacados eran elevar la tasa de crecimiento, estabilizar el nivel de precios y elevar la tasa de inversión privada. En balance, los resultados fueron más positivos que los resultados observados en los planes elaborados durante administraciones anteriores. La tasa de crecimiento anual promedió una cifra de 2.7%, la tasa de inflación se redujo de 160% en 1987 a tasas de un dígito, y las finanzas públicas se balancearon después de alcanzar niveles del 13% del PIB en 1988. Con ello, el peso de la deuda pública bajó de 68% del PIB en 1988 a 22% en 1993; y la inversión privada subió de 5% en 1989 a más de 15% del PIB en la actualidad.
Todos estos logros se desvanecieron después de la devaluación del 94. El Plan Nacional de Desarrollo de Salinas de Gortari acabó en ruinas. La pregunta fundamental para futuros gobiernos es si la viabilidad de retomar la ruta del crecimiento dependerá de una estrategia de planeación centralizada, equiparable a estrategias perseguidas bajo el modelo de los planes de desarrollo anteriores. Más que una mitológica "planeación sexenal", la estrategia de crecimiento debe ser función de las bases de la prosperidad a largo-plazo. La estrategia debe no debe partir de un esquema predeterminado de planificación social, ni mucho menos la idea paternalista que informa la planeación del desarrollo. La solución es estructural: dar las bases que permitan lograr el crecimiento sostenido por medio de una economía abierta.
La problemática del crecimiento no es una de mejor planificación, o de arquitectos más competentes, o de modelos más sofisticados que permitan cumplir la imposible tarea de incorporar todas las variables. La figura de Plan Nacional de Desarrollo y su base constitucional de planeación democrática es sólo una muestra más del presidencialismo económico, la absurda idea, que todos los aspectos de la economía se pueden planear y manejar desde la residencia oficial.