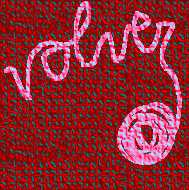El
Awayo
Revista de Arte y
Artesanía textil
Contenido:
- El tejido primitivo en el NorOeste
Argentino
- El Santo Sudario
- India: Los artesanos y la
globalización
![]()
- El Tejido primitivo en el noroeste
Argentino
 Una gran parte del
noroeste argentino la ocuparon durante mucho tiempo los "diaguitas",
especialmente el territorio que hoy constituye la provincia de Catamarca y
otras avecinadas. Erróneamente insisten todavía algunos en aplicar la
denominación de "calchaquies" a todos los indígenas que poblaban esa
extensa región, cuando en realidad este no es más que el nombre de una de las
diversas tribus que constituian la raza diaguita.
Una gran parte del
noroeste argentino la ocuparon durante mucho tiempo los "diaguitas",
especialmente el territorio que hoy constituye la provincia de Catamarca y
otras avecinadas. Erróneamente insisten todavía algunos en aplicar la
denominación de "calchaquies" a todos los indígenas que poblaban esa
extensa región, cuando en realidad este no es más que el nombre de una de las
diversas tribus que constituian la raza diaguita.
Los diaguitas
eran de rasgos regulares, de estattura mas bien elevada, practicaban la
agricultura en terrazas y andenes que regaban por medio de pequeños canales
artificiales, cultrivaban el maiz, la papa, el frijol y el algodón, que gozaba
de bien merecida fama por su fina calidad. No cabe duda de que estas costumbres
y su adelantada cultura la adquirieron de los quichuas y aymarás, como también
que a pesar de ser eminentemente sedentarios combatieron en muchas ocasiones
entre unas y otras tribus de la región, pero principalmente contra el
extranjero. La conquista española empezó alrededor de 1540, con las
expediciones de Diego Rojas y fue bastante cruenta, no lográndose dominarlos
hasta fines del siglo XVII.
Si bien, como
tantos otros no conocieron ningún método de escritura, algo sabemos de sus
costumbres por las pictografías que dejaron en algunas laderas y grutas de las
montañas que representan llamas cargueras, guanacos, avestruces y hombres
cazando en diversas actitudes, aislados o en grupos. Por estas pictografías y
por algunas figuras de su abundante alfarería, destinadas probablemente a dejar
documentados actos memorables de su vida o de sus costumbres, podemos colegir
cual era la indumentaria de los diaguitas. Así por ejemplo, vemos ciertos
personajes vesttidos con una especie de larga túnica, adornada con un ancho
ruedo, de otro color en la parte inferior y un recuadro ggeométrico en su
tercio delantero. En las paredes de la gruta de Carahuasi se obsevan pinturas
que, l parecer, representan grupos de guerreros que regresan victoriosos de
algún combate, conduciendo consigo numerosas mujeres. Estas van vestidas con
una larga camisa que les llega hasta las rodillas, están tocadas con una vincha
adornada con plumas y calzan "ojotas".
Por las
crónicas del padre Torres, sabemos igualmente que la vestimenta de los
diaguitas consistía en la clásica camisda o túnica peruana (unku) a la que
cuando empezaban los frios, agregaban en los hombros una especie de ponchito y
las mujeres un manto largo, que les cubría hasta los tobillos, que calzaban
ojotas o sandalias de cuero y que iban tocados con gorras de lana, tal como los
aymarás del altiplano.
¿Cuándo
y como parendieron los diaguitas a tejer las telas con que se vestían? De una
información de Alfonso Abad (1585), publicadas por Levillier, se desprende que
"los primeros españoles que entraron a la antigua provincia de los
diaguitas, con Juan Nuñez del Prado, llevaban sus ropas tan destrozadas, que no
tuvieron reparo en imitar a los indígenas, tejiéndose ellos mismos camisas con
fibras de "cabuyas" (agave americana L) para remediar sus
desnudeces".
Otros autores
nos suministran los siguientes datos: para ceñir el manto a la cintura usaban
unas fajas angostas de metro y medio de largo con dibujos de colores
contrastados de bonito efecto y terminadas en flecos o hilos retorcidos.
Al hombro
llevaban colgada la infaltable bolsita "coquera" o
"chuspa", en la que además de las hojas que utilizaban para caminar
en sus largas caminatas, ponían todos los objetos más necesarios para el viaje.
Algunas de estas bolsitas son todo un alarde de paciencia, con hermosos
dibujos, de brillantes colores, representando el avestruz, la llama, el sapo,
felinos u otros motivos regionales.
Alrededor de
su frente envolvían su honda de pastores, o una vincha tejida, a estilo
quichua, con una borla o un fleco colgando al costado de la cara.
Los caciques y
altos dignatarios, llevaban como distintivo vinchas adornadas con largas plumas
de varios colores tomadas de los vistosos pájaros de la región.
Estos datos
relativos a la vestimenta diaguita los confirma en parte el padre Del Techo,
quien die que usaban una especie de traje "talar" sujeto a la cintura
por medio de un ceñidor y que las doncellas vestían de colores y las que no,
lisas, que sus vestidos eran de lana de llama y a veces de algodón, y que
estaban tan bien confeccionados que en ciertos casos presentaban el aspecto de
las seda.
El
investigador Quiroga en sus empeñosas búsquedas encontró algunos trozos de
telas diaguitas en las regiones del Belén, Quilmes, Hualfín, Londres y
Apacheta, pero desgraciadamente estaban muy deterioradas, no obstant lo cual
pudo reconocer en ellas que su tejido era en efecto, fino y delicado unas
veces, y otras rústico y fuerte.
Contodas estas
referencias, queda evidenciado que mucho antes de la llegada de los españoles,
los diaguitas conocían el arte textil, que habían logrado dominarlo en todos
sus detalles y que no les faltaba materiales para ello, pues aparte de la
"cabuya" y del cáñamo o "cháhuar", que utilizaban para sus
materiales más rústicos, tenían la lana, que les proporcionaban las abundantes
llamas, con toda su gama natural de colores, desde el blanco hasta el castaño
oscuro y desde el más lbo y fino algodón hasta el más rústico y fuerte.
Para teñir
contaban con numerosas substancias naturales, tales como el agarrobo para el
color café obscuro; la chilca y la contrayerba o dauda para las tonalidades
amarillas; la corteza de vid para el marrón fuerte; la grana o cochinilla, que
obtenían a partir de ciertos parásistos de los cactus de la región, para el
rojo vivo; la "pata" que tanto abunda en Belén para el morado; de las
vainas del espinillo o algarrobillo extraían un excelente tinte negro y así
muchas otras substancias vegetales.
·
EL
SANTO SUDARIO
El
sudario de Turín tiene la forma de una tela de lino rectangular de 4.36 mts de
largo por 1.10 mts de ancho,se conserva actualmente enrollado alrededor de un
soporte cilíndrico de madera y depositado dentro de un cajón urna en forma
paralelepípeda de 1.5 mts de largo por 0.38 mts de ancho, de plata cincelada.
La
tela se trata de un tejido burdo, hilado posiblemente por tejedores
artesanales. El sudario en cuestión comprende para los hilos de la urdiembre 40
hilos por centímetro y para la trama, 27 inserciones por centímetro.
El
peso total del sudario es 1,123 gramos.
Al
estudio de la naturaleza del tejido se comprobó que para su ejecución se
utilizaron tres hilos de trama por debajo y uno por encima; una clase típica de
trabajo llamada en espina de pescado.
Algunos
científicos que estudiaron la naturaleza textil del sudario de turín, como por
ejemplo el profesor Timoss del Instituto técnico textil de esa ciudad se
limitaron a formular apreciaciones cronológicas en cuanto a la edad de la tela,
la forma como fue tejida o el carácter textil de los hilos utilizados.
- INDIA: Artesanos
tradicionales sufren la globalización
por
Sudhamahi Reghunathan
NUEVA
DELHI, La nueva economía de mercado de India parece no tener lugar para los
artesanos tradicionales, que son cada vez menos y ganan apenas lo suficiente
para sobrevivir.
Ni
siquiera el patronazgo oficial logra rescatar a los artesanos que no son lo
suficientemente innovadores para adoptar materiales o técnicas que salgan de lo
habitual.
Un
caso típico es el de Abdul Khader, quien fabrica esteras como es tradicional en
su aldea natal de Pattamadi, sobre las orillas del río Kaveri, en el estado de
Tamil Nadu.
''Las
esteras de Pattamadi fueron alguna vez parte esencial de la dote de una novia,
pero actualmente la gente prefiere las sintéticas'', se lamentó.
Khader
fue uno de 30 maestros artesanos invitados a exhibir sus creaciones en una
exposición que la Junta Nacional de Artesanos organiza en Nueva Delhi cada
diciembre. Sus suaves esteras plegables le valieron un premio nacional este año
y se vendieron muy bien en la muestra.
''Tuvimos
muy buenas ventas en la exhibición, pero eso no quiere decir que exista un
futuro para los tejedores de esteras de Pattamadi'', aclaró.
Mientras
mostraba la pieza ganadora del premio, Khader explicó que fue realizada
mediante la división cuidadosa de cada junco en varias briznas que luego fueron
tejidas. ''Soy el único que queda en Pattamadi capaz de tejer este tipo de
estera'', afirmó.
No
sólo el interés de los propios hijos de Khader por el arte está disminuyendo,
sino que los juncos silvestres que se utilizan para fabricar las mejores
esteras están en extinción. ''Los fertilizantes artificiales están acabando con
los juncos'', sostuvo el artesano.
Además,
Khader encuentra dificultades para obtener un crédito con el fin de adquirir
toda la materia prima que necesita en el único mes en que los juncos están
maduros para su cosecha.
''Ni
siquiera el certificado gubernamental que dice que soy un maestro artesano me
asegura el préstamo bancario de 600 dólares que preciso para comprar los
juncos'', lamentó.
Otros
tejedores de Pattamadi realizan trabajos no especializados y aún tareas pesadas
para subsistir, en reflejo de una tendencia creciente en comunidades
artesanales de todo el país.
En
1971 había 35 comunidades de trabajo en el estado oriental de Orissa, y 10 años
después el número aumentó a 202, de acuerdo con la encuesta Pueblos de India.
En
el vecino estado de Bihar, el número de comunidades donde la mano de obra no
especializada es la principal actividad aumentó en 133 durante el mismo
período.
''Nuestra
familia es la única que queda en la aldea de Bagba que realiza el tejido
'ikat', y sólo nos quedamos porque mi hermano fue reconocido como maestro
artesano hace algunos años'', declaró Lochan Meher, un tejedor del estado de
Orissa.
La
intrincada técnica del ''ikat'', peculiar de los estados de Orissa y Andhra
Pradesh, permite el tejido de coloridos diseños. El ikat doble es aún más
complejo y quedan pocas personas capaces de hacerlo.
Una
de ellas es Chalapathi Rao, quien este año ganó el título de maestro artesano
tejedor. ''El ikat doble es un arte difícil y yo soy la única persona en mi
aldea que lo practica'', aseguró.
Los
hijos de Rao trabajan en una fábrica de automóviles, por lo que es casi seguro
que el arte morirá con Rao. Los pocos tejedores que practican el ikat
sustituyeron los hilos naturales como la seda y el algodón por el poliéster,
más popular por su durabilidad.
Mientras,
las perspectivas de las mujeres alfareras de la aldea de Aruvacode, en Kerala,
son aún peores que las de los fabricantes de esteras y los tejedores. Los
recipientes baratos e irrompibles de PVC desplazaron sus artesanías del mercado
y muchas artesanas tuvieron que prostituirse para sobrevivir.
El
estudio de Pueblos de India reveló que hasta 157 comunidades de alfareros
abandonaron por completo su arte para realizar trabajos no especializados, en
el mejor de los casos.
El
lugar de los alfareros fue ocupado por personas no relacionadas con el arte
pero que cuentan con el dinero necesario para adquirir máquinas que modelan la
terracota y forman todo tipo de artículos, desde lámparas de jardín hasta
joyas.