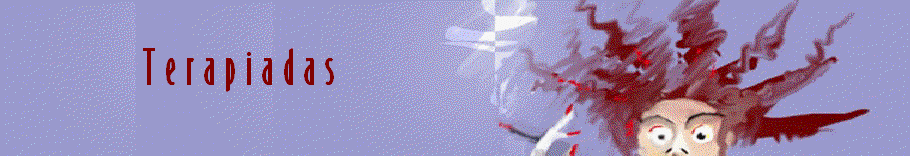
|
|
9 MESES Y 2 DÍAS PARTE 1 Luego de nueve meses de espera, el temido parto y los breves instantes en el hospital (con enemas de por medio so pena de que no te den el alta si no evacuás) te dicen que estás lista para volver a tu casa. Entraste como una y salen dos. El sentimiento te abruma. Es demasiado fuerte. Al fin lograste tu familia: hoy tu recién nacido llega a su hogar. En el fondo y no tan lejos, tenés un temor más que fundado de cómo demonios te la vas a arreglar. Apenas das pie con bola a ponerle el pañal desechable con manos temblorosas, en medio del llanto y pataleo de tu concebido retoño. Se pone rojo y chilla perforándote el cerebro, lo cual te hace pensar que tiene algo grave, sumamente grave. Llorás desconsolada y atinás a llamar a la emergencia. Con la bulla que hiciste, se te aparecen en menos de dos minutos, tiempo record hasta para ellos. Entran a tu casa cual Miami Vice en busca de estupefacientes, lo revisan y la expresión cambia. Temblás. Algo no está bien. Hasta que el silencio se rompe con una pregunta. Pregunta que te sobrecoge y te hace sentir simplemente idiota: “Madre, ¿le dio de comer?” Exasperados, los Don Jonson se retiran. Te apoltronás en la mecedora tal como en las imágenes más dulces que se repesentan en los libros de maternidad cuando hablan de lactancia. Por suerte tenés leche en pila. Sentís una presión enorme, una tirantez que te sobrepasa de ogullo por tus pechos llenos para alimentar. Lo acercás y se prende de forma inmediata succionando frenéticamente. Comenzás a sentir el amor materno a la par de un dolor cual pinchazos en tu pezón. Cuando te querés acordar, estás apretando los dientes y tenés los ojos cerrados en un mohín de dolor demudado. Pero ¿cómo? ¡Eso no estaba escrito! De repente sentís la imperiosa necesidad de ir al baño. La vejiga te explota. Tenés que ir pero el bebé protesta furioso si lo apartás de su fuente alimenticia. Como podés, procurás levantarte de la mecedora, entre la episiotomía o la cesárea, no es tarea sencilla. Ya quisieras ser Nadia Comanecci en sus épocas púberes… pero no es el caso. Lográs incorporarte con una mueca de espasmo y con el retoño aún prendido, llegás al baño. Estás a punto de tocar el inodoro cuando suena el teléfono. Por un instante te obnubilás, después decidís que es más importante tu vejiga. No le das corte… ¡que suene! Y así lo hace: suena, suena y ¡suena! Vos ya te sentís más liviana. El tema es cómo higienizarte con el bebé en el pecho y tu falta de habilidad física. En medio de esto escuchás el timbre de la puerta. Tu marido (si es que lo tenés) está en el trabajo, y las opciones de quiénes podrían ser no te atraen en lo más mínimo. Sabés que la mayoría va “de visita” y pretenderá que los sirvas como tal, cuando hace tres noches que estás sin pegar un ojo, cuidando tu herida que duele, adaptándote a que tus pezones deberán cumplir una misión nueva y exhaustiva cada tres horas, aprendiendo a poner pañales cada dos e intentando cubrir tus propias necesidades básicas de alimento y evacuación. El nene, que se había quedado dormido en tu pecho mientras mamaba, se despierta abruptamente con el sonido del timbre impertinente. Sentís una furia que te carcome por esas visitas inoportunas e intolerantes. El chillido de tu hijo se hace más potente y con cara de bull-dog cansuno, abrís la puerta para encontrarte con las tías-abuelas legendarias de la familia que se complotaron para ir a “darte una mano”, y que lo primero que te dicen es “Este chico lo que tiene es frío. ¿Por qué no le ponés un rebozo?”.
9 MESES Y 2 DIAS PARTE 2 Las tías abuelas se regocijan alrededor de la cuna. Politely, las convenciste de que dejen dormir al bebé que ya está alimentado y cambiado. Les decís que te vas a tirar un ratito, los ojos se te cierran. Sabés que tenés al menos una hora de calma hasta la próxima toma de leche… No creés que podrás al fin reposar tus cuencos oculares y tu cuerpo entero. ¡Y está bien que no lo creas! Tu cama está sin hacer pero no te importa. Sólo necesitás un lugar blando donde descansar. El cuerpo no te responde aunque el sentido de alerta se te desarrolló en menos de cuarenta y ocho horas desde que nació tu angelito. Cerrás los ojos y de forma inmediata te sumbís en un sueño casi-profundo… que es espantosamente interrumpido por un llanto infantil. Saltás de la cama cual resorte y te agarrás de la mesita de luz. ¿Te habrás abierto la cesárea/episiotomía? Arrastrándote llegás al cuarto del baby donde la imagen surreal de las tías legendarias te altera. No sólo no obedecieron tus órdenes de que lo dejen dormir sino que tuvieron la pobre idea de levantarlo para “mostrarle” uno a uno los chiches que le trajeron de regalo. Chiches sonoros. Chiches chillones. Chiches con campanitas… y un órgano que reproduce sonidos electrónicos de vacas, perros, ovejas. Perdés la compostura y las despedís. Ya no te importan los modales. Las tías ofendidas por tu falta de comprensión, se retiran listas para comentar entre la familia que te volviste una persona obsesiva, y seguramente agregarán “No nos extrañaría que el marido (que es taaaaan bueno), LA DEJE”. Re-armás el lío que dejaron y calmás al bebé. Le ofrecés el pecho y se apacigua… aunque no por mucho tiempo. El timbre vuelve a sonar y el teléfono también. Esta vez, directamente desconectás la línea. Abrís la puerta y te encontrá con tu suegra y sus primas. Rezás el Ave María en voz baja y te afanàs en esbozar una sonrisa. Una de ellas descubre el maldito órgano con sonidos zoológicos y se prende fascinada al mujido de la vaca. Tu hogar se inunda de ese ruido vacuno. Te preguntás dónde estás. ¿Es tu casa? ¿Es el manicomio? ¿Falleciste y fuiste directo al infierno? Las primas políticas se pasan al bebé de brazo en brazo haciéndole mohínes tontos y hablando con voces ridículas, cuando tu suegra saca del bolso la cámara de fotos. Y le da: una, otra, con flash, sin flash. Tu pequeñín se asusta entre el mujido de vaca y la luz intensa parpadeante, y comienza el llanto. Las opiniones te llueven: tiene hambre (explicás que ya comió), tiene frío (está bien abrigado), necesita distraerse (eso es una pavada en un bebé de dos días, lo que necesita es que lo dejen tranquilo), tal vez tu leche no sea buena (eso comentario te patea el hígado pero levantás la barbilla y contestás que tu leche es excelente) y por último el clásico “tiene cólicos”. Hasta ahí no sabés cómo pudiste soportar tanto en tan poco tiempo. La herida te duele. Los pechos te tiran, tenés la cuarentena, ojeras, falta de sueño y pérdida de identidad con tanta gente a tu alrededor. Por más que luches contra tus reacciones el llanto de tu hijo te contagia y te largás a llorar sin parar. Tu suegra menea la cabeza y murmura algo así como “Yo no la veía madura como para afrontar la maternidad”. Ante esto explotás, y contestás que para lo que nunca estarás madura es para la visita de ella. Las primas se horrorizan y todas se levantan vergonzosas para emprender la retirada. Tu suegra moquea y habla de cómo hará para ver a su nieto contigo de por medio. De repente ves que las primas la están consolando mientras vos estás con el bebé lloroso en brazos. Estás abrumada y con razón. Cuando estás a una milésima de aflojar y pedir perdón por tu exabrupto, oís afirmar categóricamente a tu suegra que tu leche NO ES BUENA y que “ese niño necesitará complemento”. Le clavás tu mirada furiosa y abrís la puerta en silenciosa invitación a la partida. La prima más alcahueta de tu suegra le rodea la espalda y pasmada escuchás claramente la frase que te hace cerrar la puerta, esta vez, de una patada: “Clarita, tu nuera tiene depresión post-parto”.
|
|||||||||