Formación y Servicio en Mediación
|
|
|
|
|
|
|
|
Formación y Servicio en Mediación
|
CRISIS FAMILIARES
Ponencia presentada en el III Congreso Nacional
de Mediación
y II Encuentro de las Américad
México 2003
No solamente el objeto debe
ser adecuado a la ciencia.
La ciencia debe ser también
adecuada al objeto
Edgar Morin
| Abstract
Se realiza una diferenciación y al mismo tiempo pone de manifiesto el entramado que existe entre los conceptos de problema, conflicto, disputa y crisis. Posteriormente, basándose en el paradigma de la complejidad, se cuestiona el concepto de “territorio” que ha sido adjudicado, en el paradigma de la simplicidad, a las diferentes disciplinas, y se presenta la necesidad de generar un pensamiento y accionar que sea interdisciplinario, multidisciplinario o polidisciplinario. |
Introducción
Problema, conflicto, disputa, crisis, son términos
que se utilizan usualmente en el campo de la mediación familiar.
Surgen varias preguntas: ¿son sinónimos o cada uno de ellos
conlleva una significación particular?, ¿es necesario que
distingamos a unos de otros? ¿guardan alguna relación entre
sí?, ¿la mediación familiar se aplica tanto a un problema,
como a un conflicto, a una disputa o a una crisis familiar?,¿pertenecen
a alguna disciplina en particular o son terreno común de varias?
Distinciones
Desde mi perspectiva, considero que aunque comparten
algunos elementos comunes, problema, conflicto, disputa y crisis, no son
términos siempre intercambiables o sea que no son estrictamente
sinónimos. Si aspiramos a que la mediación sea una ciencia,
y consideramos que éstos pueden ser sus objetos, deberíamos
intentar distinguir cada uno de ellos o, por lo menos, generar un acuerdo
entre los mediadores acerca de a qué nos referimos cuando los utilizamos,
sobre todo porque no son términos exclusivos de este campo, sino
que han sido tomados de otras áreas y, además, existe una
significación popular para los mismos.
Pero, al mismo tiempo, y no menos importante, es la necesidad
de que tengamos presente el “entramado” que existe entre ellos.
Sin pretender establecer definitivamente estos significados,
propongo distinciones que me han resultado útiles, tanto en la práctica
como en las especulaciones teóricas.
Entiendo por problema, “algo” que impide la realización
de un fin. Por ejemplo si tengo que llevar a cabo una diligencia en un
lugar suficientemente alejado y necesito mi auto, y a éste le falla
la batería o algún otro dispositivo mecánico, éste
es un problema que no me permite lograr mi objetivo, y por lo tanto no
puedo satisfacer mi interés. En este caso digo: “estoy ante un problema”.
Lo que me lo ocasiona es un objeto, o mejor dicho el mal funcionamiento
del mismo. No diría que tengo un conflicto, ni una disputa, ni una
crisis con un objeto: el auto.
Esta claridad se enturbia cuando confundo a la “persona”
con el “objeto” que impide la consecución de un fin, por ejemplo:
mi marido se ha llevado el auto. El problema sigue siendo que no tengo
auto para trasladarme y no puedo satisfacer mi interés, pero dado
que considero que hay un “responsable” de esto, en ese momento el problema
parecería que deja de ser la falta de auto, y mi marido se transforma
en el problema. En este caso puede ser que la secuencia de acciones lleve
a un conflicto y a lo mejor a una disputa. Esto difícilmente ocurrirá
si simplemente me concentro en cómo solucionar el problema sustantivo,
que era la falta de locomoción para realizar la diligencia, y busco
alguna forma de sustituirlo, por ejemplo rentando un auto, entonces el
problema quedaría solucionado. En el método de Harvard, denominado
negociación según principios, se establecen cuatro puntos
básicos, y el primero de ellos es: “separe a las personas del problema”
. También desde el método narrativo, se busca separar al
problema de las personas, o, utilizando su terminología, se diferencian
los “personajes” de los “temas”. Para ello se utiliza una técnica
o intervención aportada por la terapia familiar narrativa, la externalización,
que ha resultado sumamente útil en los procesos de mediación,
sobre todo en los casos familiares.
En el campo de la mediación, cuando nos referimos
a conflictos, éstos van a ser siempre interpersonales, o sea que
ex profeso dejamos de lado los conflictos intrapsíquicos, que consideramos
corresponden a la psicología.
Desde mi perspectiva, la palabra conflicto alude a combate,
lucha, pelea. O sea, en un conflicto interpersonal, por definición,
debe haber dos o más personas que se encuentren enfrentadas, ya
sea porque las dos quieren lo mismo o porque lo que quiere una está
en contradicción con lo que quiere la otra.
El conflicto es un proceso que puede escalar. Si las
diferencias que han surgido no se armonizan, puede comenzar a gestarse
un conflicto, y si no se interviene a tiempo, la escalada puede continuar,
y llegamos al “estallido del conflicto”. La mayoría de los casos
llegan a mediación cuando esto ya ha ocurrido.
Remo F. Entelman, destaca la importancia de reflexionar
acerca del conflicto en general, y lo define como “una especie o clase
de relación social en la que hay objetivos de diferentes miembros
de la relación que son incompatibles entre sí” . Este autor
hace referencia al principio denominado “norma de clausura”, conforme al
cual todo lo que no está prohibido o sancionado por las normas del
sistema se considera jurídicamente no sancionado o permitido. Este
sería el caso de muchos de los conflictos familiares que llegan
a la mediación.
Esta aseveración lleva a la conclusión
de que todos los conflictos caen dentro del campo del derecho, ya que sólo
se puede pertenecer a uno de los dos campos: lo prohibido y lo no-prohibido,
y por lo tanto jurídicamente permitido.
Es sumamente interesante la diferente visión,
que tenemos quienes provenimos del campo psi y quienes lo hacen desde el
campo juris. El Dr. Entelman, en su ya citado libro realiza un gráfico
(ver figura 1), en el cual la totalidad corresponde a las conductas sancionadas
y la parte son las permitidas. En tanto, desde mi punto de vista (ver figura
1), es exactamente al revés, en la vida la mayor parte de las conductas
están permitidas, y sólo algunas, y dependiendo de cada cultura,
están sancionadas por el derecho.
Creo que son dos diferentes perspectivas, posiblemente
ambas válidas, que están poniendo de manifiestos dos formas
diferentes de pensar acerca del conflicto. La posibilidad de trabajar interdisciplinariamente
nos enriquece, porque tenemos ahora dos formas diferentes de ver lo prohibido
y lo permitido y, por lo tanto, podemos elegir.
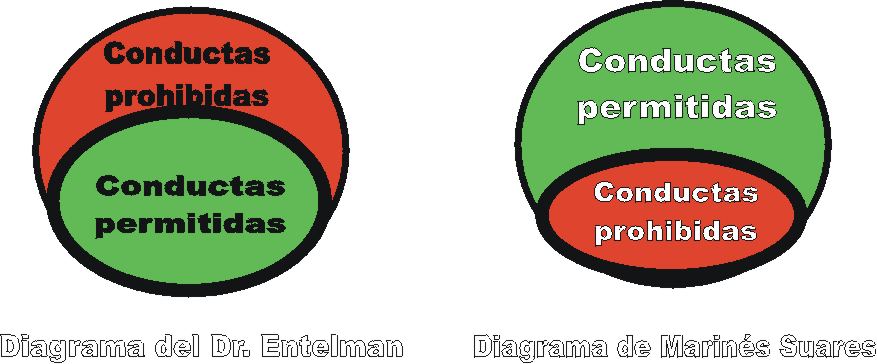
Figura 1
A veces estos conflictos pueden ser mudos, es decir no
se encuentran explicitados.
Cuando el conflicto se hace público, tiene voz,
hablamos entonces de disputa. He caracterizado a ésta como “la fase
pública del proceso del conflicto” .
Para Brian Muldoon, la disputa “no es más que
la existencia de dos posturas en desacuerdo, aunque puedan parecer irreconciliables”
. Para poder contener un conflicto caliente, el autor considera que es
necesario convertir el conflicto en disputa.
Con crisis se significa un cambio brusco, o sea cuando
las pautas habituales no pueden seguir funcionando. Entendemos por pautas
las secuencias de acciones interrelacionadas que tienen tendencia a la
repetición. Desde esta perspectiva, las crisis son parte de la evolución.
Esto es muy habitual en las familias, en las cuales el desarrollo del ciclo
de vida familiar lleva a que pautas que habían sido funcionales,
en un determinado momento dejen de serlo, porque se han producido cambios
en la estructura familiar, ya sea por el crecimiento de alguno de sus miembros,
por el ingreso o egreso de personas, por cambios en el contexto, etcétera.
Sin embargo, en el lenguaje popular, se entiende que
una crisis es peor que un conflicto, aunque según la definición
precedente no deberíamos considerarlo siempre así.
También es cierto que el estado de desequilibrio
mantenido durante un tiempo, genera un campo propicio para el surgimiento
de conflictos o que el hecho de no poder encontrar una nueva pauta se transforme
en un problema, que no permite que la familia continúe con su evolución,
o que la nueva pauta generada por la familia sea disfuncional.
Cuando en la crisis se produce esta desestabilización
del sistema, o sea cuando éste está alejado del equilibrio,
hay una tendencia a buscar un nuevo equilibrio. Los sistemas caóticos
son muy sensibles, y un pequeño cambio puede producir grandes modificaciones,
ya sea reorganizando el sistema hacia el crecimiento o llevándolo
a la destrucción. Las crisis, por esto, han sido consideradas tanto
un peligro como una oportunidad. Estas dos posibilidades han quedado plasmadas
en el ideograma chino referido a crisis, que está construido por
la articulación de otros dos ideogramas, el de peligro y el de oportunidad.
La confusión entre crisis y conflicto ha generado
otra confusión, sostener que los conflictos son positivos. Disiento
con esta idea, porque los conflictos siempre llevan una sensación
negativa adosada a ellos, no conozco ninguna persona que diga: “Estoy feliz,
tengo un conflicto”. Pero tampoco como algo siempre negativo, ya que pueden
dar lugar al desarrollo de la creatividad y generar un cambio que permita
la evolución del sistema. En sí considero que los conflictos
son paradójicamente positivos y negativos, y esta presencia de contradicción
dentro de una situación no es más que una de las características
adscriptas por Edgard Morin a las “complejidades”.
El Dr. Eduardo Cárdenas en su libro titulado “Familias
en crisis” da la definición siguiente:
“La vida de las familias constituye un continuo en el
tiempo, con períodos de equilibrio y estabilidad interrumpidos por
otros de aceleración y cambios, éstas son las interfases
entre un ciclo vital y otro (….) o las interfases extraordinarias que la
familia vive a raíz de un evento ocasional e irrepetible (…). Estos
períodos de interfase producen en la familia un aumento rápido
de la angustia y el temor al cambio y llevan muchas veces a la aparición
de síntomas, a la iniciación de rupturas y al congelamiento
y rigidización de la organización y de las relaciones. Si
esto se cronifica es posible que la familia se congele en su maduración,
que sus miembros queden trabados en organizaciones repetitivas disfuncionales
y que se vea impedido o retardado el crecimiento de los mayores y de los
menores…. (los) procesos judiciales pondrán de manifiesto o bien
una etapa que está recorriendo la familia en el proceso de reorganización
desencadenado por la crisis, o bien un intento de alguno de sus miembros
por quebrar la reestructuración alcanzada pero injusta, poco eficaz
para hacer viable el crecimiento de todos ”.
Para el Dr. Cárdenas, el concepto de crisis es semejante al expuesto, ya que, según el autor, muchas veces, aunque no siempre, éstas pueden desencadenar situaciones conflictivas.
Edgar Morin, en uno de sus libros titulado Patria Tierra , dice: “Una crisis se manifiesta por el crecimiento y hasta la generalización de las incertidumbres, por ruptura de las regulaciones o feed-back negativos (que anulan las desviaciones), por los desarrollos de regulaciones o feed-back positivos (crecimientos descontrolados), por el crecimiento de peligros y probabilidades (peligros de regresión o de muerte, probabilidades de encontrar la solución o la salvación). Un nuevo elemento viene a agregarse, además de los mencionados anteriormente (ruptura de pautas, peligro, oportunidad, etcétera) el aumento de las incertidumbres.
Salvador Minuchin ha establecido que los momentos de tránsito
de una etapa a otra del ciclo de vida, constituyen crisis para el sistema
familiar, y son momentos propicios para el surgimiento de conflictos. Por
ejemplo, el nacimiento del primer hijo produce una modificación
importante en todas las rutinas que hasta ese momento se venían
realizando en la pareja, se generan nuevas rutinas, se modifica la mutua
representación interna, comienzan a ejercerse nuevos roles, y los
miembros de la pareja constituyen un nuevo subsistema que se superpone
al conyugal, me refiero al subsistema parental. Surgen diferencias y es
necesario armonizarlas. Todo esto produce una gran desestabilización
del sistema, y pueden crecer conflictos en el interior de la familia, pero
esto no ocurre siempre. Esta es una etapa “normal” del desarrollo, y la
mayoría de las familias la transitan sin “enfermarse”.
Si tenemos en cuenta todo lo dicho anteriormente:
o Las crisis son fases habituales en todas las familias,
que se presentan en los momentos de cambios de etapas a lo largo del ciclo
de vida.
o Cuando no se puede salir de la crisis, por no poder
generar pautas nuevas para la etapa, se crea un campo en el cual los conflictos
pueden prosperar.
o También puede ser que las nuevas pautas que
se han generado no sean funcionales, y se constituya esto en un caldo de
cultivo para el surgimiento de conflictos.
Entramado
Aunque, desde mi perspectiva, no siempre son sinónimos,
no resulta fácil separar problema, conflicto, disputa, crisis, porque
como hemos visto están muy relacionados unos con otros, como formando
los hilos de una tela.
Un problema, puede resolverse o no resolverse. En este
segundo caso, se abren dos posibilidades: a) Se aprende a vivir con el
problema, a sobrellevarse; b) puede generarse un conflicto o una crisis.
El conflicto puede permanecer mudo o transformarse en
una disputa.
La disputa puede, o no, generar una crisis.
Las crisis a su vez, pueden crear un problema, o un conflicto
o una disputa (ver fig. 2).
Algunas veces, incluso, se superponen y resulta difícil
diferenciar unos de otros y es tal vez en esta circunstancia cuando son
utilizados como sinónimos.

En síntesis, el concepto de crisis es mucho más amplio que el concepto de conflicto, ya que las crisis pueden o no encerrar o desencadenar conflictos. Por otra parte la disputa es sólo una fase del proceso de conflicto.

Las crisis, dado que son rupturas de pautas, pueden ser leves o graves, todo dependerá de la conmoción que sufra todo el sistema.
Entonces es posible realizar prevención de la escalada
de los conflictos, realizando intervenciones tempranas en el seno de las
familias, cuando éstas atraviesan las crisis evolutivas comunes
del ciclo de vida. Este tipo de intervenciones preventivas pueden ser abordadas
también desde la mediación, ya que si ésta es utilizada
para situaciones más complejas, como la del conflicto, también
la mediación puede ser operativa en contextos más sencillos.
De hecho la práctica así lo ha demostrado.
En la medida que la mediación es un método
adecuado para la resolución de conflictos, que evita la necesidad
de que las partes entren en la vía adversarial, evidentemente puede
prestar un gran apoyo a las familias que están transitando una crisis,
ya que llevar situaciones de este tipo al campo de litigio, puede ser contraproducente.
Dado que, como expresé anteriormente, los sistemas en crisis están
alejados del equilibrio, y todo sistema en este estado se caracteriza por
ser muy “sensible”, cualquier “imput” puede llevar a que se organice una
nueva estructura, llamada disipativa según Prigogine . Es probable
que si se utiliza un método adversarial, como es el litigio, esta
reorganización se realice con características de confrontación.
No debemos olvidar que las crisis son terreno propicio para el surgimiento
del conflicto.
En cuanto a las crisis graves, quedaría abierto
el interrogante de si los métodos de mediación son los más
apropiados o si se necesitaría algún otro tipo de intervención
o quizá un conjunto de ellas.
Crisis y ciencias sociales
Surge acá un posible problema referido a las incumbencias
profesionales: las crisis familiares, ¿pertenecen al campo específico
de las terapias psicológicas?; si están involucrados derechos
y obligaciones, ¿corresponden al ámbito del derecho?; ¿constituyen
un área de incumbencia de los trabajadores sociales?; la mediación
como método alternativo de resolución de conflictos ¿puede
también ocuparse de las crisis? En síntesis, la pregunta
sería: ¿a qué disciplina corresponden las crisis familiares?
Hay cuatro conceptos que me ayudan a pensar en este tema:
zona fronteriza, complejidad, tarea y la familia.
Zona fronteriza
Desde mi punto de vista, en las crisis familiares trabajamos
en la prevención de los conflictos familiares y como tal es una
zona fronteriza entre el derecho, la terapia, el trabajo social, y, ahora
también, la mediación. Las fronteras separan y unen territorios,
y ellas mismas paradojalmente, no corresponden específicamente a
ninguno de ellos y al mismo tiempo pertenecen a los territorios que separan.
La mediación, como método de resolución
de conflictos, abarca un área que se superpone con varias disciplinas.
Ninguna de ellas, y tampoco la mediación, puede proclamarse como
su dueña.
Complejidad
Para comprender la complejidad es necesario comenzar
por el paradigma de la simplicidad. Este paradigma nos llevó a pensar
en objetos simples, y estableció que la función de la ciencia
era encontrar esos átomos o elementos últimos o ladrillos
fundamentales, en cada una de sus ramas. Pero en este paradigma se han
detectado anomalías que han llevado a que sea al mismo tiempo superado
y subsumido en un nuevo paradigma. Bachelard había descubierto que
lo simple no existe, sino que solamente existe lo “simplificado”.
La teoría general de los sistemas generó
un conjunto de ideas que permitieron una comprensión diferente de
todo lo que nos rodea, y de lo que somos tanto parte como contexto. Estas
ideas nos permitieron comprender desde el átomo a las galaxias,
pasando por las moléculas, las células, los organismos, las
familias, las sociedades, etcétera. Su aporte más importante
ha sido resaltar, que tan importante como los elementos son las relaciones
que los mantienen unidos y el contexto en el que se hallan. En los sistemas
abiertos, o sea aquellos que mantienen intercambios con el contexto, paradójicamente,
éste es a la vez diferente y al mismo tiempo es parte del sistema.
El contexto se hace texto.
Las teorías de la cibernética, de la información
y de la organización han llevado a generar un nuevo y a la vez antiguo
concepto: la complejidad. Ella implica un sistema formado por múltiples
elementos con una cantidad extrema de interacciones e interferencias. Pero
no es sólo un concepto cuantitativo, que desafía nuestras
posibilidades de cálculo, comprende también incertidumbres,
indeterminaciones, fenómenos aleatorios. En un sentido la complejidad
siempre está relacionada con el azar. La complejidad no se reduce
a la incertidumbre, es la incertidumbre en el seno de los sistemas ricamente
organizados .
En la modernidad, cuando el paradigma imperante era el
de la simplicidad, la ciencia había distribuido los territorios
que le correspondían a cada una de sus ramas, sólo era necesario
establecer un objeto específico y un método propio. La psicología,
el derecho y el trabajo social, habían aceptado este principio y
el territorio asignado, y habían sido efectivas, en la resolución
de los casos, cada una de ellas, en una proporción interesante,
El paradigma de la complejidad, nos ha enfrentado a un
mundo complejo, nos ha desanimado a realizar la búsqueda incansable
de átomos o elementos últimos o ladrillos fundamentales,
en todos nuestros quehaceres, es más nos ha enseñado que
en muchos casos es éste precisamente el error.
Tarea
Los problemas, conflictos, disputas y crisis familiares
son situaciones complejas, pero en todas ellas los que las sufren tienen
un interés fundamental: armonizar las diferencias.
William Ury en su último libro, : “Alcanzar la
paz”, nos dice que la construcción de la paz es una gran tarea que
nos convoca a todos, no pertenece a una profesión, sino que podemos
colaborar, en función del motivo que lleva a la escalada del conflicto,
desde diferentes roles, para que éste no llegue al umbral, a partir
del cual, se transforma en conflicto destructivo.
Para lograr el objetivo de detener la escalada, es necesaria
la creación de un “tercer lado” en el conflicto. Considera que existen
tres funciones: prevenir, resolver y contener. Cada una de ellas es llevada
a cabo a partir de roles. Para la prevención, los roles son: proveedor,
maestro y constructor de puentes. Para resolver: mediador, árbitro,
equilibrador, y curador. Para contener: testigo, juez de campo y guardián
de la paz.
Ayudar a que una familia “alcance la paz” también
convoca a muchos y esto puede realizarse, según el caso, desde los
diez roles diferentes que cita Ury.
En el libro ya citado, “Mediando en sistemas familiares”
, consideré que existe una función más que estas citadas
por Ury, la de promover la armonización de las diferencias:
“… el conflicto es una de las partes de un continum que
va de la paz a la guerra.
En la psicología social de Pichon Rivière
se establecen dos campos de operación: la salud y la enfermedad.
Esto lleva a tres tareas diferenciadas: promoción de salud en el
primer campo; prevención y asistencia de enfermedad, en el segundo.
Esta forma de conceptualizar nos permitió salir de la hegemonía
del modelo médico centrado en la enfermedad y focalizar también
en la salud, es decir, permitió un cambio, una ampliación
de la mirada, y generó más alternativas para operar. Estos
campos resultaron no ser excluyentes, sino, por el contrario, complementarios.
Cuando operamos en la promoción de la salud no
lo hacemos sólo para evitar la enfermedad sino simplemente para
generar más salud, aunque no hay mejor prevención de enfermedades
que el mantenimiento de un estado saludable. Esto ha tenido también
una aplicación importante en psicología: ya no basta con
detectar en las personas las áreas de funcionamiento deficiente,
es sumamente importante detectar lo que sí funciona correctamente,
y centrarnos también en esto para potenciarlo, compensando quizá
lo que está empobrecido.
Si hacemos abducción de estos conceptos y nos
centramos en el tema que estamos desarrollando podríamos reemplazar
salud por “paz” enfermedad por “conflicto; las tareas, en nuestro caso
serían: promoción de la paz, por un lado, y prevención
y asistencia del conflicto por el otro.
La paz no es la ausencia de conflicto, así como
la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que la paz es la armonía
entre los diferentes integrantes de una sociedad, así como la salud
es el funcionamiento armónico de los elementos componentes del ser
humano. Es importante prevenir y asistir las situaciones conflictivas,
pero no menos importante es detectar y aumentar las áreas de armonía”.
Esta función de promoción de la paz, a partir de la armonización de diferencias, es una nueva tarea y al mismo tiempo un nuevo, y no menos importante, rol: “armonizador”, que agrego a los mencionados por Ury. Esta armonización de diferencias, es una de las metas que los mediadores ayudan a que los participantes alcancen.
Familia
La familia ha sido conceptualizada como el laboratorio
en el cual se gestan y se aprenden a conducir las relaciones sociales.
También ha sido considerada la célula básica de la
sociedad.
No cabe duda que la familia puede ser comprendida como
una complejidad, por más que intentemos hablar de “la” familia y
que la llamemos “célula básica”, sabemos que cada una de
ellas es un mundo, que resulta imprevisible y cuyo desarrollo no podemos
predecir. La incertidumbre, tan citada en el paradigma de la complejidad,
es moneda corriente en ella.
Si tenemos en cuenta estas características: laboratorio
de relaciones sociales, célula básica de la sociedad, complejidad,
¿habrá alguna disciplina que sea la ideal para operar en
estas situaciones?
Pero además, considero que la pregunta ¿las
crisis familiares a qué disciplina corresponden? está mal
planteada o por lo menos es incompleta. Uno de los tipos de pregunta, que
como docente enseño a mis alumnos a realizar, son las preguntas
aclaratorias, y dentro de ellas el subtipo de las de “omisión de
sujeto” -por supuesto que no gramatical, sino de sujeto de la enunciación,
como diría Foucault- y en este caso el sujeto que enuncia esta pregunta
es seguramente un profesional, que esperará un tipo de respuesta
diferente en función de su propia profesión. Si nos ponemos
en los “zapatos de la familia” probablemente la pregunta no sería
ésta, sino ¿quién nos puede ayudar en esta crisis?
Hay intereses diferentes que quedan de manifiesto al realizar la pregunta.
Para los profesionales la pregunta es ¿las crisis familiares a qué
disciplina corresponden? y probablemente el interés sea la defensa
de su campo de trabajo. Para la familia la pregunta válida es ¿quién
nos puede ayudar en esta crisis? y su interés debe ser volver a
ser un sistema previsible, cercano al equilibrio, una máquina trivial,
como diría von Foerster.
O sea, dado que las crisis familiares son la mayoría
de las veces parte de la evolución de la familia, en las cuales
se generan diferencias y se produce una desestabilización del sistema,
la intervención de los mediadores no es sólo posible, sino
que es altamente recomendable, tal como la experiencia lo ha demostrado.
Cuando las crisis son graves, o sea que la desestabilización
pone en riesgo a la organización familia, en el sentido que Maturana
da a este término, no sólo como un cambio en su estructura
sino la familia misma, probablemente será necesario que las diferentes
disciplinas se aúnen para poder brindar la ayuda.
En síntesis, la mediación familiar es un
hecho, se realiza en muchos países exitosamente desde hace más
de diez años. En el paradigma de la simplicidad cuando “algo” obstruía
se lo echaba o se intentaba someterlo a lo establecido. En el paradigma
de la complejidad, esto ya no es posible.
Si aceptamos la conceptualización de que la familia
es una complejidad, y que está en un estado alejado del equilibrio
en el momento de las crisis, no podemos ofrecer una solución simple,
sino que, por el contrario, sólo podemos ofrecer otra complejidad,
como es esta situación que se da en la actualidad, donde psicólogos,
abogados, trabajadores sociales, y ahora también mediadores, pueden
ofrecer diferentes estrategias para satisfacer el interés familiar:
resolver sus conflictos, armonizar sus diferencias.
Crisis en las ciencias sociales
En las familias el ingreso de un nuevo miembro, como
cité al poner el ejemplo del nacimiento de un hijo, genera una crisis
evolutiva, que es un peligro, pero también puede ser una oportunidad.
La familia de las ciencias sociales está en crisis,
el nuevo miembro, la mediación, ha venido a integrarse a ella. Está
obteniendo buenos resultados, no podemos ya echarlo ni someterlo -aunque
queramos- argumentando el tema de las incumbencias profesionales, porque
el mundo posmoderno habla de interdisciplina, transdisciplina, polidisciplina.
Las nuevas ciencias desarrolladas en el siglo XX, tales como la Ecología,
las Ciencias de la Tierra, la Biología molecular y la Cosmología,
ya han realizado este cambio ¿podrá llevarlo a cabo la mediación?
Este es nuestro gran desafío.
Esto no significa que las disciplinas deban desaparecer,
por el contrario, es necesario el desarrollo de cada una de ellas, pero
también, es indispensable que estén relacionadas, que formen
entre ellas una trama. Sino podemos realizar esto “el espíritu hiperdisciplinario
va a convertirse en un espíritu de propietario que prohibe toda
incursión que sea extrajera a su parcela de saber” .
Tampoco podemos fijar un programa, necesitamos una estrategia
que tenga en cuenta al azar, para poder ir modificando esta nueva disciplina,
a medida que los nuevos acontecimientos lo vayan demandando.
Quienes trabajamos en este campo, hemos visto que la
formación básica en mediación no es suficiente para
trabajar en el campo familiar. En la mayoría de los países,
se ha tenido en cuenta la complejidad de las mediaciones familiares, y
por ello se ha establecido una capacitación adicional para mediar
en el campo familiar, es decir para incentivar a las familias a que realicen
negociaciones colaborativas.
Sólo nos queda que aceptemos esta reestructuración,
aunque nos genere incertidumbre, y que negociemos colaborativamente entre
todos los “familiógos”, de cualquier campo que provengamos, para
que esta crisis -que como quedó establecido, sólo significa
que estamos en un estado alejado del equilibrio y que las pautas anteriores
ya no nos sirven- posibilite un crecimiento de todos nosotros, y fundamentalmente
del campo de la resolución de problemas, conflictos, disputas y
crisis familiares.
Marinés Suares
Castelar, Argentina, Agosto 2003
BIBLIOGRAFIA
Bateson, Gregory: Espíritu y Naturaleza. Buenos
Aires, Amorrortu, 2001.
Cárdenas, Eduardo: Familias en crisis. Buenos
Aires, Fundación Retoño, 1992.
Entelman, Remo F.: Teoría de conflictos. Hacia
un nuevo paradigma. Barcelona, Gedisa, 2002.
Fisher, Roger y otros: Sí… ¡de acuerdo!
Como negociar sin ceder. Colombia, Editorial Norma, 1994.
Muldoon, Brian: El corazón del conflicto. Barcelona,
Paidós, 1998
Morin, Edgar: Introducción al pensamiento complejo.
Barcelona, Gedisa, 2003.
Morin, Edgar: Los siete saberes necesarios para la educación
del futuro. Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.
Morin, Edgar: Introducción a una política
del hombre. Barcelona, Gedisa, 2002.
Morin, Edgar: La cabeza bien puesta. Buenos Aires, Nueva
Visión, 1999.
Prigogine, Ilya: El nacimiento del tiempo. Barcelona,
Tusquest Editores, 1991.
Suares, Marines: Mediación, conducción
de disputas, comunicación y técnicas. Buenos Aires, Paidós,
1996.
Suares, Marinés: Mediando en sistemas familiares.
Buenos Aires, Paidós, 2002.
Ury, William: Alcanzar la Paz. Buenos Aires, Paidós,
2001.
|
|
![]()
|
This page hosted by Geocities. Get your own free Home Page |