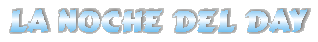

Day
de Trevelín
LA NOCHE DEL DAY
Esta es una historia triste. Al sentarme ante la máquina de
escribir para darle forma, afloran a mi mente los trágicos
momentos que le dieron vida y siento que me acongoja una tremenda
pena, la misma que aquel fatídico 15 de setiembre de 1966,
ensombreció mi alma y que aún hoy no puedo apartar de mí,
aunque haga lo imposible; por olvidarla.
Tal vez muy pocos se den cuenta del alto precio que tuve que
pagar por satisfacer anhelos de extranjeros que visitaban nuestro
suelo criollo en busca de emociones caceriles, promocionando una
zona que todos estiman como de las mejores del mundo para la
práctica de la caza mayor. Mi querido suelo rionegrino.
La narración lleva, pues, implícito, un hondo sentido de
conciencia que me obliga a dejar grabadas en letras de molde, las
acciones que epilogaron con la muerte de mi mejor perro de
cacera, el "Day" a quien le rindo este postrer homenaje
como mi mejor reconocimiento a su labor de montería, que nadie
ha logrado igualar hasta el momento.
TRAS LA FIERA
Era el día 15 de septiembre de
1966. La cacería del tremendo jabalí comenzó, lo recuerdo
bien, a las dos y cuarto de la tarde.
Pronto hallé el rastro. Lo
seguimos, comprobando que, tras algunas vueltas, se alejaba de la
costa.
Era un rastro enorme, verdaderamente
impresionante. Por un momento dudé que fuera el jabalí. Más
parecía el de un ternero guacho.
Calculé que el tamaño de la bestia
debía ser enorme y, lo confieso, tuve un poco de temor.
Justamente ante los yanquis me tocaba enfrentarme a semejante
bicho.
Los Dogos, disciplinados como
siempre, entraban y salían de los montes que nos rodeaban
olfateando el suelo en una labor perfectamente coordinada.
Estudié el viento y me di cuenta de
que deberíamos dar un rodeo para ubicarnos bien. En silencio lo
hicimos.
PRESAGIO DE ACCION
Nos detuvimos un rato repasando las
acciones dispuestas en busca de coordinar la labor de todos los
presentes, aprovechando el momento para ajustar las cinchas de
los caballos.
Mis ayudantes se abrieron una docena
de metros. Nosotros rodeamos los chaparrales, dejando que los
Dogos se metieran entre lo intrincado del follaje buscando
afanosamente su presa.
Revisamos la maleza despaciosamente,
siempre avanzando. Hombres, perros y caballos se movían
sincronizadamente.
En el aire parecía ventear un
presagio de acción. Lo sentía sobre mi carne como algo
doloroso, indefinido.
Ocurrió de improviso, como siempre.
Por más avisados que estemos siempre el momento crucial nos toma
de sorpresa.
Fue un solo ladrido, agudo y
potente, y un sordo rumor de ramas rotas ante el impulso de
cuerpos en carrera.
Desaté mi caballo y con fuertes
gritos animé a los perros. Valoré a la distancia el tremendo
adversario que me tocaba en suerte y a toda marcha encaré
derecho al monte, en seguimiento de los Dogos.
Los gritos de mis ayudantes se
unieron a los míos y el lugar, silencioso hasta ese instante,
tembló al impulso de los animales desatados en estampida.
Clavé las espuelas en mi monta,
descargando mi arreador sobre sus flancos. Urgía correr, correr
desesperadamente, sin tener en cuenta las matas espinosas que nos
rodeaban.
A nuestro lado pasaban, en violento
«relantiseur» los montes. En un principio escuchaba a mis
espaldas los gritos de mis acompañantes que se unían a los
míos, pero al rato noté que me encontraba solo. Mi caballo
había aventajado a los otros.
A Read lo hablan detenido los
montes, a los cuales no estaba habituado. Tras él Rickoff se
agotaba tratando de alcanzarme. Muy separados, filmadores e
intérpretes quedaron «desparramados» y desorientados ante lo
brutal de la corrida.
Se orientaban con gritos, procurando
el agrupamiento para la acción final.
El jabalí no quería presentar
pelea.
Era simple. Su lucha con «Diablo»,
del que le costó desprenderse, le habla hecho sentir respeto por
los perros blancos.
Comprendía que de no ser alcanzado
ahora el animal desaparecería de la zona, resultando muy raro
que volviera a esos lares. Su desesperada carrera así lo
indicaba.
Era evidente que esa desesperación
lo haría temible en caso de verse obligado a presentar lucha.
Así pensando llegamos a un largo
claro que se extendía como trescientos metros delante de mí. A
menos de cincuenta corría la masa peluda con sus cerdas
encrespadas, tratando de llegar nuevamente a la espesura. Era un
gigante. Me sobrecogió su tamaño y el blanquear de los largos
colmillos sobre su negra trompa.
Realmente jamás había visto bestia
semejante. Ni viva ni muerta. Mis pobres Dogos aparecían
empequeñecidos a su lado.
LUCHA FEROZ
Corría sin esfuerzo aparente,
aunque los perros le estaban dando alcance. «Day» iba estirando
su carrera, tratando de tomarle sobre un costado. «Pillan» ya
se había abierto y lo acosaba por el otro costado.
En mitad del claro «Day» ensayó
su primera mordida. De un golpe, dado a la carrera, el jabalí lo
desarmó fácilmente. «Pillan» corrió la misma suerte. Yo
notaba con desesperación que el monte del frente se aproximaba.
Apuré el caballo, que se abrió
como 15 metros de la fiera. No había forma de acercarlo, ya que,
temeroso, resoplaba enloquecido, tratando de huir de cualquier
manera. Castigué con el arreador procurando acercarme. Lo
necesitaba a toda costa.
«Dele» trataba de prenderse de los
cuartos de la fiera. No podía, pues ésta era demasiado grande.
Le fallaban sus mordidas, que resbalaban sobre las cerdas del
jabalí.
El monte estaba encima. Sofrené mi
cabalgadura para evitar el choque con los chañares. El jabalí
sacó nuevas ventajas, con los Dogos o sus costados.
De pronto, dando un fuerte bufido,
la fiera se detuvo casi al borde mismo del chañaral. Observé
que «Dele», por fin, había logrado afirmarse en su mordida.
Nunca me expliqué cómo. El hecho es que allí estaba,
deteniendo al jabalí, que giró en redondo, lanzando
impresionantes bufidos.
Cada vuelta del jabalí hacia girar
al perro por el aire como un simple papel juguete del viento.
«Day» y «Pillan» trataban de prenderse, pero eran volteados
sin contemplaciones cada vez que se arrimaban a la fiera. Sentí
un quejido de «Pillan» ante un fuerte «jetazo» recibido.
Esa lucha no podía demorarse mucho.
Lo comprendía. Mis perros serian hechos papilla si no me
decidía a intervenir.
Busqué atropellar con el caballo,
que se negó, de puro nervioso, a responder al requerimiento de
las espuelas.
Largué el arreador al suelo y
saqué mi cuchillo de larga hoja pensando en «desjarretar» al
suido apenas me diera una oportunidad favorable.
Entendí que si descendía del
caballo era hombre muerto. La fiera, cuya irritación crecía a
ojos vistas, arremetía contra mí.
De pronto todo se precipitó.
DIALOGANDO CON LA
MUERTE
El jabalí, que parecía no mirarme,
giró sobre si y arremetió furiosamente contra el caballo, del
que lo separaban apenas dos metros.
El noble bruto, asustado en extremo,
pegó una espantada como si de pronto le hubiesen crecido alas.
El jabalí alcanzó a tocarlo en una de sus paletas, donde dejó
la marca de un soberbio colmillazo.
Me sentí despedido en el aire, con
el cuchillo en la mano. Caí como un plomo sobre el suelo,
perdiendo el arma ante la fuerza del impacto.
Lo que pasó por mi mente en ese
instante sólo Dios y yo lo sabemos. Instintivamente, sin sentir
dolor, traté de girar, disparándole a la fiera.
Los Dogos «Day» y «Pillan»
habían aprovechado el cambio de dirección de ataque del jabalí
y prendieron como garrapatas de sus orejas. La fiera había
comenzado a hacer sonar sus colmillos, provocando un ruido atroz
que erizaba los cabellos. Se hallaba de cuartos a mí atendiendo
la mordida de los perros.
«Dele» buscó afirmarse mejor,
señal evidente de que el cansancio comenzaba a hacerse presente.
Pensé en mi cuchillo. ¡Vaya a saber dónde había ido a parar!
Desesperado, consciente de mi única
posibilidad y sintiendo cercano el grito de los cazadores que me
acompañaban, jugué mi última carta. Me prendí de las patas
traseras del jabalí y junto a «Dele» aguantamos la embestida.
Nunca había visto patas tan gruesas ni tan difíciles de
sujetar. Se movían con golpes cortos y yo comprendía que mis
acalambradas manos aguantarían muy poco más.
La fiera procuraba girar para
alcanzarme. Yo podía ver sus orillos pequeños, de un brillo
asesino, que buscaban ubicarme.
Sonaron unos tiros. Hice un último
esfuerzo y giré sobre mí mismo tres o cuatro veces.
¡Estaba vivo!...
Me levanté como impelido por un
resorte y me dispuse a disparar. Tenia los nervios destrozados,
ganado por el pánico más horrendo que he sentido en mi vida.
Sentí otro disparo y a tres metros
de la acción me volví a mirar, limpiándome con manga de la
camisa la sangre de mi cara. La escena que se presentó a mi
vista e realmente espantosa.
El jabalí caía arrodillado ante
los disparos de Read y de Rickoff, que, anhelantes, mantenían
aún sus armas listas. Detrás mío sentía a los fotógrafos e
intérpretes que se acercaban al galope.
Los Dogos seguían mordiendo a la
fiera abatida.
LA TRAGEDIA
Me acerqué a «Day», que también
temblando me miraba, extendido sobre un gran charco de sangre. El
jabalí también yacía sobre un gran manto rojo que brillaba
extrañamente al sol.
«Day» se separó y entonces, sólo
entonces, alcancé a comprender, sintiendo otra vez el terror del
momento.
No tenia fuerzas para continuar. Me
parecía estar soñando sumido en un extraño sopor que
desfiguraba los cuerpos que me rodeaban. Pensé en la caída del
caballo, en los minutos que habla estado mano a mano luchando con
el jabalí y extrañé no tener ningún hueso roto. Temblaba como
una hoja y en mi boca la sangre que había penetrado comenzaba a
tener un sabor muy amargo.
El Dogo procuró acercarse a mí. Lo
vi venir como entre sueños, casi sin oír a los yanquis que
conversaban a gritos. Comprobé que la garganta del perro se
hallaba cercenada.
Llegó hasta mí y como siempre
buscó mi regazo. Se acomodó temblando y mientras lamía
tiernamente mis manos clavó largamente su mirada en mi.
Grité no sé qué cosas y cuando
oí que una filmadora funcionaba a mi lado me desaté en una
retahíla de improperios.
La gente se retiró y me dejó con
mi buen amigo en el regazo muriéndose. Los otros Dogos se
acercaron, también cubiertos de sangre, gimiendo su
desesperación y su impotencia.
La muerte se acercaba y todos la
oíamos llegar, sin nada a nuestro alcance para detenerla.
El pecho del buen «Day» estaba
rojo de sangre, así como mis manos y mi garganta.
-Maldito sea -exclamé-. ¡Malditos
todos los jabalíes del mundo!...
Nadie respondió nada.
Y lloré. Lloré a gritos,
comprendiendo que «Day» me abandonaba.
En un supremo esfuerzo aprisionó mi
mano ensangrentada por su propia sangre y ensayó mover la cola
en un último gesto de cariño.
Todo habla desaparecido para mí.
Allí estaba solo mi mejor perro, que se moría.
¿Médicos?... ¿Sanatorios?
Maravillosas palabras, pero
inútiles a dos largas horas de marcha...
No quise que «Day» muriera sobre
mi vehículo: ¡Que lo hiciera entre los chañares en que habla
vivido, lejos de la gente, sólo conmigo!...
Lo acomode mejor en mi regazo y vi
como la vida abandonaba lentamente su cuerpo herido sin remedio.
Y en el silencio del monte vertí
las más amargas lágrimas de mi vida, respetadas en silencio por
mis amigos cazadores
AMADEO
BILÓ
EL HEROE
«Day de Trevelín» ha quedado en
el recuerdo de quienes constituimos los eslabones de esa
larguísima cadena iniciada en los albores del paleolítico
superior como el arquetipo del perro que a todos nos gustaría
poseer. Dar la vida por su dueño es el destino más glorioso que
pudiéramos suponerle en la literatura épica a nuestro fiel
compañero. El lance descrito por Amadeo Biló conmocionó a la
opinión pública más allá del mundillo canino y dio pie a
varios reportajes y actos sociales. «Day de Trevelín» fue
homenajeado póstumamente con un monumento que presidió durante
años la entrada principal de las instalaciones de la compañía
Winchester. Con su gesta ha contribuido de manera importantísima
a la creación de la leyenda del «gran cazador blanco» y ha
provocado que el Dogo Argentino traspase fronteras como exponente
de las más genuinas virtudes de su especie.
