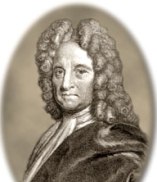|
REVOLUCIÓN DE EN LAS CIENCIAS DEL SIGLO XVII Rolando Delgado Castillo y Francisco Arturo Ruiz Martínez Universidad de Cienfuegos.
Domina
el acontecer político de la primera mitad del siglo, la guerra de los
30 años, (1618 – 1648) resultado de choques de intereses religiosos,
políticos y económicos. A partir de la paz de Westfalia, Europa se
convierte en un mosaico de estados nacionales que representan el fin del
poder del Imperio y del Papado. A la secularización del estado
correspondió una secularización del pensamiento que impulsó el
progreso de las ideas científicas. Hacia
la segunda mitad se destacan los desarrollos de dos modelos políticos: ·
El esplendor de la monarquía absoluta de Luis XIV
(1643-1715) que cristaliza el liderazgo francés. ·
El agitado paisaje de las sociedad inglesa con la
guerra civil (1642) que conduce a la instauración y vida de En
lo económico se producen zigzageos pero la tendencia expresa un
incremento del comercio colonial reflejado en la constitución de las
grandes compañías de No se puede decir que los científicos del siglo mostraron indiferencia por los reconocidos movimientos sociales que bajo el término de Reforma tuvieron lugar. Desde John Neper (o Napier, 1550 -1617) en Escocia hasta Newton en Inglaterra tomaron partido ante los acontecimientos que adoptaron un ropaje religioso.
Es
hacia mediados de este siglo que se crean, en los grandes polos de
Europa, las primeras sociedades científicas. En 1662 abre sus puertas
la famosa sociedad londinense “Royal Society”, uno de cuyos
fundadores fue el más importante químico – físico del siglo, el
irlandés Robert Boyle (1627 – 1691); poco después, en la próspera
Florencia del Ducado de Toscana, comienza sus actividades La
aparición de grandes obras filosóficas en el siglo XVII,
repercuten en el camino que toman las Ciencias Naturales. En este marco
es necesario destacar la obra del filósofo inglés Francis Bacon
(1561 - 1626). Bacon reclamaba para el trabajo científico la aplicación
del método inductivo de investigación en lugar del viejo método
deductivo en que se basaba la escolástica y defendía el experimento
organizado y planificado como el procedimiento fundamental para conducir
la investigación. Sus ideas tuvieron una amplia repercusión, primero
en Inglaterra y luego en otros países. La
etapa de naciente formación en las Ciencias tal vez explique la
inclinación abarcadora de los científicos de la época. Los grandes
matemáticos incursionan con frecuencia en el campo filosófico, se
esfuerzan por explicar los fenómenos en su totalidad, e intentan
construir los instrumentos matemáticos requeridos para la formalización
de los experimentos en el campo de La
geometría analítica cartesiana, el cálculo diferencial, el cálculo
de las variaciones, y la teoría matemática de la probabilidad
constituyeron logros de las matemáticas que sirvieron en lo inmediato
para apoyar el despegue de
La
monumental obra de René Descartes (1596 - 1650) nos lega la creación
de Asombra
pensar que ya a la altura de este siglo aparecen los primeros inventos
modernos de sistemas mecánicos para efectuar cálculos aritméticos.
Existen las pruebas documentales de que el matemático escocés John
Neper (1550 - 1617) ya a fines del XVI proyecta diferentes sistemas mecánicos
para realizar cálculos aritméticos. Pero Neper alcanza la celebridad
por la publicación, apenas tres años antes de morir, de sus tablas de
logaritmos que fueran muy utilizadas en los siglos siguientes. Además
fue uno de los primeros en introducir la moderna notación decimal para
expresar fracciones. Neper fue seguidor del movimiento de La
invención de los logaritmos fue aprovechada por el matemático inglés
William Oughtred (1574 – 1660), quién en 1632 descubrió que al
disponer dos reglas juntas con las escalas logarítmicas impresas, y
deslizar una regla sobre la otra podían efectuarse cálculos mecánicamente
por medio de logaritmos. La regla de cálculo fue perfeccionada
por en 1671, y se convirtió con el paso del tiempo en un instrumento
imprescindible para los cálculos aproximados de ingenieros y técnicos.
Sólo tres siglos más tarde la calculadora electrónica lo remitió al
museo de instrumentos de cálculo. La
teoría matemática de la probabilidad fue inicialmente desarrollada de
manera conjunta por Pierre de Fermat (1601 -1665) y Blaise Pascal (1623
– 1662). Una gran resonancia tuvo la teoría de las probabilidades en
el desarrollo de las estadísticas matemáticas y sociales.
Cuando Pascal aún no había cumplido los 19 años, veinte años después del invento de la regla de cálculo por el matemático inglés William Oughtred, inaugura el camino de las invenciones de las máquinas calculadoras. Su máquina podía sumar y restar mediante un complejo mecanismo de ruedas dentadas, cada una marcada del uno al diez en su borde. Pascal debió resolver muchos problemas técnicos derivados de la moneda usada en la Francia de la época, una libra contenía 20 soles y un sol, doce dinares, de modo que con esta división de la libra en 240 unidades el mecanismo se tornaba mucho más difícil que si la división hubiera sido en 100 unidades. Sin embargo para 1652 se habían producido 50 prototipos de los cuales unos pocos se había vendido. La manufactura de la máquina de Pascal cesó este año. Casi al finalizar el siglo XVII Leibniz diseña una máquina superior, pero aún habría que esperar un par de siglos para que se inventara la calculadora comercial electrónica.
En
el año de 1669 Newton
desarrolló el Cálculo Diferencial o método de las fluxiones y lo
relaciona con el Cálculo Integral, como una herramienta matemática
necesaria para armonizar sus teorías en el campo de Es
también a partir del siglo XVII que se introduce sólidamente en las prácticas
de las investigaciones el método experimental, con el cual se conducen
una serie de grandes descubrimientos. El propio diseño del
experimento físico impulsó el desarrollo de los instrumentos de medición. El listado de los instrumentos que resultan exigencia de la época son diseñados y construidos generalmente por los propios investigadores y generan una dialéctica entre teoría y práctica que representa el apoyo o rechazo de la teoría preconcebida o significa el nacimiento de la nueva ley sustentada por la data experimental. El propio Galileo estrena su pequeño telescopio de refracción y encabeza la revolución astronómica; Hooke y Huygens se disputan el título de mejor mecánico del siglo y pretenden registrar el tiempo con la mayor exactitud posible; Torricelli inventa el barómetro y al hacerlo derriba el supuesto principio del “horror vacui”; von Guericke inventa la bomba de vacio con la que se abre un nuevo campo para la experimentación; y de nuevo Hooke que perfecciona el microscopio y descubre un nuevo mundo, e inventa el primer higrómetro, un anemómetro, el barómetro de cuadrante, mecanismos de registros automáticos, que inauguran la meteorología como disciplina científica.
Históricamente
la invención del telescopio óptico que impulsa una verdadera revolución
astronómica se disputa entre varias personas. Todo lo que puede decirse
es que la solicitud de la patente de Hans Lipershey (1570 - 1619) es el
registro más temprano de un telescopio realmente existente. Lipershey
fabricante de espejuelos en la floreciente ciudad holandesa de
Middelburg, es el primer inventor en solicitar la patente (1608) de un
dispositivo por medio del cual todas las cosas situadas a una gran
distancia pueden verse como si estuvieran cercanas. La
astronomía telescópica tiene en Galileo Galilei a uno de sus
fundadores. En alrededor de dos meses, entre diciembre de 1609 y el
enero siguiente, Galileo, auxiliado de su estrenado telescopio de
refracción hizo más descubrimientos astronómicos que los que nadie
había hecho nunca antes. Descubrió las lunas de Júpiter, estructuras
alrededor de Saturno, estrellas de
Una avalancha de descubrimientos astronómicos viene sucediendo al empleo del telescopio. El propio astro rey revela ahora un nuevo fenómeno. Aparecen manchas en su superficie y estas manchas observan un desplazamiento relativo. En estas primeras observaciones sobre el fenómeno solar participaron notables astrónomos, amén de quién desde 1610 había revolucionado el conocimiento de la bóveda celeste. Galileo reportó la existencia de las manchas solares en su “Discurso sobre cuerpos flotantes” (1612), y más detenidamente en “Cartas sobre las manchas del sol” que aparecen en 1613. Con fecha de junio de 1611, con antelación suficiente para su presentación en la feria otoñal del libro de Frankfurt, Johannes Fabricius (1587 – 1616), hijo del astrónomo danés David (1564 -1617), que en 1596 había descubierto la primera estrella variable, escribió un informe sobre las manchas solares impreso en Wittenberg. Al relatar las observaciones hechas, Fabricius no ofrece las fechas de observación ni se muestra un esquema del desplazamiento de las manchas, pero se defiende la idea de que estas manchas pertenecen a la superficie solar y sus desplazamiento revelan que el sol probablemente rota sobre su eje.
Por
uno u otro motivo las conclusiones del breve ensayo de Fabricius se
eclipsan por la publicación en 1612 del brillante astrónomo alemán
Christopher Scheiner (1575-1650) sobre las manchas solares en la cual
ofrece una medida de la inclinación del eje de rotación de estas
manchas al plano de la eclíptica que se desvía sólo en unos pocos
minutos del verdadero valor. Scheiner no solo sobresale por sus
aportaciones en la astronomía sino por sus inventos que cubren ámbitos
tan distantes como el pantógrafo (1603) y el telescopio terrestre
(1609). Pero antes que Fabricius y Scheiner, existe el registro de que
ya en 1610, el físico británico Thomas Harriot (1560 - 1621) informó
sobre la existencia de las manchas del sol en círculos afines aunque
nunca llegó a publicarlos. Esta falta profesional acompañó la vida de
Harriot, y aunque hoy se sepa que este físico había descubierto la ley
de la refracción de la luz antes que lo hiciera en 1621 el profesor de
la Universidad
de Leiden, Willebrord van Roijen Snell (1580 – 1626),
el reconocimiento universal corresponde a este último. Convencido
de que al menos algunos cuerpos no giraban alrededor de
En
rigor histórico defender a Copérnico después de la obra de Kepler
significaba desconocer la dinámica gravitacional y aceptar la santa
circularidad de las revoluciones planetarias, pero resulta
incomprensible la invisibilidad de los trabajos de Kepler ante la pupila
de Galileo. Poco después de la publicación de la obra, Entre
1618 – 1621, Johannes Kepler (1571 -1630) concluye y publica su obra
“Epitome astronomiae copernicarnae” que resume su colosal
descubrimiento de las leyes
que rigen el movimiento planetario alrededor del sol. La santidad
circular de las orbitas de Copérnico queda enterrada ante la evidencia
kepleriana de que las orbitas planetarias describen una elipse con el
sol en un foco. La segunda ley de Kepler, o regla del área, deja
establecido que los planetas no giran con un movimiento circular
uniforme sino que se desplazan con mayor velocidad a medida que se
aproximan al sol, barren iguales áreas en igual período. La
importancia de esta ley reside en sustituir el movimiento uniforme
“resultante de una perfección natural” por una uniformidad física
(la conservación del movimiento angular), absolutamente acorde con la
observación y que abre paso hacia una nueva formalización e
interpretación dinámica. La ley de la elipticidad y la ley de las áreas
relacionaron el movimiento de cada planeta con el Sol, pero la ley armónica
que deduce en 1619 cuando ya está en imprenta su obra “ La
obra del físico – matemático holandés Christian Huygens (1629
-1695) abarca varios campos de
En
Systema Saturnium (1659), Huygens explicaba las fases y cambios en la
forma del anillo y describe sus observaciones sobre En
1668, el matemático escocés James Gregory (1638 – 1675) en su obra
“Geometriae pars universales” incluye una sección dedicada a fenómenos
astronómicos en la que retoma la idea de Huygens para calcular
distancias cósmicas a partir del brillo relativo de los astros. Esta
vez compara a Sirio con Júpiter, cuyo brillo relativo con respecto al
Sol puede calcularse indirectamente a partir de la distancia y la
reflectividad del planeta. El método es esencialmente correcto
y Gregory encontró que Sirio se encuentra a 83 190 unidades
astronómicas (unidad astronómica: distancia de
En
1634, con casi 70 años y habiendo sido juzgado como hereje dos años
antes, Galileo reaborda y perfecciona las ideas no publicadas en 1590 en
"De Motu" sobre los problemas relacionados con los ímpetus,
momentos, y centros de gravedad y escribe sus "Discursos y
demostraciones matemáticas sobre las dos nuevas ciencias".
La obra fue enviada clandestinamente a Leiden, Holanda, dónde se
publica. En los "Discursos" desarrolló sus ideas sobre el
plano inclinado y más tarde describe un experimento con el empleo del péndulo
para verificar su postulado sobre el plano inclinado que le permite
deducir el teorema sobre la aceleración de los cuerpos en caída libre.
Allana así, al
final de su vida, la construcción de lo que hoy todos reconocen como
una parte integrante de
la Física
:
la Mecánica.
No
solo desarrolla el tratamiento matemático del movimiento acelerado de
los cuerpos en la caída libre, sino que diseñó sus famosos
experimentos de cuerpos deslizándose por planos inclinados para
comprobar sus resultados matemáticos y además para obviar la
dificultad que para la época significa la medición de pequeños
intervalos de tiempo. Al estudiar el lanzamiento de proyectiles pudo
desarrollar las ideas sobre la inercia. También pudo enunciar su famoso
principio de relatividad del movimiento, relacionado con la
imposibilidad de distinguir si un cuerpo está en reposo o en movimiento
rectilíneo y uniforme con experimentos realizados desde el propio
cuerpo. Más tarde, con los trabajos de Newton se confirmaron y
perfilaron estas ideas sobre el principio de relatividad galileano y
solo con los trabajos de Einstein, en En
forma totalizadora puede afirmarse que aunque no vinculó sus estudios
de la mecánica de los cuerpos en
Hacia 1641, Evangelista Torricelli (1608 – 1647), quién actúo como asistente de Galileo en los último diez meses de la vida del pisano, había completado buena parte del trabajo que iba a publicar como Ópera Geométrica en 1644. En la segunda de las tres secciones de este libro bajo el título de "De motu gravium" Torricelli profundiza en el estudio de Galileo sobre el movimiento de proyectiles desarrollando la teoría que describe la trayectoria parabólica de un proyectil lanzado a cualquier ángulo y ofreciendo tablas numéricas para ayudar a los tiradores a encontrar la correcta elevación de sus armas para el alcance del blanco.
En esta obra también demuestra que el flujo de un líquido a través de un orificio es proporcional a la raíz cuadrada de la altura del líquido, resultado ahora conocido como el teorema de Torricelli. Esta fue una de las sobresalientes aportaciones de Torricelli a la Hidrodinámica por lo cual ha recibido el título de "padre" de esta disciplina. Además fue la primera persona en crear un vacio sostenido y descubrir el principio del barómetro. En 1643 propuso un experimento más tarde conducido por su colega Vincenzo Viviani (1622- 1703) que demostró que la presión atmosférica determina la altura a la cual un fluido se elevará en un tubo invertido sobre el mismo líquido. El
repertorio de nuevas ideas desarrollado por Copérnico, Kepler y Galilei representa
el principal arsenal con que cuenta Isaac Newton (1642 – 1727) para su
trabajo de axiomatización de Por
esta época, En
el Horologium Oscillatorium sive de motu pendulorum (1673), Huygens
describió el primer sistema dinámico jamás estudiado – el péndulo
compuesto. Con el tratamiento de Huygens de los fenómenos de impacto,
el movimiento circular uniforme y el movimiento del péndulo fueron
clarificados los conceptos primarios de Como
una derivación de la ley de la fuerza centrípeta para el movimiento
circular uniforme, Huygens comparte con Hooke, Edmund Halley (1656 –
1742) y Wren la formulación de la ley del cuadrado inverso para la
atracción gravitatoria. Halley había mostrado que la tercera ley de Kepler
implicaba la ley de atracción del inverso del cuadrado y presentó sus
resultados en una reunión en
Ya
en medio de la epidemia de la peste de 1665, que
condujo a la clausura de La
resonancia alcanzada por sus Principia no ha sido igualada por ningún
otro libro científico. Newton analizó el movimiento de los cuerpos en
medios resistentes y no resistentes bajo la acción de fuerzas centrípetas.
Los resultados fueron aplicados a los cuerpos en órbita, proyectiles, péndulos,
y a la caída libre cerca de Una
generalización posterior condujo a Newton a la ley de la gravitación
universal “... toda la materia atrae a toda la otra materia con una
fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia entre ellos”.
Sin
embargo en su época sus teorías no fueron universalmente reconocidas y
no pocos científicos
rechazaban la idea de la acción a distancia y continuaban creyendo en
la teoría del vórtice de Descartes en la que las fuerzas funcionan a
través del contacto. Para
el propio Newton esta concepción sólo fue admitida como una necesidad
resultante de la observación. La idea
sobre los campos físicos, ejemplo de los cuales es el campo
gravitatorio, y de su carácter objetivo, no había sido aún
desarrollada. En
particular, en el primer libro “El movimiento de los cuerpos”
estudia los casos de las llamadas fuerzas centrales del tipo de
dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia, y la ley de las
áreas, enunciada por Kepler, que le permitió establecer su Teoría de
En
el segundo libro “Movimiento de los cuerpos en medios resistentes”
analiza el caso de las fuerzas viscosas dependientes funcionalmente de
varias formas con la rapidez del movimiento de los cuerpos en dichos
medios. También incluye En
el tercer libro “El sistema del mundo” presenta sus cuatro reglas
para el “razonamiento filosófico” que son: 1.
“No se deben admitir otras causas que las necesarias para explicar los
fenómenos.” 2. “Los
efectos del mismo género deben siempre ser atribuidos, en la medida que
sea posible, a la misma causa.” 3.
“Las cualidades de los cuerpos que no sean susceptibles de aumento ni
disminución y que pertenecen a todos los cuerpos sobre los que se
pueden hacer experimentos, deben ser miradas como pertenecientes a todos
los cuerpos en general.” 4. "En
la filosofía experimental, las proposiciones sacadas por inducción de
los fenómenos deben ser miradas, a pesar de las hipótesis contrarias,
como exactas o aproximadamente verdaderas, hasta que algunos otros fenómenos
las confirmen enteramente o hagan ver que están sujetas a
excepciones.”
Estas
reglas tienen un incalculable valor epistemológico para De
otro lado, estas dos primeras reglas expresan el pensamiento newtoniano
sobre la relación causa – efecto penetrado por el enfoque
determinista emanado de su propia descripción de Por
último, la cuarta regla hace referencia a la objetividad del
conocimiento si este es levantado sobre una sólida base experimental y
a la vez permite la adecuada combinación entre el carácter absoluto de
ese conocimiento en un momento histórico determinado y su carácter
relativo en el decursar del tiempo, fertilizando la idea de lo que
más tarde se conoció como el Principio de Correspondencia, que
invalida la concepción del relativismo a ultranza. La
obra de Newton se destaca por haber erigido
La
principal crítica a las ideas newtonianas se relaciona con su concepción
del espacio y el tiempo como receptáculos vacíos en los cuales se
mueven los cuerpos. Pero se necesitaron 218 años para que Einstein
pusiera en la palestra sus ideas sobre el carácter relativo de estas
formas de existencia de la materia con su Teoría de
No
dejan de tener interés las ideas de Newton acerca de la naturaleza de
la luz. Su explicación de las leyes de la reflexión y refracción de
la luz considerando el haz luminoso como un haz de pequeñas partículas,
encontró la contraposición de otros investigadores. Este debate estuvo
precedido por un grupo de descubrimientos que serán brevemente
considerados. Según
Newton, el primer desarrollo sugerente de la teoría del arco iris se
debió al veneciano Marco Antonio de Dominis (1566- 1624). Dominis en
1611 publica en Venecia, un trabajo científico titulado:
"Tractatus de radiis visus et lucis in vitris, perspectivis et
iride", en el cual
admite que en cada gota de lluvia la luz sufre dos refracciones y una
reflexión intermedia. El reconocimiento a este descubrimiento es
atribuido más generalmente a Descartes. Dominis,
personalidad contradictoria formada en las Universidades de Padua y
Brescia escribió a su
salida de Como
fue deslizado anteriormente, entre las conquistas en el campo de la óptica
de este siglo se encuentra el descubrimiento en 1621 de la ley de la
refracción de la luz. Snell encontró una relación característica
entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. La ley
demuestra que cada sustancia tiene una relación de desviación específica,
el índice de refracción. A un mayor ángulo de refracción corresponde
un mayor índice de refracción para una sustancia específica. Al
morir en
Se
ha afirmado que la obra del profesor jesuita Francesco M. Grimaldi (1613
- 1653) atrajo a Newton al
campo de la óptica. En 1666
aparece publicada la obra “Física-matemática de la Luz” en la cual
se sugiere la naturaleza ondulatoria de la luz
y se formula las
bases geométricas para una teoría ondulatoria de la luz. Grimaldi se
considera el descubridor de la difracción de la luz, fenómeno al cual
le dio su nombre: división en fracciones. Ofrece con su estudio las
bases para la posterior invención de la red de difracción, tarea
conducida a principios del siglo XIX, por el óptico alemán Joseph von
Fraunhofer que impulsó el nacimiento de la espectroscopia. A
Grimaldi corresponde también el mérito de ser el primero en nombrar
los accidentes visibles de la luna en 1651. Con Giovanni
Batista Riccioli (1598 - 1671) compuso un muy preciso selenógrafo,
publicado en la obra de Riccioli "Almagestum Novum",
la mejor descripción de la superficie lunar construida por el hombre
hasta esa época. En
1669 el profesor de En
1676 Huygens regresó a
Los estudios sobre la electricidad en este siglo encontraron, a 29 años de la publicación de “De Magnete”, una relativa continuidad con los trabajos del jesuita italiano Niccolo Cabeo (1596 – 1650). En su obra “Philosophia magnetica” publicado en 1629, se describen observaciones de que los cuerpos cargados eléctricamente podían atraer a objetos no electrificados y también notó que dos objetos cargados se repelen. Estos efectos eléctricos se atribuyeron a la liberación por el cuerpo electrificado por frotamiento de un efluvio que desplaza al aire alrededor del objeto ligero provocando su aproximación. La repulsión no es vista como una nueva fuerza creada sino simplemente como la reocupación del aire original del espacio entre los cuerpos que separa al objeto ligero. La comprobación experimental de estas hipótesis debió esperar por mecanismos de creación de un vacío relativo. Y esto sólo ocurrió cuando el grupo de Oxford investigaba diversos fenómenos con el vacío creado por la bomba de Hooke.
La publicación de Robert Boyle en 1675 “Experiments and Notes about the Mechanical Origine or Production of Electricity” da cuenta de que los fenómenos eléctricos eran igualmente observables en sistemas a presiones reducidas y rechazó así el efecto puramente mecánico del efluvio eléctrico de Cabeo.
Pero por los tiempos que Boyle investigaba estos efectos, precisamente el ya mencionado inventor de la bomba de vacío Otto von Guericke no solo construyó la primera máquina que producía electricidad por fricción en 1672 sino que descubrió la atracción y la repulsión eléctrica. Su máquina eléctrica consistió en una esfera de azufre montada sobre un eje de hierro que en cierto modo imitaba la rotación de la Tierra. Cuando esta esfera se rotaba y frotaba con la mano manifestaba reacciones eléctricas, es decir, toda suerte de pequeños fragmentos, como hojas de papel, oro o plata, se veían atraídos por el globo de azufre. Esta acción se observaba también con gotas de agua o el humo que pasaran cerca de la esfera. Von Guericke, a diferencia de Cabeo reconoció la repulsión como “una virtud expulsiva”. Y estuvo a punto de describir la descarga eléctrica de los cuerpos cargados por contacto con algún otro objeto, al apreciar que cuando esto ocurre el objeto se siente re-atraído por el cuerpo electrificado. Sus experimentos con el globo de azufre y una pluma revelan que una conexión existe entre la virtud expulsiva y el aire caliente procedente de una vela, pues al pasar la pluma a unas pulgadas del foco caliente la conducta de la pluma cambia súbitamente y vuela hacia el globo en “búsqueda de protección”, como si la virtud expulsiva fuera disipada.
En la última década del siglo el astrónomo inglés Edmund Halley sugiere que la Tierra consiste de esferas dentro de esferas cada una de las cuales rota lentamente con respecto a la otra y es independientemente magnetizada. Era un primer intento de explicar por qué la declinación magnética varía con el tiempo.
En
el otro extremo de la cuerda, en el ámbito de Desde
el siglo XVI, la Universidad de Padua representaba uno de los centros
promotores de la revolución anatómica que encuentra en
Fabrici el fundador de la embriología científica y de cuyas
observaciones de las venas emerge la obra “De venarum ostiolis”
(1603) con representaciones sistemáticas y precisas sobre las válvulas
venosas. Un año antes de la publicación de la obra de Fabrici se doctoraba en Padua, luego de cinco años de estudios, un joven médico inglés, graduado en Cambridge, de nombre William Harvey (1578-1657). Harvey en las próximas décadas demostraría que la función del corazón en el cuerpo humano es bombear la sangre a través de un torrente circulatorio que cumple una trayectoria circular. Se abría paso una Revolución en la Fisiología que se apartaba de los designios sobrenaturales atribuidos a los procesos vitales y en particular al corazón.
En
la región fronteriza entre
la Física
y
la Química
se van dando los primeros pasos hacia una comprensión de la naturaleza
del calor y la máxima galileana de “medir todo lo que es mesurable y
pretender hacer mesurable lo que por ahora no lo es” va penetrando el
pensamiento y la acción de los que investigan en este campo.
El
renacimiento de la atomística antigua se ve impulsado por el filósofo
y matemático francés referido arriba, Descartes, quien penetra
diversos campos del conocimiento en el siglo XVII. De manera hipotética
Descartes planteó la singular idea de que las propiedades de las
sustancias dependían de la forma que adoptaban sus partículas
constituyentes. Así el agua debía presentar como corpúsculos
elementales partículas largas, lisas y resbaladizas; partículas
puntiagudas debían formar las sales; pesadas y redondas debían ser las
del mercurio. Puede considerarse a Descartes el iniciador de
Pero
no es Descartes un exponente único de esta línea de pensamiento,
incluso antes el químico holandés Daniel Sennert (1572-1637),
defendía la existencia de partículas elementales a las cuales llamó mínimas
e intentó interpretar diferentes transformaciones físico- químicas
como las condensaciones y destilaciones a partir de las mínimas. Su
contemporáneo Joachim Jungius, (1587-1657) consideraba igualmente que
numerosas transformaciones implicaba el cambio de los átomos y poco
después el autodidacta italiano de Química y Medicina, Angelo Sala
(1576 –1637) atribuye a los corpúsculos función esencial en las
transformaciones, considerando la fermentación como una reagrupación
de partículas elementales que conducía a la formación de nuevas
sustancias. Anteriormente Galilei había inventado el termoscopio (1592), instrumento simple e inexacto pero con el cual había dado nacimiento a la termometría y por consiguiente a la termodinámica. Fueron precisamente sus discípulos, los académicos florentinos los que convierten el instrumento de Galileo en el termómetro de líquido llenado al principio con agua, luego con alcohol y por fin, ya en el siguiente siglo con mercurio. Ellos descubrieron que la lectura dada por un termómetro para la temperatura de mezclas de agua y hielo es siempre la misma. La práctica demostraba que existían estados con temperaturas constantes, pero el desarrollo de una escala termométrica debió esperar por los trabajos del discípulo del gran químico holandés Hermann Boerhaave, el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) en las primeras décadas del XVIII.
La
hipótesis de que el calor está asociado al movimiento interno de las
partículas diminutas constituyentes de los cuerpos nos viene del filósofo
inglés Francis Bacon (1561 – 1626), que arriba a la misma basándose
en la observación común de que el martilleo sobre una lámina de metal
produce su calentamiento. Otra suposición engendrada a principios de
siglo (1613) era defendida por Galilei al considerar el calor como
sustancia, cuerpo o fluido termógeno que no se produce ni se elimina,
solo se redistribuye entre los cuerpos. Anteriormente Galilei había
inventado el termoscopio (1592), instrumento simple e inexacto pero con
el cual había dado nacimiento a la termometría y por consiguiente a la
termodinámica.
Asombra
que un anatomista como Franciscus Sylvius (1614 –1672) haya abordado
la investigación del calor liberado cuando se mezcla un ácido con
alambres de hierro dando los primeros pasos de la termoquímica
desarrollada en el siguiente siglo por el británico Joseph Black (1728
– 1799), convirtiéndose así en uno de los fundadores de la tradición
forjada en En
la línea de medir los cambios en la masa newtoniana durante las
reacciones químicas aparece un personaje que es para muchos el más auténtico
protagonista del período de transición de la alquimia hacia la química,
el médico, y químico-físico flamenco Johannes Baptiste van Helmont
(1577 –1644). Este
afán por introducir la balanza, adelantándose casi un siglo a las prácticas
de la experimentación cuantitativa de
En
la obra del químico-físico irlandés Robert Boyle (1627 – 1691)
“Origen de formas y características según la filosofía
corpuscular” publicada en 1666, el autor desarrolla el atomismo de sus
predecesores y postula la existencia de partículas de materia primaria
que se combinan de diversas maneras para formar lo que él llamó corpúsculos,
de cuyo movimiento y estructura se derivaban todos los fenómenos
observables. La
actuación como figura central del llamado grupo de Oxford integrado
además por Hooke
y el médico y fisiologo inglés John Mayow (1641-1679) alienta el
objetivo de descifrar el
papel del aire en fenómenos aparentemente distantes como la combustión
de materias orgánicas, la oxidación de metales, y la respiración.
Corre el 1665 cuando demuestra empleando una bomba de vacio que una vela
no arde en el vacio y los animales no pueden vivir sin el aire, lo que
traducido al pensamiento teórico origina el criterio de que la
respiracion y la combustion son dos fenómenos similares. Hooke, compartía
las ideas básicas de su mentor y en su obra “Micrographia”,
publicada en 1665 consideraba el aire como una mezcla de partículas
diferentes entra las cuales hay un tipo responsable de la combustión y
otra clase que no se alteraba durante las reacciones químicas y daba
cuenta de la elasticidad observada. Por su parte Mayow suma
nuevas evidencias, perfeccionando las experiencias neumáticas de Boyle,
de que el aire es una mezcla de componentes y que en la respiración al
igual que en la combustión sólo participa una parte de él.
Con Altshuler José (2003): A propósito de Galileo. Editorial Gente Nueva. La Habana.
Barattin Luisa (2000): Galileo Galilei. Institute and Museum of the History of Science of Florence, Italy. http://galileo.imss.firenze.it/museo/4/index.html
Blatchley R., Shepelavy J (1992): Robert Boyle: Mighty Chemist. History of Chemistry. Woodrow Wilson Summer Institute. http://www.woodrow.org/teachers/chemistry/institutes/1992/Boyle.html
Collections thématiques Gallica (2003): La création des académies et des périodiques. Les sciences au XVIIe siècle. Gallica, la Bibliothèque numerique: Bibliothèque Nationale de France. http://gallica.bnf.fr/themes/SciXVII.htm
Davidson Michael W. (2003): Pioneers in Optics. Timeline in Optics. Florida State University. http://micro.magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/index.html Giovanni Borelli Pierre de Fermat Christiaan Huygens Hans Lippershey Marcello Malphigi Ole Christensen Roemer Willebrord Snell
De la Selva, Teresa (1993): III. En donde se ve que, en 1690, Mecánica y Astronomía van delante de la Química. Fondo de Cultura Económica. México. http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/118/htm/alquimia.htm
Díaz Pazos Patricio (2002): Biografías. A Horcajadas en el Tiempo. William Herschel http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-w_herschel.htm Christian Huygens http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-c_huygens.htm Johannes Kepler. http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-j_kepler.htm Gottfried Wilhelm von Leibniz. http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-g_leibniz.htm
Enciclopedia Encarta (2006): 3 La Física a partir de Newton. "Física." Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005.
Escohotado Antonio (2006): 3. Kepler. Tema XII. La Cosmología Renacentista. Génesis y evolución del análisis científico. http://www.escohotado.com/genesisyevoluciondelanalisiscientifico/tema12.htm Idem: 1. Proyectiles y otros graves. 2. El genio de Pisa. Tema XIII. La Ciencia Nueva. Génesis y evolución del análisis científico. http://www.escohotado.com/genesisyevoluciondelanalisiscientifico/tema13.htm Ibidem: 1.El atomismo. 2. Los principios matemáticos de la Filosofía Natural. Tema XV. La visión newtoniana del mundo. Génesis y evolución del análisis científico. http://www.escohotado.com/genesisyevoluciondelanalisiscientifico/tema13.htm
Hormigón M.y Ausejo E. (2002): Historia de las Ciencias y las Técnicas. Cronología. IV Revolución Científica S XV – XVII. Universidad de Zaragoza http://www.campus-oei.org/salactsi/historia4.htm
MacDonell Joseph (2005): Jesuit Scientists.
Mathematics Department. http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/sjscient.htm Scheiner http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/sj/scientists/scheiner.htm Riccioli http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/sj/scientists/scientists/riccioli.htm Grimaldi http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/sj/scientists/grimaldi.htm
O'Connor J. J., Robertson E. F. (2000): Mathematicians born from 1500 to 1599. School of Mathematics and Statistics. University of St Andrew. Scotland. Napier, Galilei, Kepler, Oughtred, Jungius, Gassendi, Descartes, Harriot. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Indexes/1500_1599.html Idem: Mathematicians born from 1600 to 1649. Bartholin, Boyle, Hooke, Horrocks, Huygens, Leibniz, Newton, Pascal, Torricelli, Wallis. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Indexes/1600_1649.html Mathematicians born from 1650 to 1699. Halley Ibidem: History Topics. School of Mathematics and Statistics. University of St Andrews. Scotland. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Indexes/HistoryTopics.html
Pérez Tamayo Ruy (1998): II.4 William Harvey. II. Los científicos de la Revolución Científica: Vesalio, Galileo, Harvey, Newton, Hooke y Leibniz. ¿Existe el método científico? El Colegio Nacional y el Fondo de Cultura Económica. México. http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/161/html/sec_14.html
The Royal Society (2000): History of the Royal Society. http://www.royalsoc.ac.uk/royalsoc/index.html
Universidad Católica de Chile (2004): IX. Medicina del Barroco. Apuntes de Historia de la Medicina. Escuela de Medicina. Pontificia. Universidad Católica de Chile. http://escuela.med.puc.cl/publ/HistoriaMedicina/Indice.html http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/HistoriaMedicina/HistMed_10.html
Vega Miche Rebeca: Siglos XVI y XVII. Historia de la Química. Facultad de Química de la Universidad de la Habana. http://www.fq.uh.cu/fich.php?id=12&in_id=4
Verdugo Pamela (1997): Los matemáticos y su Historia. Universidad de Santiago de Chile. http://www.mat.usach.cl/histmat/html/desc.html
Westfall Richard S. (1995): Catalog of the Scientific Community in the 16th and 17th Centuries. Consultados: Boyle, Boerhaave, Cabeo, David and Johannes Fabrici, Guericke, Halley, Harvey, Harriot, Hooke, Kepler, Lipperhey, Mayow, Marius, Mercator,Newton, Santorio, Sylvius, Viviani, Wren. http://galileo.rice.edu/lib/catalog.html http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/wren.html http://galileo.rice.edu/sci/viviani.html http://galileo.rice.edu/sci/lipperhey.html http://galileo.rice.edu/sci/santorio.html http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/cabeo.html http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/halley.html http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/helmont.html
Williams S. Henry, Williams H. Edward (1904): A History of Science, vol II. Chapter VIII. Medicine in the sixteenth and seventeenth centuries. Chapter X. The successors of Galileo in Physical Science. Chapter XII. Newton and the Law of Gravitation. Chapter XIII. Instruments of precision in the age of Newton. Chapter XIV. Progress in electricity from Gilbert and Von Guericke to Franklin. http://www.nalanda.nitc.ac.in/resources/english/etext-project/history/science/book2.section8.html
Zubov V.P. (1962): Los principios fundamentales de la Física de Newton. 193 – 205. Las ideas básicas de la Física: ensayos sobre su desarrollo. Ediciones Pueblos Unidos. Montevideo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||