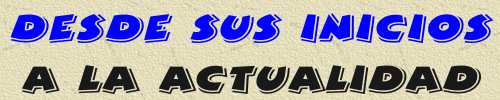
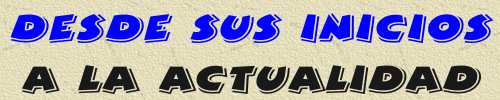

Ya en 1621 hay noticias que confirman
la cosecha del mezcal y el abasto de vino producido con él en la ciudad de Guadalajara.
Más de medio siglo después en 1695, Pedro Sánchez de Tagle introdujo el cultivo del
agave en el valle de Tequila, pues en un principio se utilizaban agaves silvestres en la
barranca. Así, en el siglo XVII el proceso de destilación se extiende a la región de
Amatitán y Tequila, donde además se cultivaban caña de azúcar y huertos frutales. Las
primeras tabernas o destilerías registradas fueron la de Pedro Sánchez de Tagle, en el
primer cuarto del siglo XVIII, y La Rojeña, de Nicolás Rojas, en la primera mitad de la
misma centuria. Durante ese siglo el agave se trasladó de las barrancas a los valles y el
tequila comenzó a elaborarse en las destilerías. Los españoles de los siglos XVII y
XVIII encabezaron la destilación del mezcal en haciendas y ranchos.
En el siglo XVIII, con el auge de la
minería, el occidente de México tuvo un acelerado desarrollo, en sus postrimerías el
mezcal de tequila contaba con una buena fama comercial en la ciudad de México. En los
primeros años del siglo XIX la tercera parte de la producción de vino mezcal se vendía
fuera de Jalisco. Para dar una idea del volumen que alcanzó la producción en esos
tiempos, solamente en 1835 se produjeron en el estado 3.5 millones de litros, volumen
equivalente a 55 081.
barriles. En el siglo XIX el tequila llegó a su apogeo, pues se cultivaban 60 000
hectáreas de mezcal azul y la comercialización mejoró gracias al ferrocarril; los
sistemas establecidos por comisionistas y las ferias de San Juan de los Lagos y de San
Marcos dieron mayor promoción a la bebida jalisciense. También se exportaba tequila a
los Estados Unidos en la década de 1870, hacia 1873 la exportación a ese país alcanzaba
el 80% de la producción. Los avances tecnológicos en el proceso industrial de entonces
se enfocaron a la mejora de los hornos de mampostería y al proceso de destilación. El
tequila dejó de tener la cocción típica de los mezcales-bebidas de México, los hornos
bajo tierra y por lo tanto el sabor del agave ahumado.
Durante el porfiriato, el cultivo de
mezcal azul representaba un caso típico de la economía de plantación, que durante ese
periodo histórico tuvo un gran auge a nivel nacional caracterizado a responder a un
impulso básicamente local, ajeno al capital internacional, al mercado mundial y a las
decisiones del centro del país. En los últimos años del siglo XIX, el tequila fue
llevado a las ferias y se convirtió en la agroindustria más próspera de todas. El costo
de producción de un barril de bebida era de 4.5 pesos y en el mercado de Guadalajara se
cotizaba a 16 pesos en 1873.
El auge tequilero estimuló el
monocultivo de mezcal azul y de otras variedades. Hacia 1870 se calcula en 30 000 el
número de hectáreas cultivadas con agave de diferentes especies en Jalisco, lo que
representaba alrededor de 45 millones de plantas. Sin embargo, la gangrena, una enfermedad
del mezcal azul y de otros agaves, provocó tal crisis, que en 1868 el gobernador Antonio
Gómez Cuervo ofreció 500 pesos a quien lograra controlarla. La historia no registra que
pasó con la producción agrícola de esta planta ni qué remedios se encontraron para
combatir tal plaga. Se sabe que más adelante la población de plantas cultivadas aumentó
de 45 millones que había en 1870 a 60 millones, y la producción alcanzó los 100 000
barriles anuales en 1880. Según información de la época, hacia 1860 la agricultura de
la región era diversificada, y durante las dos décadas siguientes se incentivó el
cultivo que permitiría el auge tequilero de finales del siglo XIX. Por ese tiempo se
instalaron las primeras destilerías de tequila en Los Altos y en el sur de Jalisco, y
aumentó su número en la zona de Tequila y Amatitán. Los datos de 1890 registran que
fueron necesarias 70 millones de plantas de agave para alcanzar los altos niveles de
producción de tequila de 1900 y 1901, que fueron de 8 712 000 y 9 559 110 de litros,
respectivamente.
Luego de este notable crecimiento, la
producción de agave y de tequila se derrumbo. En los años 1905 y 1906 se produjo siete
veces menos licor que cinco años antes. Fue entonces que se empezó a adulterar el
tequila con alcoholes de caña, que eran más baratos. ¿Cuáles fueron las causas de este
descenso de la producción tequilera?
Cualesquiera que hayan sido, a ellas
se sumó el inicio del período revolucionario y la disminución de la cantidad de agaves
en población. En 1912 había sólo 20 millones de plantas. Con el campo en franco
deterioró, curiosamente la historia registra una sobreproducción de tequila, motivada al
parecer por la alta demanda que propiciaron la primera guerra mundial y la influenza. En
1914 se produjeron 70 000 barriles.
Para los años veinte y treinta
existe pocas información relacionada con el agave y el tequila. Los acomodos
revolucionarios y políticos en el país tal vez afectaron al ámbito rural de los
productores de tequila. En 1944, un grupo de industriales tequileros hizo la primera
gestión para obtener la denominación de origen, y en 1958 promovieron la formación de
la Cámara Regional de la Industria Tequilera, organismo que no fue reconocido
oficialmente hasta 1959. Sus finalidades eran representar los intereses de la industria
tequilera en general, promover su desarrollo y combatir la adulteración y la competencia
ilícita.
Durante una crisis prolongada de
falta de agave ocurrida en los años cincuenta y el alza simultánea de su precio, los
industriales tequileros modificaron la Norma DGN-R-9-1964, que autorizaba usar en la
bebida hasta un 30% azúcares que no fueran de agave. La Norma Oficial Mexicana publicada
en 1970 señala que el tequila es una bebida destilada al menos con 51% de azúcares de
agave tequilero y con 49% de otros azúcares. Algunos industriales decidieron continuar
elaborando tequila cien por ciento de agave y reducir sus volúmenes de producción.
Durante esta década se marcó una división rotunda entre los industriales del tequila y
comenzaron a surgir las dudas sobre su autenticidad.
La solicitud de la denominación de
origen del tequila fue aceptada y fue publicada en 1974. Sin embargo, en 1977 se resolvió
que algunos municipios de Tamaulipas pudieran producir tequila y aprovechar las ventajas
de la protección que brinda la denominación de origen.
Los ciclos económicos del agave se
han presentado con regularidad por lo menos durante los últimos cincuenta años,
acompañados siempre de una crisis posterior de producción. La sobreoferta y la
correspondiente baja de precio del agave no estimula el establecimiento de nuevas
plantaciones, lo que a su vez inicia un periodo de escasez de materia prima en el futuro.
En 1974, en el estudio que realizó
el Plan Lerma de Asistencia Técnica para la industrialización integral del agave, se
señala que existían alrededor de 200 millones de plantas, por lo que se argumenta la
necesidad de diversificar los usos del agave tequilero. En 1985 se estima que existían 16
000 hectáreas plantadas con agave, algo así como 48 millones de plantas, la industria
pasaba por una crisis de desabasto de materia prima. Las acciones concretas para salir de
ella fueron encaminadas a promover la plantación de mezcal azul, mediante el apoyo de la
Promotora Regional del Agave.
El aumento del precio estimuló una
plantación desmedida. Los primeros síntomas de lo que sería la crisis de sobreoferta de
los años noventa salieron a la luz pública en la prensa local en 1993. Los campos
mezcaleros dominaban nuevamente. La fiebre de plantar mezcal y la desvinculación entre
campo e industria también quedó de manifiesto.
En 1994 se consolidó el proyecto de
crear el Consejo Regulador del Tequila, A. C., organismo que verifica y regula la calidad
de la bebida. El entonces titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI) declaraba que el gobierno mexicano obligaría a exportar el tequila envasado de
origen. De acuerdo con la información existente sobre el tema y de conformidad con la
norma, se mencionaba que el Consejo debía ser un organismo técnico integrado por gente
de ciencia ajena a los industriales del tequila, para que sus dictámenes y veredictos
fueran creíbles y respetados.
En mayo de 1995, los mezcaleros
empezaron a bloquear las fábricas de tequila par exigir trato directo con los
industriales y un mayor consumo de agave. Los bloqueos, las denuncias de coyotaje y las
mutuas acusaciones de industriales y agaveros continuaron. La guerra del agave, como lo
bautizó la prensa local, llego a un arreglo temporal antes del fin de año. Los bloqueos
a las fábricas regresaron por el supuesto incumplimiento de los compromisos de consumir
todo el agave en extrema madurez que existía en Jalisco (“la industria del tequila
contra El Barzón”, Siglo 21 29 de Enero de 1996). Los enfrentamientos no se
hicieron esperar, la policía dispersó el bloqueo de los agaveros en Tequila (El
Occidental 10 de Mayo de 1996). Casi una semana después, los problemas parecían
estar solucionados (“Barzón y tequileros dicen que el acuerdo es satisfactorio, pero
incompleto”, Siglo 21, 14 de Mayo de 1996).
En Enero de 1996 México y la Unión
Europea mantenían negociaciones tendientes a firmar un acuerdo que reconocería la
denominación de origen del tequila mexicano para protegerlo de imitaciones producidas en
España, Japón y Filipinas. Las negociaciones se habían prolongado por casi diez años,
debido en parte a que México tenía problemas para controlar a sus productores de
imitaciones realizadas con alcohol de caña (Siglo 21, 15 de Enero de 1996).
Por estas fechas aún hay agave
excedente, el inventario situado por diferentes organismos todavía no se de a conocer y
por fin fue firmado el acuerdo de conocimiento de la denominación de origen del tequila
por la Comunidad Europea. Ojalá que estos sucesos de la historia del tequila y el mezcal
sean par bien de la tierra que le dio su nombre, para Jalisco y para México.

| IR A LA PÁGINA
PRINCIPAL |