|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El poeta Joaquín Pérez Prados ha llegado a definir Alcaucín como «refugio de pintores». Sin duda, la singularidad de un pueblo es consecuencia de una cadena de hechos en el devenir del tiempo. Una serie de acontecimientos excepcionales ha convulsionado la historia de Alcaucín, fruto de la interacción de razas y culturas diferentes y enfrentadas. La dialéctica ha sido una constante estructural del pueblo, ha vivificado la convivencia de sus habitantes y, por ende, ha atraído desde siempre gentes y manifestaciones artísticas singulares. La relación causa - efecto no siempre es lineal, pero, en el caso de Alcaucín, el resultado de este cóctel es un pueblo con un fuerte sentimiento de identidad, que sirve como polo de atracción para la actividad cultural de toda la provincia. |
| El prototipo de esta dinámica puede ser el artista Lope Martínez Alano, nacido en Humilladero y criado entre Casares, Villanueva de Tapia y Benamargosa. Residiendo ya en esta última localidad axarqueña es cuando entra en contacto con la escuela de pintura de VéleMálaga y consolida su anterior tendencia de realismo reinventado. El hecho de ser finalista del certamen Pintores para el 92 y el Premio Hispano-Americano Daniel Vázquez Díaz marcan su madurez creativa, que es paralela a su establecimiento en Alcaucin. Pero Lope no es un mero residente. Todo lo contrario, su actividad ha influido profundamente en la moderna configuración de Alcaucín, ya que, desde principios de los ochenta, gran parte de las obras públicas municipales han estado bajo su batuta, en materia estética. Ello afianza la personalidad y la sensación de unidad en un pueblo que, como su vecino, Viñuela, es tremendamente disperso. La característica común de las obras de embellecimiento diseñadas por Lope Martínez Alano es un mesurado ribeteado con ladrillo rústico de los principales elementos arquitectónicos, como ventanas, puertas y cornisas, mientras el fondo de las fachadas permanece blanco. Así se nos muestra en la plaza principal del pueblo, la de la Constitución, donde la mano del pintor malagueño se nota en la fachada del Ayuntamiento, de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario (siglo xviii) y también en la mansión de dos plantas frente a la casa consistorial. Eso no es todo, porque su concepción artística de la arquitectura se extiende al parque del Corralón, la fuente, de deslumbrantes paños de azulejería, e incluso a la acera de entrada al pueblo. Los matices urbanísticos de Martínez Alano forman una verdadera unidad estética con las casas palaciegas de las calles Arcos y Nueva, originarias de los siglos XVII y XVIII, los de mayor expansión del pueblo. Sin embargo, tal homogeneidad estética afecta sólo al 60 por 100 de los 1.452 habitantes del municipio, ya que el resto vive en aldeas anejas. Es éste un gran problema para su Ayuntamiento en todos los aspectos pero, sobre todo, en materia de prestación de servicios. Hay que tener en cuenta que en el término municipal hay censadas unas mil cien viviendas, muchas de ellas deshabitadas o semiabandonadas, debido a la elevada emigración de las dos últimas décadas. De hecho, en los años cincuenta el pueblo llegó a tener cinco mil habitantes. Se cuenta que, en 1975, la calle Lago de la capital zaragozana se encontraba habitada casi exclusivamente por vecinos de Alcaucín, concretamente de la barriada de Los Cortijillos. Lo cierto es que el mal estado y la diseminación de las viviendas ha obligado al Ayuntamiento a realizar un esfuerzo considerable para generalizar los servicios de electricidad y alcantarillado. Según afirma Rafael Cazorla, vecino de Alcaucin, la red de abastecimiento de aguas del municipio tiene un recorrido de cien kilómetros, la mayor parte de reciente instalación. No en vano, ha de conectar núcleos bastante separados entre sí, como son los de Puente de Don Manuel, Venta Baja, Venta Alta, El Espino, Los Cortijillos o Las Majadas. Son vecindarios, eminentemente agricola, dedicados a los trabajos del olivar cuyos frutos se aprovechan en dos almazaras autóctonas, y también a las temporadas del tomate en los llanos de Zafarraya. Los periódicos trabajos forestales dejan algunos ingresos en el pueblo, ya que la gran cantidad de montes públicos existentes en el término están poblados de pinar La Sierra Tejeda ha sido sustento tradicional de Alcaucin, con actividades como la de los pineros (repobladores forestales), los carboneros (de donde les viene a los alcaucineños el sobrenombre de «tiznaos»), los pastores, los neveros e incluso los contrabandistas. Desde la fundación fenicia del castillo de Zalia a la rebelión morisca aquí originada, la amalgama de historia y leyendas es un motivo más de inspiración para los artistas instalados en Alcaucín. No todos son foráneos, porque el pintor Juan López Román es alcaucineño militante, evocando en sus pinturas los detalles más sublimes de su entorno. Los artistas se han integrado en el pueblo y han trabajado por la recuperación de su esplendor Así, el también pintor Plácido Romero habita el Molino Quemado, que él mismo ha reconstruido. No queda aquí la nómina de pintores enraizados en Alcaucín, porque en este ambiente también materializan su inspiración la canadiense Patricia Dale, el inglés David Broadhead o el escultor Miguel Ángel López. Y por extensión, en el molino de Antonio Luque descansa de su azarosa existencia el histórico dirigente político Tomás García, destacado opositor del régimen franquista y uno de los impulsores de la Autonomía andaluza. De hecho, fue consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía en el periodo preautonómico. Un mérito que le fue reconocido en 1988 con la concesión de la Medalla de Plata de la Comunidad Autónoma Andaluza. Todo este sustrato artístico y cultural efervesce con el sentimiento popular que se muestra en el cante y baile flamenco, de fuerte raigambre en Alcaucín, con la conocida saga de los Caíayos. Las fiestas de San Sebastián, la romería de San Isidro, el Corpus, la feria o las Candelarias parecen fiestas idénticas a las del resto de pueblos axarqueños, pero, sólo con escarbar un poco, aflora la fuerte identidad alcaucineña. |
|
A la Alta Axarquía, en la zona oriental de la provincia de Málaga pertenece el pueblo de Alfarnate, situado en la parte más septentrional de la comarca, en la ruta del Aceite y los Montes y a 925 metros sobre el nivel del mar, con lo que conforma el techo de los pueblos de la Axarquía. La vida de Alfarnate se ve condicionada por una dicotomía omnipresente: la permanente comparación con su vecino y casi hermano, Alfarnatejo, a pesar de estar mucho menos poblado (1.525 habitantes frente a 440).
|
| La economía del pueblo se basa exclusivamente en el sector agropecuario. Con algo de regadío en sus tierras por los arroyos y el río que las atraviesa. Aquí se cultivan olivares y algo de almendros, el trigo y los garbanzos, éstos, de calidad y fama indiscutibles, citados ya por Cervantes-. Recursos que se complementan con una pequeña cabaña caprina y ovina. Como sus propios nombres indican, Alfarnate y Alfarnatejo tuvieron una historia común. El nombre de Alfarnate, como el de su hermano menor Alfarnatejo, es un topónimo de origen árabe formado a partir de «AI-farnat», que significa molino de harina. Las primeras referencias escritas de las que hay noticias, del siglo x, hablan de Los Alfarnates como zona o alquería de fuerte producción de harina, y con este nombre ambas villas viven históricamente ligadas hasta el siglo XVIII momento en el que se desligan en dos municipios. Alfarnateños y alfarnatejos comparten una misma y singular leyenda, de la que provienen sus respectivos motes o apelativos: «palancos y tejones». El origen de esta leyenda hay que situarlo en una piedra de grandes proporciones que había en el «Camino del mal Infierno», antiguo camino de caballería, único que enlazaba ambas poblaciones y que se interpretaba como limite o separación de los dos términos. Cuentan que una torrencial tormenta hizo rodar esta gran piedra hasta colocarse en medio del camino, impidiendo su uso. Y para reabrirlo acordaron los de Alfarnate llevar palos y hierros, que pretendían usar como palancas -de ahí, palancos-, mientras que los de Alfarnatejo lo hicieron con palas y picos, ya que pensaban en socavar la piedra -y de ahí, tejones- para que ésta rodara con su propio peso. Finalmente, venció la propuesta de Alfarnatejo y la piedra rodó hasta el cauce del río donde, dicen, actualmente permanece. Y aunque hasta hace pocas décadas las relaciones de convecinos entre estos antaño hermanos no fueran todo lo buenas que su misma ascendencia común pudiera delatar, sí se ponen casi unánimemente de acuerdo a la hora de celebrar sus fiestas. En las mismas fechas, pero cada uno en su sitio. En Los Alfarnates se cantan y bailan los verdiales con un ritmo algo más lento, parecidos al fandango. En Alfarnate, las calles tienen pocas pendientes y abundan los edificios de finales del siglo XVIII, como en calle Secretaría. Los monumentos más importantes de los «palancos» o alfarnateños son todos del siglo XVI: la Iglesia de Santa Ana, la Ermita de la Virgen de Monsalud y el edificio del Ayuntamiento, en cuya plaza otrora se lidiaban los toros durante la feria. Otra construcción a destacar es la Venta de Alfarnate, que data de finales del siglo XVII y que fue paso obligado entre el interior y la costa, parada de caballerías y refugio de bandolero. Teniendo tantas cosas en común, la identificación entre Alfarnate y Alfarnatejo es inevitable, a pesar de las rencillas naturales en las dualidades rurales. Pero precisamente sus raíces comunes los hacen singulares en toda la provincia de Málaga. Por eso, ya nadie se empeña en desterrar este marchamo, causa de orgullo tanto en Alfarnate como en Alfarnatejo. |
| Alfarnatejo
En el caso de Alfarnatejo, el citado orgullo autóctono se afianza día a día, dada su más reciente fundación (siglo XVIII). No se trata, s¡n embargo, de un pueblo de planta moderna, puesto que su origen como población es también árabe. Tanto es así que sus calles son más estrechas y empinadas que las de Alfarnate, más axarqueñas, frente a la leve pincelada antequerana del trazado de Alfarnate.
|
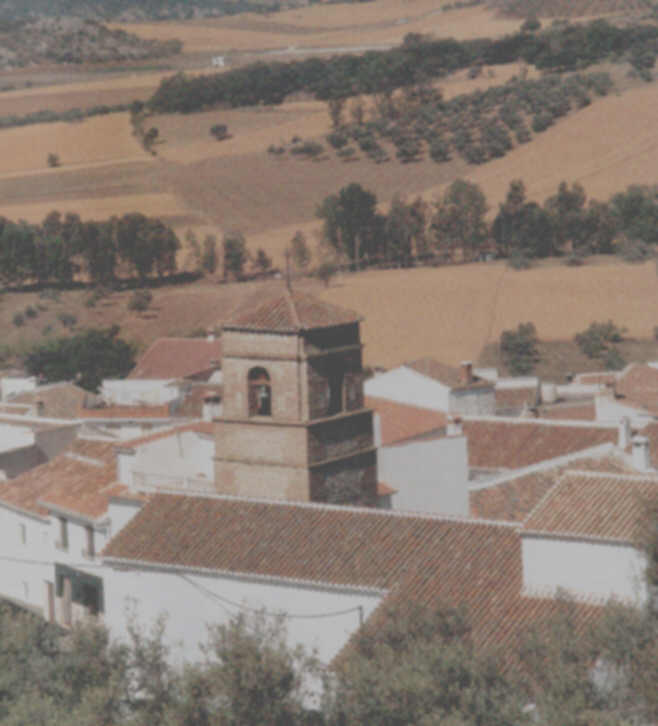 |
La desventaja en población respecto a su vecino la suplen con el tozudo empeño por conservar sus tradiciones, a pesar de que algunas de ellas son ya casi irrealizables. Así ocurre con la tradición de dejar una porra a la puerta de la moza cortejada. Si ésta la metía en su casa era signo de aprobación, y viceversa. La fiesta que se organizaba en el primero de los casos hacía las veces de rito de iniciación de los adolescentes en el mundo de los adultos. Son rasgos intrascendentes a simple vista, pero que se con-vierten en vitales a la hora de defender la personalidad de un pueblo como Alfarnatejo, oculta tras la gran cantidad de semejanzas con Alfarnate. No en vano, las actividades económicas y los tipos de cultivo, donde sobresale el garbanzo, son los mismos, al igual que ocurre con las fiestas y con casi toda la gastronomía del lugar; El río Sabar atraviesa ambos términos y fue a lo largo de su recorrido, en cuevas y refugios, donde se asentaron los hombres prehistóricos, cuyos restos son más numerosos, en este caso, en el término de Alfarnate. No obstante, el monumento más importante y querido por los alfarnatejos es la iglesia del Santo Cristo, del siglo XVIII. Es éste casi un símbolo de la escisión de Alfarnatejo respecto a los antiguos Alfarnates, practicamente el único lugar de la Axarquía donde nunca se vivió de la vid. |
|
Para los habitantes de la localidad axarqueña de Almáchar la vida gira, desde hace siglos, en torno a un único elemento, la pasa, cuya presencia es imposible desvincular de la del pueblo. |
 |
Ya desde lejos, las extensiones cubiertas de uvas secándose al sol, los paseros, advierten de la cercanía de su reducido núcleo urbano. En él se concentra toda la población almachareña, algo más de 2.000 habitantes, que vive directa o indirectamente de la pasa y su comercialización. Desde niños, los almachareños se familiarizan con las vides, recolectando la uva moscatel. Y más tarde, hombres y mujeres trabajan durante todo el día en la dura labor de picar una a una las pasas. Este proceso, que se ha mantenido sin renovaciones notables durante siglos, determina, no sólo la economía de un pueblo, sino también sus fiestas, tradiciones y gastronomía, pues ya en 1556 sus tierras eran, tras las de El Borge, las de mayor y mejor producción de este derivado de la uva moscatel. Almáchar es, además de la capital de la pasa, la cuna del plato más típico de la comarca axarqueña, el ajoblanco. Elaborado con almendras, pan, ajo, aceite, sal y vinagre, y acompañado aquí con la omnipresente uva moscatel, este plato surge en la época de la vendimia y, según explica José Gómez Villalva, procede de la costumbre de guardar los restos de las comidas para hacer otros platos ante las escasez de existencias. A la pasa deben el sustento del pueblo -así lo testimonia la casa-museo-, como achacaron al Santo Cristo de la Banda Verde el fin de los terremotos sobrevenidos en 1754, y por ello le ofrecen una fiesta cada primer domingo de mayo. También su patrona, la Virgen del Amparo, lo es desde 1925 por salvar al pueblo -dicen- de una epidemia de cólera. Estas profesiones de fe del pasado, difíciles de asumir en la actualidad, se contemplan y hasta encuentran explicación de un modo diferente tan sólo con advertir las experiencias que el presente ofrece en Almáchar. Porque aunque a nadie se le haya ocurrido aún poner un altar al agua, los hombres y mujeres de esta localidad axarqueña dan gracias diariamente por el líquido elemento, que corre al abrir el grifo, y bendicen una y otra vez al pantano de la Viñuela, que terminó para siempre con su sed. En la actualidad, una institución es el blanco de la gratitud no solo de Almáchar sino de toda la comarca axarqueña. El Centro de Desarrollo Rural (CEDER), con sede en Benamocarra, anuncia un futuro prometedor para estos pueblos eminentemente campesinos, gracias a la gestión que está haciendo de los fondos LEADER de la Comunidad Europea. En Almáchar, una vieja noria de las que se utilizaran antaño para extraer el preciado agua de los pozos, restaurada en los talleres de forja del CEDER, testimonia a la entrada del pueblo la labor propulsora de esta entidad. Desde ella, las casas ascienden por la ladera del cerro Patarrá en una difícil escalada, probable alegoría del esfuerzo permanente que deben realizar los almachareños para sacar adelante a su pueblo. La reverberación intensamente blanca de sus casas y lo pino de sus calles sorprende al visitante, que sólo alcanza a divisar el pueblo una vez superados los cerros de Acenucheda, el Pendón y Punta Europa que lo ocultan. La torre mudéjar de la iglesia parroquial de San Mateo apunta en medio del desorden urbanístico, invitando a visitar, no sólo el templo, sino también el denominado «barrio de las cabras», casco antiguo de la localidad. Las piedras que tradicionalmente se basaron sus casas, han sido sustituidas hay por el cementerio, pero una capa de cal unifica el inuniformable paisaje que al afán evocador de sus gentes, da sentido al pasado y al presente de Almáchar. La pasa, el ajoblanco o el Cristo de la Banda Verde, narran su historia en las calles del pueblo para guiar en el camino de un futuro coherente a los nuevos almachareños. |
 |
El pueblo de Archez es una cuña en la orbita de Competa. A tan sólo kilómetro y medio de Canillas de Canillas de la Albaida, en el concluye la llamada Ruta Mudéjar; con el más bello alminar de toda la Axarquía. Pero Archez es también una cuña de olivar ya en los dominios de la viña. La modernidad ha querido que se desgajase de los homónimos pueblos mudéjares, no sólo por la proximidad a Competa y Canillas de Albaida, sino también porque se conecta con estas poblaciones mediante la carretera, mientras un pedregoso carril la separa de Salares, a la espera de su conversión en carretera. |
No obstante, toda la configuración urbana de Archez es idéntica a la de Salares, Sedella o Canillas de Aceituno, dado que su historia también es paralela: tras la pujanza musulmana, participa en la rebelión de Bentomiz, sufre las deportaciones de moriscos y pasa a depender del marquesado de Gomares. Sin embargo, la decadencia poblacional, hasta quedarse en los 383 habitantes actuales, es más tardía. Existen testimonios del funcionamiento, durante el siglo pasado, de dos alambiques, dos molinos de harina, cuatro almazaras y tres telares de lienzos, que componían sus tejidos en el característico bicolor blanco y azul. Hoy se pueden ver las ruinas de los molinos alineadas a lo largo del curso del caudaloso río Turvilla, que más abajo será llamado Algarrobo. Se trata de los molinos de Reusto, Castán y Doña Fidela. Se cuenta que en este último se encontró, a comienzos de siglo, una orza de monedas de oro y plata escondida entre paredes y rocas, tras haber sido abandonada la producción de harina. Actualmente se han perdido por completo estas industrias tradicionales, para limitar la economía local exclusivamente a la agricultura de la almendra, huertos en las terrazas del Turvilla y, sobre todo, el olivar, al que se dedica un tercio de las 488 hectáreas de su término municipal. La diferencia con sus próximos vecinos del oeste, metidos de lleno en la Sierra Almijara, se lleva bien. Los archeros no envidian la suerte de pueblos con más habitantes, porque están orgullosos de poseer la más bella torre de todos los contornos, estandarte de Archez visible desde bastantes kilómetros alrededor En sus escasos 15 metros de altitud, el alminar conjuga todos los elementos de la estética almohade de los siglos xiii y xiv: esgrafiados vegetales en la cara norte, rombos mixtilíneos en ladrillo, tira de azulejos policromados sobre ellos y, coronando la composición, una galería ciega de arcos de herradura. A este cuerpo se le ha añadido un campanario, donde repican dos campanas, tan familiares para los archeros que han recibido nombres de mujer: Maria de la Encarnación la una y Nuestra Señora del Pilar la otra, ambas fundidas en 1876, según reza la leyenda labrada en la primera. Los archeros, curtidos en las mil vicisitudes de su historia, defienden sus peculiaridades de la modernidad: la increíble inclinación de los tejados a dos aguas de sus casas, que los cobijan de las esporádicas nieves del invierno, o el «lequillo», deje fonético consistente en terminar las frases en «n». El celo es su recurso de identidad. |
|
La labor fundamental del pueblo de Benamargosa consiste en servir de broche entre la Axarquía alta y la baja, entre la ruta de la pasa y la del aguacate, o lo que es lo mismo, unificar en una pequeña localidad de 12 kilómetros cuadrados la vieja Axarquía y la moderna, la de siempre, y esa otra que garantiza el para siempre. Sin embargo los benamargoseños, también conocidos por «mangurrinos», no encuentran trascendencia alguna en la vida tranquila y tan propiamente axarqueña de su pueblo. Aún así, se sienten orgullosos de que Benamargosa proporcione el primer limón temprano de la provincia de Málaga, sin indagar los orígenes de este cultivo que tan sólo se conserva en otros cuatro pueblos de la comarca. |
 |
Un documento fechado en 1216 ofrece las primeras noticias de la vinculación del cítrico al pueblo y de la propia existencia de éste último, razón de más para concederle su justa importancia. El afamado botánico axarqueño lbn Beithar es el autor de este tratado que razona la conveniencia de implantar en los campos benamargoseños el cultivo del limonero, y el precursor de la grandeza del pueblo. La historia de esta localidad de origen árabe está unida indefectiblemente, y aún hoy en día, a los frutos de sus tierras. Porque si el limón anuncia su aparición como villa en la comarca, la vid, y su descendiente la pasa, marcan su declive a causa de la filoxera, mientras que los cultivos tropicales, con el aguacate en cabeza, suponen su resurgimiento y significan su futuro. Modernos cultivos de aguacates, chirimoyos, mangos y kiwis, visten, junto a los históricos limoneros, las ricas tierras del valle aluvial. Estos productos tropicales no sólo han transformado la economía local y han ampliado su mercado facilitándole el acceso incluso a Europa, sino que han aportado a la gastronomía comarcal una original revolución de sabores por medio de una acertada mezcla de lo tradicional y lo nuevo. Si hay un hombre que ha sabido rentabilizar esta sugerente combinación en lo culinario y en lo económico, ese es Antonio Gómez Fortes. En su bar-restaurante «Los Pepe», ubicado en la pensión del mismo nombre, ofrece a visitantes y oriundos los tradicionales platos típicos de la Axarqula, como el inigualable ajo blanco, el gazpachuelo o la sopa de tomate, regados con una bebida de su creación a la que denomina baty-cate. Leche, canela, algún licor y el imprescindible aguacate benamargoseño, se mezclan en una fórmula de proporciones secretas que está siendo comercializada por Gómez Fortes desde hace ocho años. En el pueblo, sus habitantes coinciden en destacar este producto reciente como el más interesante de su gastronomía, quizá por aquello de que ésta y otras ideas son las que, desde hace poco, garantizan su subsistencia y desarrollo. Los benamargoseños han aprovechado desde siempre las muchas o pocas posibilidades de ganar dinero que les ofreciera su pueblo. Este saber estar «a las duras y a las maduras», explica el sobrenombre de «Gibraltar el chico» que recibe Benamargosa, en referencia a la actividad de contrabando de tabaco, café y azúcar que mantuvieron sus habitantes tras la guerra de la independencia. El hambre -cuentan- obligó a sus antepasados a echarse a los montes con sus borriquillos cargados de estos productos, en busca de compradores hasta más allá de Granada. La fantasía que inevitablemente se mezcla con la realidad en estos amables relatos, asegura que incluso los animales eran capaces de presentir a los temidos migueletes y sortearlos. Los jóvenes de Benamargosa,sin embargo, no se sienten demasiado orgullosos de este episodio histórico, o al menos no consideran que sea motivo de celebración porque «cuando -advierten- los cogían iban a la cárcel y lo pasaban mal». Y es que, quizás la distancia temporal no sea suficiente para ahuyentar a los fantasmas que, aún hoy, se ciernen sobre Benamargosa y sus gentes. El paro, principalmente el femenino, continúa en la actualidad siendo un grave problema para estos axarqueños, al que se unen las malas carreteras y la escasez de agua, tan necesaria para los cultivos que sustentan económicamente al pueblo. Sin embargo, los benamargoseños alardean de la hospitalidad de sus gentes y la bonanza de su clima y su paisaje que, con los cerros de Torrealta, Atalaya, Corbachos y Agudo, que rodean el núcleo urbano, cierra el broche de oro ejercido por Benamargosa sobre el aguacate y la pasa, el ajo-blanco y el baty-cate. En definitiva los contrastes eternos de la comarca axarqueña. |
 |
Los mocarreños definen su talante a lo largo de la historia con dos palabras: «Muy buscavidas». La actividad del pueblo y su propio aspecto externo parecen demostrarlo. Benamocarra argumenta su singularidad dentro de la comarca axárquica mediante la habilidad para hacer negocio en cualquier circunstancia, incluidas aquellas que provocaron el hundimiento y despoblación de localidades vecinas, caso de la plaga de filoxera sobrevenida en 1875. Este municipio de 2.790 habitantes supo encontrar en los cultivos hortofrutícolas, fundamentalmente agrios y tropicales, el nuevo sustento de sus gentes y gracias a ello, salir airoso de la crisis que aun soportan otras localidades. |
De su afán por rentabilizarlo todo, procede seguramente el amplío aprovechamiento dado a sus tierras, pues en los 525 kilómetros cuadrados de su extensión es casi imposible encontrar algún terreno baldío. Por este y otros motivos Benamocarra se ha convertido en capital de los pueblos colindantes. Antonio Quero, pintor y poeta mocarreño, explica la atracción que ejerce Benamocarra sobre los jóvenes de otras localidades que trasladan su residencia aquí, a causa de la «peculiar magia>) que posee el pueblo. Las modernas urbanizaciones que se desparraman por los aledaños insinúan, por contra, un motivo más coherente. «Aquí existen muchas facilidades para la gente joven», comenta Concepción Herrezuelo. Ella, como tantos otros mocarreños, participa del espíritu emprendedor que domina el ambiente, por lo que ha decidido aprovechar el trasiego de gentes montando una discoteca. La historia del pueblo parece fundamentar este sentimiento generalizado, pues, según dicen, los mocarreños fueron conocidos desde siempre como «tratantes», dedicados a comprar y vender por los pueblos de la comarca cualquier cosa que cayera en sus manos. El extraordinario interés por «ganar una peseta», extraño en estas tierras agrícolas axarqueñas, ha provocado en Benamocarra una curiosa mutación. Al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de los pueblos pequeños de la comarca, sus originarias calles y casas conviven ahora con viviendas de nuevo cuño que, aún conservando el encalado de sus antecesoras, han variado su aspecto original y, por ende, perdido el encanto de lo añejo. La parroquia de Santa Ana ejemplifica a la 'perfección este proceso, pues aunque preserva su torre y artesonado mudéjares, la remodelación sufrida en 1949 les ha restado belleza. Otros monumentos, calles y plazas conservan, no obstante, su agradable aspecto original. Tal es el caso de la calle del Pilar; donde se alinean dos de las tres fuentes del pueblo, la plaza del Calvario, o el típico barrio de San Isidro. La preciosa capillita de «El Santo Chiquito», a la entrada del pueblo por la carretera de Vélez, anda a Benamocarra al tiempo y recuerda a sus visitantes leyendas casi olvidadas. Diversos mosaicos instalados en lugares estratégicos del trazado urbano reavivan la memoria histórica de Benamocarra, narrando a oriundos y foráneos los acontecimientos ocurridos en el pasado. «Buscando en ese pasado encontramos cómo mejorar el presente y esperar el futuro.» Así explica el poeta Antonio Quero el interés por conocer la historia del pueblo que se ha suscitado en sus vecinos. Esta inquietud reciente se traduce también en el afán por recuperar fiestas tradicionales que habían empezado a abandonarse. Tal es el caso de las Candelas, las Cruces o los carnavales, cuyas comparsas y murgas han contado siempre con merecida fama. De ellas y de su banda de música, la más antigua de la comarca, se sienten orgullosos los mocarreños, no sólo por lo que en sí representa sino por la evocación que hacen de los dos paisanos más insignes que ha tenido Benamocarra. El ilustre compositor malagueño Eduardo Ocón y Rivas nace aquí en 1833, y 69 años más tarde lo hace José Manuel Lucena Gordo, el «poeta campesino». Presidida por la sentencia «su sudor transformó nuestra tierra»,la escultura de un anónimo jornalero del campo recuerda a los mocarreños que éste sigue siendo, como siempre y a pesar de los cambios, su principal sustento. Nadie en Benamocarra lo niega, pero tampoco renuncian al progreso y a la modernización. De hecho, advierten al escéptico que la mejoría habida en el pueblo «será aún más notable dentro de 10 años». El hecho de que el Centro de Desarrollo Rural (CEDER) de la Axarqula tenga su sede en Benamocarra no es ajeno a este reto, y sus habitantes lo reconocen argumentando que «ha dado mucha vida al pueblo». Sin embargo, no tardan en replicar que «su» Benamocarra ha sabido subsistir y crecer adaptándose a los cambios, mientras los almachareños, por ejemplo, han visto cómo su municipio se iba despoblando. El espíritu, no obstante, es conciliador, pues de otro modo no sería posible alcanzar el objetivo que se han marcado: ser el modesto centro de todos los pueblos de alrededor. Aunque para ello tenga que dejar de apedrear a los paisanos que se casen con una mujer de Iznate, como manda la tradición. |
|
El tópico dice que los vecinos de Canillas de Aceituno están firmemente aferrados a sus tradiciones. Según el historiador José Gutiérrez Cabello: «El apego a las viejas tradiciones locales y la superexplotación de las tierras municipales, compensada mediante un paulatino desarrollo de pequeñas industrias de carácter familiar, han sido las constantes que han marcado el desarrollo del pueblo. Ello ha originado unas tasas de emigración menores a las de los pueblos vecinos». Pero es que incluso la proliferación de pequeñas industrias es el ejemplo actualizado de otras formas ancestrales de sustento, como fue la de los hombres de la nieve (procedente de Sierra Tejeda, las caleras (producción de cal), o los tejares (producción de tejas). |
 |
Así, la vida pasada, presente y tal vez futura de Canillas de Aceituno se explica por el arraigo de sus costumbres, lo que le ha dotado de una fuerte personalidad dentro de la comarca. Tal afirmación se matiza por sí sola si se considera que no todos los 2.767 habitantes viven en el núcelo principal. Gran parte de ellos se reparten por los anejos de La Huerta, Los González, El Tajo, Los Ruices, Portugalejo, Los Capitos, Posada del Granadillo, Loma de las Chozas y una parte de Rubite. Sin embargo, la dispersión de la población es menor en Canillas de Aceituno que en municipios vecinos, como Alcaucín o Viñuela. Ello ha posibilitado que el colectivo poblacional fuese más fuerte a la hora de afrontar los dos grandes desengaños de Canillas de Aceituno: la seda y la vid. Según el historiador José Luis Jiménez Muñoz, se trata de dos economías de monocultivo que cayeron estrepitosamente: la de la seda por la reconquista cristiana y la de la vid por la filoxera de finales del siglo XIX. Es así como se ha descubierto que el «Aceituno» que da nombre al pueblo no se refiere el fruto del olivo, que también se cultiva en estos pagos, sino al azeytuní, la seda natural tejida y teñ¡da producida en Canillas por los árabes y muy apreciada en el Albaycín granadino. Por este motivo, el actual término de Canillas de Aceituno se encontraba aún tras la reconquista muy poblado de moreras, cuyas hojas servían para alimentar los gusanos de seda. Aún se conserva en el centro del pueblo la Casa de los diezmos, donde se tributaba por la producción y distribución del azeytuní. Sin embargo la casa, que muestra en su esquina un espléndido torreón, es más conocida hoy día como la Casa de la Reina Mora, probablemente por haber sido residencia veraniega de alguna princesa árabe. |
 |
Casabermeja posee una individualidad única, que la identifica no sólo en el ámbito provincial, regional o nacional, sino también allende estas fronteras. |
El motivo no es otro que su cementerio, cuidadosamente conservado por los casabermejos. Con una supeñcie edificada de unos 9.000 metros cuadrados, el cementerio está serpenteado de calles estrechas, cuesta abajo y cuesta arriba, adaptándose los nichos a la orografía del terreno. Calles que van a recibir los nombres de los primeros sesenta pobladores que llegaron a estas tierras, allá por el 1550, procedentes en su mayoría de Córdoba, pero también los hubo de Portugal y hasta de Grecia. Parece que los 3.200 habitantes del pueblo viven para el cementerio, asegurándose, como si de faraones se tratase, unas viviendas definitivas dignas de la admiración contemplativa y del desmesurado elogio del visitante. Así, pues, puede decirse sin lugar a equívocos ni exageraciones que cuando menos el cementerio de Casabermeja está justamente afamado. Para Cristóbal Pino, sin duda, es el más atipico de cuantos hay en todo el territorio nacional. Y parece ser , que en Europa «sólo hay uno similar», en Amsterdam. Además de esta solitaria y exclusiva circunstancia o hermandad, también ha contado con una incalculable proyección externa a través de los artículos literarios de un personaje de tan reconocido prestigio internacional como es Antonio Gala, quien catalogó este lugar «de aspecto mitrado y bizantino». Así, algunos bermejos reconocen la «suerte» que han tenido con su cementerio al «bendecirlo» literariamente este escritor cordobés, divulgándolo a niveles insospechados. La parte más monumental de este recinto peculiarisimo es su zona histórica, cuya fundación data de los años 1748-1750. «Lo típico aquí -agrega Cristóbal Pin- son los enterramientos de carácter familiar y en bóvedas de medio punto, casi todos en propiedad, terminados en un frontis que reproducen todas las iglesias y ermitas que ha habido en el municipio, siete en total, de las que ahora sólo quedan tres. El enterramiento con lápida más antiguo que hemos encontrado data de 1829.» Sobre la génesis de la ornamentación característica de este cementerio, los casabermejos mantienen, fundamentalmente. dos teorías. Unos hacen una traslación al mundo romano. Precisamente, la entrada del recinto está presidida por una bóveda romana, que para algunos es el MS Siposanto. Otros, por el contrario, aducen que hay que remontarse a hechos históricos más recientes. Así, por ejemplo, indican que el anterior cementerio estaba en los bajos de la iglesia, como era costumbre hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando por Orden Real de Carlos III se prohíben a partir de entonces los enterramientos en el interior de las parroquias y se mandan construir extramuros de las poblaciones. Y aquí la gente entiende tras esta normativa que tiene que buscar algo muy similar a pequeñas iglesias para el viaje detinitivo al más allá, dando esto con el tiempo lugar a una arquitectura popular sin precedentes, de tremenda imaginación. Pero en Casabermeja también se sabe vivir y disfrutar la vida. Como señala Cristóbal Pino, no en vano, este pueblo y Marbella son los dos que más tiestas tienen de toda la provincia a lo largo del año. Casabermeja, encaramada sobre un monte, asomada a un barranco donde corre el río Guadalmedina, abrupto su suelo y oteándolo todo en lo alto las ruinas de la torre Zambra, es el típico pueblo andaluz de calles estrechas y empinadas. Tan empinadas que la altura superior de los seis cuerpos de la torre de su iglesia están al mismo nivel que algunas calles. En el color rojizo de la torre de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro algunos vecinos quieren ver el origen del topónimo del pueblo, por bermejo o rojizo. Y abajo, junto al río, los restos de una muralla hablan de una Casabermeja árabe anterior a la villa mandada fundar por los Reyes Católicos, allá a mediados del siglo xvi. La localidad, próxima a la capital y bien comunicada con ésta, cuenta con varios atractivos por su situación. De una parte, son muchos los malagueños de la capital que se acercan aquí los fines de semana para degustar sus peculiares y reconocidas «migas». De otro lado, forma parte de la ruta de los vinos de Málaga, junto a Antequera y Periana. Y junto a Almogía conforma la del almendro. Ello a pesar de que el 39 por 100 de su superficie agrícola se dedica a cultivos industriales y el 30 por 100 a olivar. |
|
En el municipio axarqueño de Oomares gustan de llamar a las cosas por su nombre. Por eso hay una fuente «Gorda» y otra «Delgá». A ambas se les atribuyen propiedades curativas pero ni sus efectos ni el lugar en que se encuentran influyen en sus denominaciones. |
 |
Lo mismo ocurre con las calles comareñas y con el propio apodo del pueblo. Da igual que le pongan el título de la Constitución al lugar donde se ubica la Casa Consistorial, ésta será siempre para los vecinos la plaza del Ayuntamiento, y la calle donde 30 moriscos renunciaron a su religión y fueron bautizados es la calle del «Perdón». Quizá la privilegiada situación geográfica de Comares haya influido en la capacidad de sus 1.500 habitantes para saber mirar las cosas y verlas tal y como son. Encaramadas a un monte de 720 metros de altitud, las casas y calles comareñas se amontonan, intensamente blancas, en torno a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, y a un enclave que se abre en la comarca como un prodigioso abanico. En las inmediaciones de la plaza de la Constitución, la Axarqula se muestra en su más espléndida belleza. Con eLéscalpelo de la mirada, es sencillo diseccionar a grandes rasgos los límites naturales de la comarca axarqueña y divisar algunos de sus pueblos más carismáticos. Entre el mar azul que bordea la costa malagueña y los farallones de Sierra Tejeda, los pueblos de Cútar, Benamocarra, Benamargosa o Vélez-Málaga, entre otros, saludan a Comares, apostado en lo que se ha dado en llamar el «balcón de la Axarqula». Desde allí también es posible comprender la constitución del término municipal comareño, cuyo vecindario está dividido entre la villa y los «partios». Estos anejos poblacionales, no sólo estructuran la realidad comareña, sino que condicionan sus tradiciones y fiestas. Arquería, Mazmullar, Romo-Cueva y Río son los cuatro diseminados en que se reparte el 70 por 100 de la población. Junto a ellos, otros tres, pertenecientes al término municipal de Málaga, cuentan también con un papel protagonista en la vida del pueblo por estar adscritos a su parroquia. Así, Santo Pitar Huerta Grande y Cerro del Moro, apodan sendos mayordomos que, unidos a los cuatro restantes, recaudan la financiación suficiente para invitar a comer y beber a todo el pueblo en los festejos de su patrón. La singularidad de Comares tiene también aquí su correspondiente reflejo, pues el santo al que veneran no es, ni más ni menos, que San Hilario de Poitiers. La historia de Comares, por su trascendencia, le ha reservado un lugar importante en monumentos tan significativos como la Alhambra granadina o la Sillería del coro de la catedral de Toledo. En aquélla, la torre de Embajadores se apoda también de Comares porque, al parecer, fueron de allí sus diseñadores; mientras que en el coro toledano, una tabla conmemora la rendición de la villa axarqueña en abril de 1487. La perfección del sencillo talante humano comareño la obtuvo, no obstante, tras su decadencia. De ahí procede quizás la típica voz repetida una y mil veces por los lugareños en tono de resignación: «ea, gracias a Dios». La expresión resume el «dejar hacer dejar pasar» que ha caracterizado en los últimos años a los comareños. Si la filoxera acabó, como en tantos otros sitios, con las vides y redujo a la mitad su población, Comares se limitó a observar el nuevo paisaje agrícola desde el balcón. Lo mismo hizo cuando se llevaron las aceitunas a molturara otros pueblos y el número de almazaras pasó de cinco a uno. Por eso, no extraña a nadie que tradiciones tan bellas como las de los «Doce apóstoles», celebradas en Semana Santa, vayan a desaparecer por el desinterés de las nuevas generaciones. Tan sólo la escasez de agua enciende un poco la preocupación en sus gentes, las mismas que, paradójicamente crearon un nuevo estilo de verdiales imprimiéndoles más ritmo. El arco de la calle Carnicería y las r~as que sobresalen de los muros en las casas de la calle Real, apuntan una explicación a este aire de resignación, pues parece que el tiempo en ellos se hubiera detenido y, en cualquier momento, pudieran volver a deambular por sus cuestas los árabes que antaño convirtieron~ a Comares en cuna de filósofos, médicos y poetas. La detención del tiempo en un pasado más próspero resulta innegable si se atiende al apodo de estos axarqueños«moriscos»- que gustan de llamar a las cosas por su nombre. |
 |
El municipio de Cútar lo componen tres minúsculos «reinos de taifas». No porque los distintos núcleos urbanos pretendan realmente su emancipación, sino porque cada uno de ellos es, de hecho, una unidad social y económica diferenciada. La geografía de su estilizado término municipal ha hecho posible tal paradoja, y su consecuencia es un equilibrado reparto poblacional: la mitad de sus 624 habitantes en el núcleo de Cútar y la otra mitad en sus anejos.
|
Los realizadores de esta configuración son las estribaciones de los Montes de Málaga y el río de la Cueva, que atraviesa el término de Norte a Sur y recibe como afluentes los arroyos de Cútar, Paomé, de la Morra, de los Abuelos o de Pipí. De esta forma, al Norte del término queda el primer mini-reino, el de Loma de León y Peña de Hierro. Son tierras duras y peladas, y por ello sus habitantes se dedican casi exclusivamente a la agricultura de los cereales, almendros y olivos. De estas labores se deriva una artesanía peculiar, profundamente rústica, del esparto y de la madera, que practican vecinos como Andrés Segarra o Antonio Pico. Es la zona más añeja de Cútar, porque en la impresionante Peña de Hierro, que se divisa desde muchos kilómetros a la redonda, se encuentran restos arqueológicos de la Prehistoria, junto con un megalito muy parecido al del Boquete de Zafarraya. La novedad más reciente en este núcleo es el sutil apunte del turismo ecológico. Muchos aficionados a la escalada se acercan a los parajes norteños de Cútar para practicar esta temeraria modalidad deportiva. El paisaje y las formas de vida cambian radicalmente a medida que desciende el río de la Cueva. En su curso se alinean otros anejos de Cútar, que configuran el segundo hábitat diferenciado del término, según el análisis de Maria Antonia Alejo, buena conocedora del pueblo. Se trata de los núcleos de La Zubia, Salto del Negro y La Molina. Aquí es donde se marcan las diferencias respecto a la agricultura tradicional de la zona norte, ya que en la ribera del Cueva se han introducido una enorme variedad de cultivos tropicales, cítricos y verduras. No obstante, la tradición se mantiene, en parte, a través del funcionamiento de un horno de leña, donde hoy en día todavía se fabrican roscos de anis y tortas de almendras. A su vez, en el anejo de La Molina subsiste un molino de harina abandonado, pero conservado a la perfección. El núcleo central de Cútar completa el triángulo con una especialización distinta: la de la pasa, complementada con algunas plantaciones tropicales. En cifras globales, un 80 por 100 de la población activa del municipio se dedica a la agricultura. Este apego al terreno repercute en todas las manifestaciones sociales del pueblo, aunque con matices peculiares. Así, cuando en casi toda la Axarqula se rinde culto fervoroso a San Isidro, patrón de los labradores, en Cútar es San Roque quien preside sus fiestas. El origen de tal devoción, de procedencia francesa, es incierto, aunque es seguro que se remonta a los primeros pobladores cristianos, en el siglo xvi. De cualquier forma, el sentido de la celebración es el mismo. El cristianismo, en su pujanza reconquistadora, ha impregnado también aquí de su liturgia hasta el más mínimo acto público. Del pasado musulmán queda un único vestigio: la pequeña construcción que protege la fuente de Ama Alcaria. La calle del pueblo que conduce directamente hasta Ama Alcaria se llama precisamente La Fuente, y recorre gran parte del trazado urbano de Cútar, extendido sobre una ladera en forma que muchos asemejan a un racimo de uvas. Desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, casi en la cima del pueblo, se observa este contorno evocadon símbolo de unos de los tres reinos de taifas cutareños. |
|
|
Los alborgeños han tenido la habilidad de dar la vuelta a una circunstancia que, a priori, no parece nada favorable. La localidad es conocida externamente por ser natural de allí uno de los bandoleros más temidos de finales del siglo XIX, El BIÉCO de El Borge, cuya partida murió a sangre y fuego en enfrentamientos fatales con la Guardia Civil. Antes que avergonzarse, los alborgeños han hecho todo lo contrario: revisar la historia lo más objetivamente posible y utilizarla como estandarte identificativo del pueblo, actualmente inmerso en un proceso de diversificación de su economía. La vid era, hasta ahora, la dueña y señora del pueblo. |
 |
|
Las pasas y vinos de El Borge son considerados por muchos los de mayor calidad de la zona Oeste de la Axarqula. En algunos pueblos vecinos se relativiza tal valoración pero, al margen de polémicas, es cierta la dedicación de la mayor parte de la población activa de este pueblo a la producción y comercialización de las pasas. De cualquier forma, la intensidad no es la misma que antes de que sobreviniera la filoxera, cuando los cargamentos se exportaban masivamente a través del puerto de Torre del Mar. Por este motivo, algunos alborgeños están procurando diversificar la economía del pueblo mediante la industria textil, a la que ya se dedican dos cooperativas y una fábrica privada. Las que si se pueden considerar netamente alborgeñas son las fiestas de su patrón, San Gabriel, el Sábado, Domingo y Lunes de Resurrección. Pocos de sus 1.109 habitantes podrán decir que no han participado en ellas. Por contra, tanto en el Borge como en Cútar se ha perdido la tradición de que los pretendientes se declararan a las mozas públicamente disparándoles salvas de fogueo a los pies, a la salida de la misa del Domingo de Resurrección. Luis Muñoz García, más conocido en toda Andalucía como El Biéco de El Borge, no tuvo tiempo de cumplir este ritual.Su historia, como la de tantos otros bandoleros del siglo pasado, viene marcada por la fatalidad, de forma que una cadena de circunstancias le empujan a formar una partida como las que eran tan comunes en la segunda mitad del siglo XIX. Sus compañeros de bandidaje fueron el torroceño «Melgares», «El Portugués», Manuel Vertedor; natural del vecino pueblo de Totalán, y Frasco Antonio. Todos ellos actuaban pñncipalmente en las inmediaciones de Sierra Morena, y se da la arquetípica circunstancia de que, mientras algunos de sus contemporáneos le recuerdan como benefactor de las clases populares, la Guardia Civil le tenía catalogado como el bandolero más sanguinario de su época, por haberle causado innumerables bajas a este cuerpo. A efectos promocionales, la repercusión que consigue El Borge con estas belicosas historias no tiene parangón con la de ningún otro personaje del pueblo. Sin embargo, algunos vecinos piensan que la labor de otro de los hijos ilustres del pueblo, Martín Vázquez Ciruela, se corresponde mejor con el destino que El Borge pretende darse a sí mismo. Vázquez Ciruela fue uno de los más prestigiosos teólogos españoles del siglo Xvii y llegó a enseñar humanidades a miembros de la corte de Felipe IV Sus primeras reflexiones tendrían como escenario la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, impresionante obra gótico-renacentista de muy principios del siglo xvi. El edificio está siendo restaurado por el módulo de albañilería de la Escuela-Taller del Centro de Desarrollo Rural (CEDER) de la Axarquia. Este aspecto es sólo un rasgo del futuro que muchos alborgeños desean para su pueblo. |
|
 |
Se puede afirmar sin ambages que Iznate ha progresado enormemente desde que los marqueses abandonaron el pueblo. Es muy posible que una y otra circunstancia no tengan una relación directa, pero su concurrencia en el tiempo no puede por menos que ser señalada en un pueblo de 724 habitantes, donde la historia de siglos se elabora a veces a través de hechos anecdóticos, que cobran inusitada importancia. Es un capítulo más de la intrahistoria unamuniana, que en Iznate está evolucionando a pasos agigantados.
|
Francisco Alba Alarcón afirma con rotundidad que el pueblo «ha cambiado un cien por cien desde hace ocho años para acá». Alba Alarcón se refiere a los servicios de basuras, de agua potable, el nuevo consultorio médico o el hogar del jubilado; y deja para el final la mejora más sustancial: la nueva carretera entre Iznate y Cajiz, que enlaza con la Nacional 340. Ello proporciona al pueblo una tremenda vitalidad, al tener una salida tan directa a la costa, que sólo dista siete kilómetros. Su repercusión más directa es el prudente nacimiento de cierta industrta turística, traducida en un hotel, varias casas de alquiler y aigunos establecimientos de restauración. A pesar de su proximidad a Vélez-Málaga (8,6 kilómetros) y a la Costa del Sol, Iznate, situado en la última estribación de los Montes de Málaga, guarda tradiciones ancestrales y peculiaridades únicas en toda la comarca, que, ciertamente, pueden servir como reclamos turísticos. La más pintoresca es, sin duda, la escenificación de la resurrección de Cristo, que los vecinos realizan cada Domingo de Resurrección en el cementerio del pueblo. Los intérpretes que representan a los apóstoles se cubren el rostro con máscaras que cada familia guarda celosamente, desde tiempos a los que la memoria no alcanza. La incomunicación a efectos culturales no ha sido obstáculo para que gran cantidad de iznateños trabajen de foma habitual en Vélez-Málaga, fundamentalmente en el sector de la construcción. Esta ha sido la única salida de su población activa tras la postración agrícola del municipio, desde el revés de la filoxera. Hoy en día se sigue produciendo la pasa, la almendra y la aceituna, pero las esperanzas están puestas en los regadíos, de los cuales ya existen algunas experiencias a orillas del río Iznate. El ambicioso proyecto para el riego de nuevas parcelas consistiría en la construcción de una presa a la altura de las Pozas de Tejero, según detalla Antonio Alba Ramos. Toda esta evolución del municipio ha coincidido en el tiempo con el abandono por parte de los marqueses de Iznate de sus propiedades y su influencia en el pueblo, para trasladarse a la ciudad argentina de Buenos Aíres. Su casa solariega, conocida en el pueblo como El Palacio, permanece en semi-ruinas, mientras las gentes se han apropiado del lagar y de algunas de sus tierras, ante la secular improductividad de las mismas. Ello no quiere decir que los marqueses de Iznate fueran una rémora para el pueblo. Antes al contrario, muchos miembros de esta familia resultaron providenciales benefactores de la localidad. Así sucedió, a mediados de este siglo, con el padre jesuita Nicolás Campos de Torreblanca, hijo de los marqueses de Iznate, quien concedió parte de su caudal para la restauración de la iglesia de San Gregorio VII pero que, sobre todo, dotó al pueblo de una riqueza artística extraordinaria, al donar a la parroquia un cuadro de San Francisco de Paula atribuido a Zurbarán, una copia del Corregio y una Dolorosa y un Salvador del siglo XVII. La pintura se vincula así al patrimonio cultural de Iznate, una máxima que se confirma a través de la obra de Antonio del Castillo y Aguado, pintor historicista del siglo XIX natural de este pueblo axarqueño. Difícilmente sus fidedignos retratos de la Corte pueden evocar sus orígenes, pero la reivindicación de su memoria por parte de los iznateños es un signo más del progreso de la villa, tanto en el sentido material como en el espiritual. |
|
|
El nombre de Macharaviaya procede injustamente de la transcripción fonética «Machar ibn Yahya», que significa cortijo del hijo de Yahya. Si algún nombre debiera figurar en el topónimo de este pueblo, este sería el de la familia Gálvez. La razón no se debe al concepto de propiedad que tuviera esta familia sobre la villa axarqueña, sino a lo que sus regalos y privilegios llegaron a hacer de ella. |
 |
José Gálvez y Gallardo y su familia dominan el pasado e incluso el presente de Macharaviaya. Sus monumentos y sus leyendas no existirían sin la gran aportación del que fuera Ministro de las Indias bajo el reinado de Carlos III. Como prueba, basta decir que una villa cuya población rondaba las 300 personas, llegó a ser llamada «el pequeño Madrid», en alusión a la prosperidad que albergaba. La concesión del monopolio de fabricación de naipes para las Indias, la creación del Banco Agrícola y la explotación de sus caldos, siempre bajo el mecenazgo de los Gálvez, provocó el espectacular crecimiento de Macharaviaya, que llegó a disfrutar incluso con la degustación de sus vinos por la mítica zarina Catalina «La Grande». Miguel Gálvez, sobrino del ministro, lo hizo posible. Dos siglos después, el visitante que se acerca a descubrir el pueblecito macharatungo no puede sustraerse a las huellas dejadas allí por esta ilustre familia. A la entrada de la villa, un templete de ladrillo, construido en 1786, agradece públicamente a los Gálvez sus donaciones. Estas se desparraman por la pequeña población bajo la atenta mirada de su aneja Benaque. De entre las casas de mampostería encalada que se alinean entre callejas empedradas, un edificio destaca notablemente del resto de construcciones locales. La iglesia de San Jacinto se levantó en 1783 sobre la primitiva parroquia del siglo anterior. En ella, el espíritu de los mecenas oficiales del pueblo cubre la arquitectura, el arte y también las leyendas que circulan por Macharaviaya. Bajo su bóveda de cañón, se haya la cripta de los Gálvez y se concentran los más fantásticos relatos conservados aún en la memoria de los macharatungos. El resto de edificios notables, que en tiempos salpicaron las humildes calles macharatungas, corrieron distinta suerte. La que fuera Real Fábrica de Naipes, situada en la calle más ancha y extensa de la localidad, está hoy compartimentada en viviendas. Estas y otras casas ilustres han sido ocupadas por artistas, escritores y artesanos que, tras su abandono de años, las han rehabilitado y habitado en los últimos tiempos. Quizás la leyenda de que la iglesia guarda un tesoro escondido allí por los Gálvez para garantizar su reconstrucción en caso de que fuera destruida, sea lo que mantenga en pie este templo. El resto del núcleo urbano, en cambio, ha necesitado el apoyo de la Administración para evitar quedar convertido en un pueblo fantasma. Una tragedia que parece haber sobrevolado desde siempre a esta curiosa localidad, pues la política mantenida en 1991 de ceder terrenos a 30 pesetas el metro a cambio de que los propietarios los edificaran y residiesen ya se llevó a la práctica, de forma verbal, en el siglo XVIII. Los actuales habitantes de Macharaviaya se reparten entre el cultivo de olivo, almendro o alguna pequeña huerta cercana al río, y las labores de artesanía. Estas últimas son practicadas fundamentalmente por gentes venidas de fuera, que han encontrado en el pueblo la paz, la belleza o la inspiración para activar su arte. Tal es el caso de Francisco Ruiz Alarcón o Sonia Tena López, ambos ceramistas artísticos. Otro de los artesanos que ha desplazado su taller a Macharaviaya es José Barrionuevo Gómez. En sus trabajos con el telar tradicional, Barrionuevo inmortaliza la gama de colores que los paisajes naturales y urbanos de Macharaviaya regalan a la vista sobre todo en primavera, como Salvador Rueda, el poeta de la raza, lo hiciera en sus versos.El promotor del modernismo poético disfrutó del privilegio que le ofrecía su villa natal, Benaque, único anejo de Macharaviaya. Desde sus 305 metros de altitud, esta pedanía goza de una inmejorable panorámica sobre las calles y los campos del término macharatungo desde la que parece imposible que sus habitantes puedan poner en práctica la legendaria habilidad que los apoda «te la di»: tomar el pelo al desconocido. |
|
 |
Los cerca de 1.300 axarqueños que habitan en el término municipal de Moclinejo han estado tradicionalmente preocupados por ganar la batalla al paso del tiempo. La costumbre de acudir a lavarse la cara en la fuente del Chorrillo durante la festividad de San Juan para frenar el envejecimiento lo demuestra, y la persistencia del paisaje, los modos de producción y de vida, inalterables en el transcurso de los años, lo notifica. Moclinejo es, a primera vista, el mismo pueblo que hace 100 o 200 años, con los mismos cortijos -lagares-, precedidos por soleados paseros que se reparten a lo largo y ancho de sus 14,45 kilómetros cuadrados. |
La economía local, sustentada desde siempre en la comercialización del vino dulce y la pasa, parece confirmar esta atemporalidad, que los propios moclinejenses alimentan con su empeño por preservar las fiestas ancestrales del lugan La realidad, sin embargo, es otra muy distinta, no sólo porque, como comenta Dolores Vázquez, «se está haciendo un gran esfuerzo por recuperar las tradiciones del pueblo», sino también porque, aún manteniéndose la misma actividad agrícola e incluso idéntico modo de extracción de la uva y producción del vino y la pasa, la vida de las gentes de Moclinejo sí que ha cambiado. El abandono de los lagaritos esparcidos por los aledaños del pueblo y que eran habitados durante el verano para «sacar la uva», testimonia suficientemente la mutación sufrida. «Ahora se sigue viviendo del campo pero no en el campo», explica Dolores Vázquez. Los lagares, antiguos cortijos diseminados por los cerros de Córdoba y Piedrasbíancas, han sido devorados por el paso del tiempo, y los que se conservan, lo hacen casi siempre de la mano de extranjeros. Moclinejo y su pedanía, Los Valdés, a los que sus habitantes denominan «las barriadas», acaparan toda a población del término municipal, como la vid lo hace, casi, con os campos y la economía local. Olivos y almendros, junto con agunos ejemplos de cultivos florales y frutales se reparten en el resto del terreno. Sus labores, junto con la cestería practicada por mujeres como María Arias y Rosario Vázquez, son los productos artesanales comercializados en el pueblo. Sin embargo, otro objeto doméstico realizado también a mano y entroncado en la más sencilla de las tradiciones, es el más extendido por los hogares de Moclinejo. Desde hace siglos, las madres moclinejenses elaboran con esmero y el trabajo de años, unas hermosas colchas de croché que entregan a sus hijas como pieza clave del indispensable ajuar. Ninguna joven se casa sin ella ni deja de tejería cuando le llega el momento a su hija. Las mujeres del pueblo comparten también otros «privilegios», como el de la existencia de un vino, especialmente dulce, dedicado a ellas. Su elaboración a base de las familiares pasas es lo que le da su sabor particular. Otro caldo también dulce, aunque realizado a partir de la uva moscatel, es el que por su calidad, está pendiente de recibir la denominación de origen. La bodega de Antonio Muñoz se encarga de comercializar este vino e incluso exportarlo al extranjero. Profundos barrancos y escarpadas pendientes constituyen el paisaje natural que rodea al pueblo y al que su propia urbanización se adapta a través de calles pinas que, por desgracia, han sido cubiertas de hormigón. Una de estas pendientes, la cuesta de Vélez, se denomina también «de la Matanza» en referencia a los tristes hechos ocurridos allí en 1483. En plena conquista cristiana de Málaga, los moclinejenses retrasaron la toma de la capital infringiendo al enemigo una sangrienta derrota. Un barranco conocido como la «Hoya de los Muertos», recuerda aún hoy el trágico suceso. Los actuales lugareños prefieren relatar la historia como si de una leyenda se tratase, quizá por restar trascendencia a unos hechos tan lejanos, o tal vez por contagio del espíritu farandulero que recorre el pueblo. El tiempo juega al escondite con este pueblo y con sus gentes, aunque, para el forastero, la impresión que ofrece Moclinejo es la de que ha conseguido, en las revueltas de sus calles y en el temperamento de sus gentes, atrapar otras épocas y frenar su reloj. |
|
|
Custodiada por la imponente Sierra de Almijara, que la ofrenda al mar, la actual ciudad de Nerja parafrasea con rotundidad a Charles Degaulle, pues a lo largo&e su historia reciente ha rectificado sus principales problemas con el único remedio posiblea ojos del estadista: «la grandeza».Nerja es el orgullo turístico de la Axarqula, la punta de lanza que ha conseguido romper los límites tradicionales de la Costa del Sol, ampliando esta marca de prestigio a toda la provincia;y, por ende, la solución al desafio que se marcara hace 6 años la Asociación para la Promoción del Turismo de la Axarqula (APTA): |
 |
«Unir la agricultura con el turismo para conseguir que la primera no se pierda y resulte rentable.» Como un inmenso campamento de jaimas, cultivos extratempranos cubiertos por plásticos conducen a Nerja a través de un curioso paisaje artificial. Bajo estos invernaderos portátiles, calabacines, habichuelas y judías sustentan, unidos desde hace años a los cultivos tropicales, una buena parte de la economía nerjeña. No es, desde luego, la más importante, como tampoco lo son los residuos de actividad pesquera que se afanan en subsistir, pese a su decadencia. Desde 1959 el turismo es la omnipresente cuestión que determina la vida de Nerja y sus habitantes. Un turismo distinto al del resto de la comarca, no sólo por pertenecer a la modalidad de sol y playa, sino por desmarcarse del «familiar o de apartamento», y acaparar un mercado fundamentalmente extranjero y de alojamiento en hotel. Ingleses y alemanes son los principales visitantes de esta localidad costera aunque, como explica Sara Sanchez Ribas, directora de APTA, «el importante crecimiento del tuñsmo nacional hay que tenerlo muy en cuenta también en Nerja». La afluencia de españoles se une también a uno de los logros fundamentales para consolidar a Nerja como importantísimo enclave turísitico y motor de desarrollo de la comarca: la desestacionalización del flujo de visitantes. Desde enero a diciembre, hoteles, restaurantes y discotecas nerjeños cuentan con una variopinta clientela que, curiosamente, inscribe a esta localidad en una interesante paradoja. Los defensores a ultranza de sus excelencias describen a Nerja como el prototipo de pueblo andaluz, y su apariencia podría confirmarlo. Sin embargo, a las casas encaladas y adornadas con macetas de geranios, se adhieren carteles y rótulos la mayoría de las veces en inglés y alemán, los idiomas que predominan en las charlas de sus heladerías y cafés. Las mismas construcciones de sabor tradicional responden, en buena parte, a una pauta imitativa del típico-tópico axarqueño, que alcanza el culmen en las lujosas urbanizaciones de su diseminado extrarradio. La historia, las tradiciones y la vida, en definitiva, de las gentes nerjeñas ponen, no obstante, el contrapunto a esta vistosa artificialidad. La realidad axarqueña que Nerja despidió por la puerta, entra de nuevo por la ventana de Maro. Este pequeño pueblo agrícola de 800 habitantes acoge los recuerdos del último pasado glorioso del municipio, el tercio final del siglo XIX. En aquella época Nerja alcanzó una gran prosperidad, gracias a la profusión de industrias azucareras -los ingenios-, que se instalaron por todo el término municipal, incluidas las cercanías de Maro. En sus inmediaciones, un curioso monumento, el acueducto de las Aguilas, conducía el agua sobre sus 37 arcos de medio punto repartidos en cuatro plantas hasta la azucarera de San Joaquín. Maro es el pepito grillo axarqueño de Nerja, como su cueva, apellidada de las Maravillas en honor a la patrona del anejo, se convirtió en la llave de su resurrección. Como si de un castigodivino se tratara, Nerja sufre desde principios de siglo una serie de calamidades que provocan un creciente despoblamiento y marchitación de su economía. El terremoto de 1884 inicia una larga lista de plagas que van mermando sucesivamente su ganado, sus vides y su población. Diversos parches puestos por las autoridades no mejoran la situación, que alarga su decadencia. Hasta que en 1958, Francisco Navas Montesinos y otros cuatro jóvenes de Maro descubren, a cinco kilómetros de Nerja, la «Catedral Natural de la Costa del Sol». Desde entonces, y gracias a las obras de infraestructuras llevadas a cabo, Nerja ha duplicado su población y garantizado su futuro. En el maremagnum provocado por el permanente trasiego de visitantes, sus tradiciones y sus monumentos más importantes han quedado olvidados incluso para los nerjeños, que sólo entienden ya de las playas y del acaparador Balcón de Europa. La leyenda asegura que fue el mismísimo rey Alfonso XII quien puso el nombre a este espectacular mirador colgado sobre el Mediterráneo, cuando visitaba la localidad con motivo del seismo de 1884. Sea cierto o no, lo que el nerjeño sabe y el visitante aprende de inmediato es que todo el pueblo de Nerja gira en torno a esta antigua fortaleza derruida. Las principales calles del casco antiguo parten de sus pies, y el auténtico aroma añejo de sus casas va desapareciendo a medida que se alejan de esta proa rocosa. A su vez, y como si quisiera acaparar todas y cada una de las contradicciones que gobiernan la vida actual de Nerja, el núcleo turístico al que acuden sus visitantes inexcusablemente para después desparramarse por sus hermosas playas, es indiscutiblemente éste. Dos cañones, restos, junto a las balas que forman la cruz de la iglesia parroquial, de la fortaleza que fuera destruida en 1812, acotan la inmensidad del paisaje mediterráneo que acompaña a Nerja, y dirige la vida hacia las playas que se extienden a uno y otro lado. Unas escaleras bajo un arco adosado a la oficina de información turística descubre el Boquete de Calahonda. Una caía resguardada por la abrupta corpulencia de la Sierra de Almijara, que ejemplifica el modelo de playa e incluso la estética general que ofrece Nerja al forastero. «Tendido sobre alfombras de mágicos colores mientras al dulce sueño mis párpados cerraba, Nan-ja, mi Narija, brotando entre las flores, con todas sus bellezas mi vista recreaba.» El poeta y geógrafo ibn Said al Mugrabi no pudo resistirse a éste y otros parajes de Nerja, como tampoco lo hacen los miles de visitantes que acuden a sus playas de Burriana, Píayazo, Torrecilla o Calahonda en busca de la paz y armonía que su belleza garantiza. Esta viene determinada por la especial conjugación de elementos naturales que se producen en su término municipal. Para Sara Sanchez Ribas, el equilibrio entre naturaleza e infraestructura turística que ha alcanzado Nerja es un ejempío a seguir. Sin embargo, esta combinación de sol y playa y turismo rural ha dejado a un lado el indudable patrimonio histórico-artístico con que cuenta esta localidad costera. Los agravios urbanísticos que se han inflingido en la boda misma de su casco antiguo y la vertiginosidad con que el hormigón de los edificios modernos ha dominado el terreno, con-vierte la tarea de preservar la identidad cultural y social de Nerja en una heroicidad. Tan sólo unos pocos le plantan cara al gigante, tal es el caso de los artesanos Antonio Gortés y Eduardo Sánchez, que trabajan la planta de esparto y la albardonería oriundas respectivamente, o el ilustre cronista oficial de la villa, José Adolfo Pascual Navas, a quien, su irrefrenable amor por Nerja le lleva a asegurar que ésta es «la ciudad con más futuro de la Gosta del Sol y, quizá, de Europa». |
|
 |
El aspecto de Periana, a s¡mple vista, es lozano y acomodado. Mitad productiva, mitad subsidiada, la economía del pueb¡o sostiene con decoro a sus habitantes, tal como sucede prácticamente en la mayor parte del mundo rural anda¡uz. Sin embargo, diversos avatares administrativos han querido que la historia reciente de Periana haya supuesto un cambio aún más radical que en los municipios vecinos. Los motivos casi se escapan al ciudadano de a pie y, con toda seguridad, no existe una sóla causa, sino una concatenación de factores. Lo cierto es que el presupuesto del Ayuntamiento de Periana ha venido siendo el doble del montante que normalmente se suele gestionar en un municipio de 3.467 habitantes: cuatrocientos millones en 1995, por poner sólo un ejemplo. |
En el pueblo se ha experimentado una revolución «desde arriba», según comenta uno de sus vecinos, Juan Roldán Rodríguez. La Junta de Andalucía ha realizado, en los últimos años, dos inversiones importantes en el pueblo, aunque de muy distinto signo. Una es la construcción de la Villa Turística de la Axarquía, complejo que ha costado alrededor de mil millones de pesetas. La otra es la captación de agua en el nacimiento del río Guaro, con un montante de seiscientos millones de pesetas invertidos, dada la complejidad de las galerías subterráneas y su control por ordenador. La población de Periana conoce éstas y otras mejoras introducidas en el pueblo. Sus impecables calles sólo se ven desmejoradas por atípicos zócalos en las fachadas de algunas de las casas recientemente remozadas. No obstante, los perianeses. según ia denominación oficial, perianenses o perianeros para otras versiones, viven muy apegados a la tierra, a las pequeñísimas propiedades en que está dividido el término municipal. Ta afección siempre conlíeva un matiz conservador, que en Peñana también es perceptible. El perianés acepta con naturalidad las nuevas iniciativas turísticas o la residencia de extranjeros en el pueblo. No obstante, en ningún caso renuncia a su minitundio de olivar. melocotón u otros cuttivos hortotrutícolas. Ninguno de ellos se puede considerar empresario agrícola, por lo que las ayudas a la renta agrícola provienen del subsidio agrario. La misma fidelidad que a la economía agraria tienen los perianeses a sus tradiciones. Ambas facetas de la vida del pueblo se unen en la ya referida fiesta de San Isidro, patrón del pueblo, al que se venera en una ornacina situada en la plaza de La Lomi¡leja. En ella mana permanentemente agua de las fuentes de San Isidro. El 15 de mayo los mayordomos del santo van recogiendo el trigo que ¡es tiran desde las ventanas y balcones, ya que el grano servirá para financiar lá celebración del año siguiente. La iglesia del pueblo, levantada en estilo neomudéjar en 1885, tras el famoso terremoto de Andalucía, también se dedica al patrón. Juan Roldán, en cambio, se muestra más interesado en las nuevas posibilidades de desarrollo del pueblo. La dualidad tradición-modernidad no crea tensiones, por ahora, en Periana. Al contrario, puede encontrar su síntesis en la rehabilitación para uso turístico de los Baños árabes de Vilo, situados en la pedanía del mismo nombre. La oferta turística de Periana se pretende completar con las verdes zonas de la ribera del embalse, para lo cual se crearía una sociedad entre los municipios de Periana, Viñuela y Benamocarra y se pondría en marcha un Plan de Desarrollo Urbanístico. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas caía lo suficiente en la población, sobre todo la menos jóven, como para incitarles a abandonar la economía subsidiada. Por ello, los mayores empeños del Ayuntamiento se centran en la potenciación de la agñcu¡tura de regadío, a través del mismo río Guaro, que surte al embalse. Se podría recuperar así la cuantiosa producción de melocotón de otros tiempos, fruta que en estos terrenos obtiene una calidad excepcional. Lo mismo que sucede con el aceite en la aldea aneja de Mondrón. Con este proyecto se completaría la revolución desde arriba de Periana, y serían ahora los vecinos los que tendrían que tomar la iniciativa. Son simples hipótesis para un futuro esperanzador, con todo el valor de las palabras. |
|
|
Los 2.500 habitantes que actualmente viven en Riogordo se dividen en dos barrios perfectamente delimitados: el barrio alto o «Cerrillo» y el barrio bajo o «La Plaza». Sus casas tradicionales se mezclan con algunas solariegas, de los siglos XVIII y xx, pero todas, sin embargo, perfectamente encaladas. En el casco antiguo las calles se ven enlucidas por las hornacinas -trece en total- sobre el dintel de las puedas, algunas bastante antiguas, de finales del siglo xvi. Otras calles destacables por su tipismo son la de Deán de Rojas, La Santa y Horno. |
 |
Los «panzones», apodo con el que se conoce a los originarios de aquí, apade de enorgullecerse de su bello pueblo, también lo hacen de su Semana Santa cuando aquí tiene lugar la representación de lo que se ha venido a conocer como «El Paso». Amén de sus procesiones del Jueves y Viernes Santo, cuyas hermandades, respectivamente, datan de los siglos xvii y xvii¡, en esta semana tan especial la población se proyecta y universaliza durante dos días -viernes y sábado- a través 36 Pasión. En «El Paso», tal como señala Juan Gavilán Perdiguero, intervienen más de cuatrocientos vecinos como actores, en un recinto de 12.000 metros cuadrados en las afueras del pueblo, llamado El Calvario, con capacidad para 6.000 sillas. Prueba de la gran proyección que esta representación ha alcanzado es el hecho de que todos los años visitan Riogordo durante estos dos días varias decenas de miles de personas. No obstante, la principal fuente de ingresos de los riogordeños está en el sector de la agricultura, al que se dedica el 60 por 100 de su población activa, con cultivos como olivar, almendros, la siembra de cereales en secano y una pequeña huerta de regadío con árboles frutales en la vega del río de la Cueva. La economía de los «panzones» también se complementa con una pequeña cabaña de ganado caprino y ovino. La localidad posee también dos almazaras olivareras en régimen de cooperativas -San Jacinto y San lsidr~, dos granjas avícolas y dos empresas textiles. El río y sus alrededores albergaron a los primeros pobladores, en la época prehistórica, época de los restos arqueológicos encontrados en el Cerro de Alcolea y en el Tajo de Gomer. Sus vestigios históricos más antiguos son varias tumbas fenicias al pie de la Sierra del Rey, cerca de Auta, lugar éste, además de los de Llano del Rey y Capellanía, donde se han localizado algunas villas romanas, con mosaicos del siglo III. En este sitio también se encuentran las ruinas de su castillo árabe. Ligan también a la Historia algunos personajes famosos el nombre de Riogordo fuera de estas tierras. El más popular de todos fue el sacerdote José Antonio Muñoz Sánchez, mayormente conocido por «El Cura de Riogordo». Aparte sus obligaciones religiosas, tomó las armas, asumiendo la categoría de capitán de un escuadrón de caballería en la Guerra de la Independencia, que lo hizo famoso por su ingenio y destreza. Ambas virtudes se dan con frecuencia en Riogordo, aunque en la mayoría de las ocasiones se Utilizan para fines menos violentos, como los culinarios. Platos tradicionales son las migas, la porra y las setas de espino. Pero, sobre todos, destaca como autóctono en cuanto a su elaboración, lo que le ha dado reconocida fama, el guiso de caracoles, que son consumidos en todas los bares y casas del pueblo. El olor del guiso aromatiza las calles de Riogordo entre los meses de mayo a agosto y despierta instintos universales, los mismos que unen a los más ancestrales habitantes del pueblo con los actuales. |
|
 |
El nombre de Salares tiene una repercusión que muy pocos vecinos imaginan siquiera. Es conocido, por ejemplo, en la Maison Pour Tours «Le Colombier», de París, debido a las varías exposiciones que ha realizado en esta sede el pintor Antonio Salares, un hijo del pueblo que emígró a Francia y que con bastante frecuencia visita su lugar de origen. Antonio Salares tiene un estilo peculiar de realismo mágico muy abstracto pero, en algunos de sus lienzos, se dejan entrever luces y sensaciones de su pueblo. |
Es natural que así haya sido, porque el pueblo atesora edificios, parajes e historias que impactan la retina y la memoria del visitante, cuanto más del nativo que se ve obligado a abandonar su tierra. Una sucesión de azulejos, representando distintos momentos del Vía Crucis, marcan el recorrido por el pueblo. No se trata de ninguna metáfora sobre el sacrificio que pueda suponer andar por sus empinadas calles. Realmente, estos hitos señalaban el camino de un Vía Crucis que salía de la iglesia.
|
|
Sayalonga |
 |
Dos veces ha quedado Sedella despoblada, y en la dos ocasiones ha logrado recuperarse. La primera fue en 1570, con ia expulsión de 105 moriscos, de forma que ei pueblo fue rehabitado por gentes procedentes de Carmona (Sevilla) y de La Mancha. El segundo despoblamiento, consecuencia de las corrientes migratorias de mitad de este siglo, no ha sido total, si bien es verdad que de los 1.700 habitantes de antaño sólo quedan actualmente 405. La cifra es inexacta, porque la recuperación que se está dando hoy día es casi fantasmal, basada en la población flotante o el turismo. Los argumentos para la atracción de actividad proceden precisamente de los elementos culturales moriscos, cerrando así el circulo histórico.
|
Sedella se transforma de un día para otro, como por arte de magia. Sólo permanece lo estrictamente necesario: los vestigios de su azaroso pasado y las gentes que los conocen. La discordante introducción de zócalos en las fachadas sucumbe ante las empinadas calles que esconden los cimientos de su castillo árabe. Solamente diez casas se han levantado modernamente; el resto simplemente están remodeladas. Una de las que persisten tiene a su espalda unos baños árabes intactos en gran parte que, por sorprendente que parezca, son utilizados como cuadras hasta la fecha. Por suerte, no ha tenido el mismo destino la Casa del Torreón, antigua mansión del Señor de Sedella, que muestra esgrafiados moriscos en una de sus caras. Frente por frente a ella, la iglesia-parroquia de San Andrés Apóstol, del siglo XVI. Así, en un rápido recorrido, el visitante se da cuenta de que, si se engloba el anejo de Rubite, compartido con Canillas de Aceituno, el pueblo casi tiene más casas que habitantes. La aseveración es cierta, y el motivo es la emigración. Sin embargo, los sedellanos arguyen también el espíritu de universalidad de sus gentes. Según Josefina Fernández Gutiérrez, vecina del pueblo, este hecho explicaría que los sedellanos no hayan emigrado tanto a los destinos más habituales en Andalucía, como son País Vasco, Cataluña y Europa, y en cambio silo hayan hecho a países tan lejanos como Chile o Venezuela. Josefina cree ver un antecedente remoto de este éxodo americano en el misionero Fray Antonio de Sedella, que a finales del siglo XVIII recorrió toda Norteamérica, desde el Canadá al Golfo de México y de Missouri a Kansas. El historiador José Gutiérrez Cabello, que está rgconstruyendo la historia de Sedella, intenta recuperar también la figura de Fray Antonio, cuyo nombre completo es el de Antonio Ildefonso Moreno Arce. Pero la mayoría de los emigrantes, sobre todo en época reciente, se instalaron en Málaga, dedicándose, en general, al comercio minorista en barrios como Carranque, La Luz y San Andrés. Ello origina en Sedella una fuerte población flotante, de gentes que abarrotan el vecindario los fines de semana y las vacaciones. Un componente poblacional que se está viendo incrementado con la actividad turística. La compañía inglesa Land Property posee varias casas de alquiler en el casco urbano, a las que se suman un total de 12 familias británicas ocsnc residentes permanentes. El exotismo morisco atrae a los extranjeros mientras los visitantes nacionales suelen estar más interesados por la restauración, también de origen árabe. El pollo de hinojos, el pan de pobre, la colleja o el tomate seco se están recuperando de una tradición casi olvidada. Al socaire defama gastronómica de Sedella se han abierto varios restaurantes en el pueblo y, por ende, un par de discotecas, con lo que empieza a competir con Canillas de Aceituno en el ocio juvenil. La recuperación de un antiguo molino de harina y la construcción del museo de aperos y utensilios de Los Maromos unen a esta corriente revitalizadora. Sin embargo, muchos visi- tantes vienen buscando la singularidad de los parajes de tarra Tejeda, en las mismas faldas de la Maroma. En cuanto al resto de habitantes, los que se pueden considerar autóctonos y residentes permanentes son en su maacrnlc de avanzada edad, por lo que sus ingresos provienen pónocamente de las pensiones del Estado. No obstante, casi todas las familias poseen un huerto, donde cultivan almendros, vides y algunos regadíos para autoconsumo. De esta forma la economía local se ha reducido a su mínimo exponente: transferir la búsqueda de recursos al exterior. La peculiridad consiste en haber conseguido esto manteniendo la vivacidad de los pueblo, aunque sea a ráfagas. |
|
|
«Las cosas no son eternas, pero tampoco las situaciones», sentencia Gonzalo Torrente Ballester a través de uno de sus personajes novelescos. Los torroceños parecen guiados por esta máxima en su quehacer diario, y por eso intentan aprovechar una coyuntura que les es más favorable que nunca. Sus ilusiones del día a día provienen de una dualidad que no llega nunca a convertirse en esquizofrenia: por un lado, Torrox-Costa, El Morche y Peñoncillo experimentan un auge turístico retardado, pero más equilibrado que en la Costa del Sol occidental. |
 |
 |
La teoría del perspectivismo de Ortega y Gasset adquiere en Totalán plena vigencia. El descubrimiento de un dolmen es un hecho menor en la historia de Andalucía e incluso en la de Málaga. Sin embargo, para un pueblo de 624 habitantes, el suceso supone un cambio sustancial en sus perspectivas de futuro. |
|
Es lo que ha ocurrido en Totalán con el hallazgo de un dolmen de corredor bautizado como
la Tumba del Moro. El suceso, por si sólo, no podrá cambiar la dependencia económica de
Totalán respecto de Málaga capital, pero puede suponer una nueva fuente de recursos y de
promoción exterior del pueblo, dada la importancia historiográfica
del dolmen. Fue en los primeros meses de 1995 cuando un grupo de escolares de la localidad encontraron el monumento megalítico en un lugar tradicionalmente conocido como Tumba del Moro. Desde muy antiguo existía la leyenda de que, bajo las piedras de este cerro, se ubicaba el sepulcro de un caudillo musulmán. No iba muy descaminada la memoria popular; sólo que contundía las techas. En el dolmen de corredor se han encontrado res-tos óseos humanos de una antigúedad de 4.000 años, contemporáneo por tanto de los dólmenes de Antequera. La relevancia del descubrimiento radica en que se trata de la única construcción megalítica al Sur de Oasabermeja, junto con la de Vélez-Málaga. Las posibilidades de explotación turística del dolmen habrán de esperar hasta la finalización de los trabajos científicos. Será un acicate más para la variedad turística de visitas esporádicas que se da en Totalán. Hasta ahora, los visitantes acuden al pueblo atraídos por su fama gastronómica, en busca de platos axarqueños como la calabaza frita, la sopa de tomate o la sopa maimones. Todos ellos se acompañan de los escasos y artesanales vinos del terreno, una vez que se abandonó la producción comercial tras la crisis de la filoxera. Es un caldo más ligero que el de Cómpeta, en las variedades de dulce y seco. Desde que Totalán perdió su indepedencia económica, con el abandono de las viñas, la subsistencia de sus 623 habitantes proviene del trabajo generado en la capital malagueña, de la que dista tan sólo 22 kilómetros. Más de la mitad de la población activa del pueblo trabaja en los sectores de construcción y servicios de la metrópolis mediterránea, de forma que la agricultura ha quedado en un segundo plano. Los vecinos de más avanzada edad son los que mayoritariamente se dedican al cultivo de almendros y olivos. Totalán queda lo suficientemente cerca de la capital como para ser segunda residencia de sus habitantes. Este es el último paso que le queda por dar al pueblo en su progresiva subordinación a la gran urbe malagueña. Por el momento, el casco urbano del pueblo permanece incólume, alargado y extendido sobre la falda del cerro de El Ejido. Desde la zona más elevada se puede observar el intrincado trazado laberíntico y apelmazado de las calles. Desde allí sólo sobresale la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida en el siglo xvi y con una singularidad motivo de orgullo para los totaleños o totalenses, más conocidos en la comarca por el sobrenombre de crebotaos. Se trata del mármol rojo de dos de sus columnas y de una cripta tras la capilla de la Virgen del Rosario, que la tradición adjudica a un antiguo asentamiento romano. No hay constancia del mismo. El hecho más relevante de la historia de Totalán es el cataclismo de la filoxera, junto con la batalla entre moros y cristianos de 1483 Al menos de forma provisional, mientras se esperan los efectos del descubrimiento del dolmen de la Tumba del Moro La paciencia es el único y el mejor consejero posible para los totaleños. |
|
 |
La visión
externa de Vélez-Málaga hace referencia inevitable a la histórica capitalidad de la
comarca de la Axarqula y a sus perspectivas de futuro, ligadas a la espita económica de
la provincia: el turismo. Vélez-Málaga es hoy, con sus más de 53.000 habitantes, no
sólo el centro sino también el culmen de la comarca axarqueña. El interesante mosaico
socio-económico y cultural que constituye esta ciudad viene a confirmar esta pretenciosa
afirmación, avalada por los datos. Vélez es hoy la ún¡ca ciudad malagueña junto con
Marbella que, exceptuando la obviedad de la capital, ocupa un lugar en el grupo de las 19
ciudades andaluzas con más de 50.000 habitantes. Otros núcleos urbanos malagueños con
merecida fama, como Antequera y Ronda, han quedado atrás.
|
La explicación, desde luego, no se vislumbra en las callejas de su Villa, casco antiguo de la ciudad declarado conjunto histórico-artístico, porque es difícil competir en monurnentalidad con estas otras. Un núcleo de población a pie del mar con más de 10.000 habitantes, empeñado últimamente en obtener la segregación, ilumina el despegue de una ciudad que, aunque comercial, ha estado siempre amarrada a los frutos del hoy decadente campo. Torre del Mar; la antigua Mariyya Baus o «atalaya de Vélez», proporciona a su metrópolis la salida al Mediterráneo y el contacto con una actividad, el turismo, que ha mantenido a flote a la capital axarqueña. Antonio Hjdalgo, pintor veleño, afirma con descarada sinceridad, que Vélez, sin Torre del Mar; «se quedaría aislada». Gracias al auge turístico de este núcleo, que presume de contar con el paseo marítimo «más bello de Europa», el sector servicios y la construcción, han ocupado a muchos veleños, incapaces de vivir ya del campo o del comercio. Vélez es, desde siempre, eminentemente agrícola, aunque algunas fábricas de azúcar; chocolate o ladrillos alumbraran por un momento su sueño industrial. La extraordinaria riqueza del valle que abre a su paso el río Vélez, unido a su clima subtropical, han propinado el cultivo de olivos, vides, tomates y patatas, y, modernamente, aguacates, mangos, kiwis y una variada gama de frutos extra-tempranos. Como diría la hija más ilustre de este pueblo, María Zambrano, «no hay infierno que no sea la entraña de algún cielo», y en el caso del campo veleño, su crisis tras la filoxera sufrida a finales del siglo xix, propició la activación de innovaciones agrícolas que hoy tienen arte y parte en el florecimiento de su economía. Este despertar de la agricultura se ha hecho presente en muchas otras localidades de la Axarquía, lo que, según Antonio Hidalgo,como alcaide, Abul Kasim Benega. Las numerosas torres que como las de Santa María de la Encarnación (siglo xv) y San Juan (siglo xvi) rompen el techo de la capital axarqueña, indican no sólo los temp¡os a los que están adosadas y la ubicación de las originarias mezquitas sobre las que se levantaron, muchas de ellas por orden de los propios Reyes Católicos, sino también la distribución urbanística de la ciudad tras la reconquista. Fuera del recinto amurallado se levantan los barrios de San Juan, Pozo del Rey y San Sebastián (siglo XVI), a los que siguen los de San Francisco, Capuchinos y del Carmen, en torno a las construcciones conventuales de distintas órdenes religiosas. Estos barrios, de gran solera, acogen también edificios de alto valor histórico-artístico, como es el caso del hermoso palacio de los marqueses de Beniel (1612), hoy sede de la Fundación Maria Zambrano y de la activa Universidad de la Axarquia. También la fuente de Fernando VI, con sus cuatro caños, o la casa en que, dicen, se hospedó Cervantes, enriquecen el patrimonio veleño, premiado en los años setenta con el título de Conjunto Histórico-Artístico. No sólo su monumentalidad, sino la correcta combinación de ésta con las construcciones de nuevo cuño, proporcionaron la concesión. Sin embargo, el descuido y maltrato de estos valiosos edificios y de las añejas calles que los acogen es suficientemente constatable. Numerosas voces de denuncia han surgido en Vélez en torno a ésta y otras cuestiones relacionadas con la desidia que últimamente parece dominar a los veleños ante su patrimonio y la vida misma de la ciudad. Antonio Jiménez habla de «aparatoso deterioro global», y se duele de la escasez de recursos en hombres e ideas, con que cuentan para encontrar una salida airosa ante el hecho de que el casco antiguo puede acabar «cayéndose en pedazos». Para Jiménez, como para Salvador Moreno Peralta, la solución a los problemas de Vélez y la llave de su futuro se encuentra en el concepto y ejercicio de su capitalidad. Ambos coinciden en la demanda de un cambio de mentalidad, que permita a Vélez asirse al carro del futuro y garantice su supervivencia como centro aglutinador de la comarca. Pesimismos aparte, lo cierto es que la transformación de las comunicaciones habida en la comarca y esa otra, más profunda si cabe, que se avecina, dificultan el mantenimiento por parte de Vélez de sus funciones vertebradora y cohesionante. La cercanía y accesibilidad de Málaga y el notable crecimiento de localidades como Nerja y Torrox agravan esta situación. Pocos municipios axárquicos dependen ya de Vélez, y los que lo hacen, aportan poco a su economía porque no son relevantes. Incluso sus anejos de Chilches, Almayate o La Caleta, que en su totalidad acaparan el 50 por 100 de la población veleña, se miran cada vez más en el espejo de Torre del Mar para acercarse progresivamente al concepto autárquico de municipio. Numerosas circunstancias, no obstante, han defendido la capitalidad de Vélez históricamente. No sólo las meramente geográficas, económicas o dimensionales. También las históricas, y hasta gastronómicas y foldóricas, por insignificantes que éstas puedan parecer. La actividad comercial de Vélez y su condición de centro neurálgico, por administrativo, han determinado desde siempre la vida del pueblo. Esta, sin embargo, ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, o al menos así lo entienden los actuales veleños de edad media, que desparraman añoranza de sus vivencias infantiles en cada palabra. Gallardo Valdés, Jurado Lorca, Bonilla, Hidalgo y el inigualable Evaristo Guerra han encumbrado a Vélez a un lugar destacado en la historia de la pintura española contemporánea, y han generado un espectacular enriquecimiento de la vida artística, cultural, e incluso comercial veleña. Cinco escuelas privadas de arte inician a más de trescientos alumnos en la tarea pictórica. Estos se empeñan, generalmente, en emular a sus mayores, que con su actividad autodidacta y su estilo realista fantástico han con-vertido a Vélez en «el pueblo con más pintores por metro cuadrado.» «Aquí, le das una patada a una piedra, y aparece un pintor», bromea la esposa de uno de ellos. Quizás no sea tanto la can\\dad, aunque singularmente abundante, sino su talante, lo que determina esa sensación de omnipresencia de la pintura. La escultura que homenajea al cantaor flamenco Juan Breva en la plaza del Carmen ejemplifica adecuadamente esta teoría. Porque, si la autoría del bronce corresponde al también lugareño Jaime Pimentel, su ideación y financiación hace referencia a todos los artistas que habitan en Vélez. Estos acostumbran a contribuir con la cesión de alguna de sus obras para costear monumentos del pueblo, la restauración de algún edificio o el término de alguna obra benéfica. Ese es el motivo, dicen, de que sean tan queridos por todos los veleños. Las pinturas de los artistas oriundos, o de aquellos otros que han llegado atraídos por el ambiente de la villa recrean, las más de las veces, los testigos de piedra que la historia ha ido dejando por sus calles y plazas. Esta costumbre, irreprochable si se contempla la línea quebradiza de sus torres sobre el horizonte, tributa un homenaje en vivo a la teoría del maestro de María Zambrano, Ortega, para quien la influencia que sobre el futuro del arte ejerce siempre su pasado, es inevitable. La tradición heredada por los modernos al margen de su voluntad se remonta a muchos siglos atrás. La fortaleza del siglo xiii, que preside el pueblo e inicia su rememoranza árabe, corona una serie de monumentos arracimados monte abajo por toda la ciudad, y que proyectan las distintas etapas de la historia lejana y reciente de Vélez. Desde su desafiante torre del homenaje, los restos de la muralla árabe, cuyos lienzos van quedando poco a poco otra vez al descubierto, demarcan el barrio viejo, conocido como La Villa. A él se accede por dos de los vanos de esta muralla que aún quedan en pie: la Puerta Real y la de Antequera. La primera de éstas, que debe su nombre al paso por ella de los Reyes Católicos, acoge tras un cristal a la Virgen de los Desamparados, que los lugareños llaman con respetuoso gracejo «de los mamparados». Es éste un precedente del arte religioso que reforma la ciudad tras la entrega de la villa a los cristianos por parte de su últidad.
Lo c¡erto es que una demarcación territorial que, según muchos de sus detractores, no tiene en común más que el nombre, compendia en Vélez buena parte de su base cultural y social. Las condiciones que han definido en el pasado y determinan el futuro de esta comarca se conjugan en su capital de un modo singulan Así, el origen árabe, el posterior repoblamiento por cristianos viejos, su dependencia económica del campo, la renovación agrícola derivada de la plaga de la filoxera y, finalmente, la conjugación de dicha agricultura con la actividad turística que la hace rentable; todo ello, facilitó que Vélez liderara el discurrir de la Axarqula. Lo cortés, sin embargo, no evita lo valiente, y Vélez ha dejado de ser en los últimos años lugar de destino, sin conseguir hacerse de un papel preponderante como enclave de tránsito. La solución, para Moreno, no se encuentra sólo en aprovechar las insospechadas posibilidades que ofrecen las nuevas comunicaciones, sino en dotar de contenido a la capitalidad veleña para que confluyan otra vez en ella los modernos recursos, no sólo de la Axarqula, sino también de esta otra Costa del Sol malagueña. Otro veleño sensibilizado, Miguel Angel Torres, cifra los principales objetivos a cumplir en, por un lado, la recuperación y conservación de los parajes naturales que vivifican su término municipal; y por otro, en la vivencia de su medio social «en versión auténtica y pausada», regresando a los valores culturales del pasado inmediato. Son los principales anejos de Vélez (cuenta con trece) los que conservan mejor las tradiciones típicamente axarqueñas: el Sanjuaneo, la procesión marinera de la Virgen del Carmen y sus distintas romerías, son algunas de ellas. Como auténtica ciudad que es y por su carácter de zona de tránsito, Vélez acoge con más facilidad las costumbres importadas, lo que dificulta la perpetuación de lo propio. Así, sus ilustres Semana Santa y feria de San Miguel -que cumple 153 años- han admitido prácticas, más propias de las capitales malagueña y sevillana que de su pasado reciente. Algunos proyectos a punto de ser inaugurados -como el aeródromo que acogerá el Club de Aeromodelismo de Málaga y albergará urbanizaciones de lujo y zonas de ocio y recre~ y las condiciones favorables de que dispone Vélez para coger el tren del progreso, le auguran un futuro prometedor. La implantación de cuatro canales locales de televisión y numerosas emisoras de radio en los cuatro últimos años, presagian, desde luego, que dicho futuro no anda lejos. Lo que, a todas luces, parece indiscutible es que el camino a seguir conduce indefectiblemente al mar. El presente, e incluso el pasado reciente, no son, sin embargo, motivo de congoja o desesperanza. Porque, como anunciara en su filosofía existencial la inigualable escritora de Vélez-Málaga Maria Zambrano: «Vivir es errar; andar a la deriva tras ese único que nos persigue sin tregua, en el seno sin fin de esa realidad que nos deja, que tampoco permite que nos hundamos en ella, resistencia última que nos obliga a salir, a sostenemos.» |
|
| Viñuela El hecho más trascendental en toda la historia de Viñuela es, sin duda, la construcción del pantano en el curso del río Guaro. E¡lo es así, en parte, porque Viñuela es el municipio de más reciente formación de toda la Axarqula (siglo XVII). |
 |
|
Pero también se debe considerar que el susodicho embalse ha inundado novecientas
hectáreas de terreno del término municipal, llevándose por delante la aldea de Herrera
y el cortijo de Matagallar. Los viñoleros reclaman a cambio beneficios en forma de
regadíos. Pero el pantano ha tenido una virtualidad más: vertebrar un municipio que es
en realidad un mosaico de aldeas y cortijadas. Y es que realmente el núcleo de Viñuela no concentra a más del 30 por 100 de la población del municipio, que en total asciende a 1.177 personas. El resto se distribuye entre Los Romanes, Las Casillas, Los Castillejos, Los Ventorros, Los Calderones, Ermita y las dos pedanías compartidas con Canillas de Aceituno: Los Gómez y Los Millanes. La formación del núcleo de la Viñuela, diminutivo de viña, procede de este cultivo, que se daba, y de hecho se sigue dando, en los alrededores de lo que en el siglo xvii era una venta en el Camino Real de Granada. El pueblo surgió en las márgenes de este camino, que hoy es la calle principal, y por ello una parte de esta avenida se llama Vélez- Málaga y la otra Granada. En el primer tramo se sitúa la antigua venta, todavía abierta y renovada tanto en su tachada como en su interior. Algo más abajo la iglesia de San José, del siglo xvi y, frente a ella, el Ayuntamiento, en un disonante estilo de la década de los setenta. La calle principal desemboca al arroyo Casado, y a un frondoso parque de reciente construcción. El núcleo de Viñuela ejerce de capitalidad, pero los vecinos de la amalgama de aldeas que forman el municipio acuden a recibir los servicios médicos o la educación escolar a distintos lugares, en función del casco urbano más cercano. De esta forma, sólo era posible unir el batiburrillo de caseríos con una cuestión común, como es la del pantano. De la construcción de un embalse sobre el curso del Guaro se venia hablando desde 1890, pero su levantamiento no se acometió con decisión hasta 1981. Las obras todavía no se han completado, pero el pantano comenzó a funcionar de hecho en 1988, anegando un tercio del término municipal viñolero. La inversión de 1.300 millones de pesetas está sirviendo para regular 100.000 metros cúbicos al año, con los que abastecer a una población de quinientas mil personas. Para ello fue necesario expropiar tierras por valor de cuatrocientos millones de pesetas. Precisamente éste es otro de los motivos de queja de los viñoleros. Según afirma Manuel Llamas Fortes, «las expropiaciones se pagaron muy baratas» y, además, a consecuencia de ellas abandonaron el pueblo «cuarenta familias». En compensación, Manuel Llamas espera que en un futuro próximo se ponga en marcha en la ribera del pantano el prometido complejo turístico, junto con los deseados encauzamientos para regadíos. Hasta ahora Viñuela, como su propio nombre indica, ha vivido de las viñas principalmente, en combinación con el olivar Toda la producción de aceitunas de su término municipal se encauza hacia la almazara de la cooperativa instalada en Los Romanes y hacia la que sigue también funcionando en el Puente de Don Manuel, pedanía muy cercana pero perteneciente a Alcaucín. La devoción por la Virgen de las Angustias es otro de los factores que homogeneizan un municipio fragmentado. Al carecer de una larga historia común, como sus vecinos, la personalidad del pueblo se va forjando día a día, sobre todo en torno al embalse. El ejemplo más actual de esta máxima es la recién creada Romería del Pantano, celebrada el primer fin de semana de mayo, en subliminal relación con la cercana festividad de San Isidro. Al fin y al cabo, la voluntad de los pueblos es capaz de doblegar a la Historia. |
|