|
|
|||
 PORTUGUÊS PORTUGUÊS ENGLISH ENGLISH FRANÇAIS FRANÇAIS |
|||
Tengo la terca convicción de considerar que el amor, una vez que ocurre, no disminuye. ¡Nunca! El se transforma en el crecimiento, en el avance, en la comprensión y en el conocimiento, ¡como todo en la Naturaleza! El amor no duele porque no lastima. Lo que duele es la sensación de pérdida en la inútil tentativa de oprimir y sofocar a quien se piensa amar; pues quien ama no oprime ni sofoca: simplemente lo deja existir. Imposible es aceptar que el amor termine un buen día como algo repulsivo, maldito, feo, doloroso, próximo del desinterés y de la incomprensión. El amor no modifica retroactivamente la belleza, la satisfacción, la plenitud y la infinitud. El amor no deja lugar para la repulsión, el arrepentimiento, para las reclamaciones o para actos de tiranía. El amor no pide disculpas; se anticipa en la prevención de herir. Amor no es necesidad, no es dependencia, ni tampoco "querer amar" o "no querer amar"; no es miedo, servilismo, obediencia o autoritarismo; no es sólo deseo, aunque de este está próximo. No es rabia, resentimiento, no es posesividad neurótica, desconfianza o celos... El amor no es. El amor son... Y cualquier otro sentimiento que no siga este naturalísimo flujo existencial será, no importa cual sea, menos que amor. ¡Los que aman lo saben!
Desde que tuve conciencia de mis movimientos, me siento guiada por los rastros inconfundibles del amor, abrigándolo en mis arterias como si fuese uno más de los elementos esenciales para la alimentación de mis células. Casi siento su aroma, veo su forma, presiento su presencia... Recibo sus vibraciones con tanta intimidad, viniendo de tantos ángulos del aire que podría considerar al amor como la propia masa que engendra el planeta en el cual vivo, o casi como una sustancia permanentemente expelida por todos los seres, animados, o no.
¡Y eran esas las estrellas que yo contemplaba! Las que desnudaban mis sueños, celebraban mis pasos, las que expresaban la frecuencia y el ritmo de mis ideales... Eran esos los centelleos que realmente yo prefería tocar. Brillos aturdidores, vivacidad inquebrantable, insospechadas luces que intentaba poseer y emanar de las entrelíneas de mis diálogos, de los nunca disimulados objetivos de mi aproximación al prójimo.
¡Esas estrellas mías! Fugaces, audaces, reveladoras. No tan populares ni tan universales, ni tan esplendorosas en su hechura cuanto las tuyas, pero que igual brillaban atractivas, huidizas, enigmáticas, explotando en mi interior como una mezcla de inquietud y calma. No las alcanzaba, ni las comprendía del todo, ni siquiera me acerqué de la certidumbre de que en los momentos en que las exaltaba, ellas realmente existían. Como tú con las tuyas. Lo que no nos impedía de juguetear constantemente con la virtualidad de nuestros astros. Extendíamos los brazos, caminábamos tiesos hacia la mira que nos apuntaba, manteníamos la esperanza de nuestros dedos apuntados para la luminosidad que deseábamos palpar, aunque demasiado fatigados e infinitamente convencidos de que jamás podríamos tocarlas. Más que obstinados, encendidos continuábamos. ¡Esa es nuestra única manera de vivir! Aguerridos, apasionados, sin retorno, sin resguardo, gemelos en la utopía y en el dolor, parecíamos los mismos seres existencialmente teleguiados, persiguiendo sonámbulos la misma potencia radiante que nos embriagaba. Creo que esto fue lo primero que nos unió. Pensábamos que sentíamos atracción por la misma especie de constelación. Y tal vez así fuese en los instantes sutiles, reverenciales, en que tan profundamente discurríamos sobre la luminiscencia que nos doctrinaba. Mirando hacia lo alto, voz afluente, ingeniosamente prolija, faz perpleja tomada por el placer o la furia, declamabas los nombres de las estrellas que te inspiraban, canturriando en magnífico movimiento un divino ceremonial de magia y fascinación. Belleza, poesía, felicidad... repetías influyente y lúdica, gestos consonantes tiritando la carne por la viva fe en las palabras que pronunciabas, diosa constituida, poderosa creadora, dominando la propia imposibilidad de tocar lo que bautizaba.
Traducción de Raquel Orlovitz Levitas
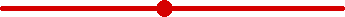
 ÍNDICE DE ESCRITORAS
ÍNDICE DE ESCRITORAS
 PRÓXIMA ESCRITORA
PRÓXIMA ESCRITORA
 REBRA
REBRA
 ENLACES PERSONALES
ENLACES PERSONALES 


 E- MAIL DE LA AUTORA
E- MAIL DE LA AUTORA 
 LIBRERIA REBRA
LIBRERIA REBRA 