|
|
|
"La
novela contemporánea casi ignora al héroe. Su material
preferido son hombres y mujeres secos, aburridos, miopes, que
narran con lágrimas de resina la historia de sus interiores
de madera". Roberto Arlt escribe en 1941 esta aguafuerte
con irritación, añora lo que no escamotea en sus
novelas: aquellos relatos de hombres extraordinarios haciendo
cosas extraordinarias; héroes, monstruos, santos, asesinos,
tiranos que saben dejar marcas en la memoria de los lectores.
Un poco retomando este malestar de Arlt, un poco redescubriendo
un tema que se va apagando en la historia política y cultural
de nuestros países, quisimos dedicar este primer dossier
de Marginalia a los héroes, sin distinguir su procedencia
geográfica o su carácter real o ficcional. Llegados
por la convocatoria que hicimos hace unos meses, escogimos cuatro
trabajos bien distintos (tres artículos y un cuento) sumando
el hallazgo de la bandera que es tapa de sección.
Juan Moreira, José Artigas, himnos nacionales y héroes
de bronce, heroínas anónimas que tejen encerradas
en una cárcel, un bandolero brasileño que entrega
su botín en las favelas, héroes inventados por Hollywood,
superhéroes del rock, villanos y anti-héroes inventados
también por Hollywood son algunos de los personajes y motivos
que transitan este dossier. No quisimos hacer muchas aclaraciones
ni tampoco decidir una única interpretación a la
que todos debiéramos suscribir, digamos que los trabajos
responden a un estímulo. Propusimos algo para poder imaginarnos
qué mandarían los lectores o qué entendería
cada uno cuando leyera la palabra "héroe". Presentamos,
entonces, como en la música, variaciones de un tema. |
 |
 |
| |
"Seja
marginal, seja herói"
Cara de Cavalo: Cara de Cavalo fue un marginal-héroe
que vivía en la favela del morro Mangueira de Río
de Janeiro. Se dedicaba a robar camiones transportadores de
alimentos para repartir luego entre los habitantes de la favela.
Su fama fue acompañada y acrecentada por las crónicas
policiales de su época. Durante cuatro meses, entre
mayo y agosto de 1964, fue perseguido por un verdadero ejército
de cerca de dos mil hombres de todas las delegaciones de Río
de Janeiro. Cara de Cavalo tenía sólo 23 años
cuando un aluvión de más de cien balas acabó
con su vida en su escondite de Cabo Frío. Entre los
policías que dispararon contra él se encontraba
Hélio Vígio quien después sería
electo diputado estatal con el lema: “El bandido bueno
es el bandido muerto”
La Bandera: En octubre de 1968, en Río Janeiro, durante
una temporada de presentaciones de Caetano Veloso, Gilberto
Gil y Mutantes colgaron la bandera con la inscripción:
“Seja marginal, seja herói” creación
de Hélio Oiticica en homenaje al héroe-bandido
carioca.
Un juez que presenciaba el espectáculo encontró
a la bandera que glorificaba a un marginal lo suficientemente
peligrosa como para ejercer la censura y cancelar el show.
El autor: Hélio Oiticica conoció y llegó
a ser amigo de Cara de Cavalo. Él mismo se refiere
al homenaje en estos términos: “Yo hago
poemas-protesta que tienen un sentido más social, pero
este homenaje a Cara de Cavalo refleja un importante momento
ético, decisivo para mí, porque refleja una
revuelta individual contra cada tipo de condicionamiento social.
En otras palabras: la violencia es justificada como sentido
de la revuelta, pero nunca como el de la opresión.”
|
|
...................................................................................................................................................................
 |
 |
|
Sentada en el sillón, frente a la ventana abierta,
los anteojos caídos sobre la nariz, miraba
atentamente su tejido. La aguja de crochet se movía
rápida y hábilmente y tras de sí
iban creciendo las hiladas. Miraba hacia afuera, esa
mañana de invierno, límpida y luminosa,
en que el sol se colaba a través de las hojas
del árbol que tendía sus ramas tras
los cristales. Sus sombras creaban una imagen, en
las paredes de la habitación, que giraba a
lo largo del día. Tres ramas casi paralelas
formaban un dibujo geométrico perfecto, como
si allí hubiera realmente un hueco con rejas.
Bajó la vista hacia la pequeña canasta
donde guardaba las lanas y vio como se agrandaba,
se llenaba de ovillos y la habitación se alargaba
y se ensanchaba hasta convertirse en un pabellón
donde, a un lado, se alineaban, desde la entrada hasta
el fondo, todas las camas.
| |
En
una punta de ese gran espacio, cerca de la reja
de entrada, los colores más hermosos se
arremolinaban en la canasta. Como pelotas, los
ovillos azules, lilas, rojos, verdes, amarillos,
se superponían desordenadamente. A su alrededor,
unas diez mujeres, atentas a su labor, se dedicaban
a tejer. Y mientras tejían, iban también
desgranando historias, anudando amistades…
|
En esa actividad, Diana, la cordobesa, era la reina,
estaba atenta a lo que todas hacían, explicaba
un punto aquí, una técnica allá,
con esa cadencia en el hablar tan propia de su tierra,
que sonaba relajante, maternal, atenta. Conocía
todos los trucos, todos los puntos, y con paciencia,
enseñaba los secretos.
La aguja de tejer crochet es corta, se convierte en
una parte de la mano, y mediante hábiles movimientos,
a derecha e izquierda, se va ensartando, enlazando
el hilo, formando nuevos puntos, mientras con la otra,
se sostiene el tejido realizado y el hilo que se va
a ir usando, de modo que esté en la posición
necesaria para lograr el resultado deseado. Y, lo
interesante, es trabajar con muchos colores, cambiando
el hilo que está a la espera. Y así
se puede crear motivos geométricos o informales
gamas, o detalles inesperados que convierten el tejido
en una explosión cromática. Lo habitual
era hacer bolsos, pero, también, gustaban hacer
tapices para cuartos de niños, alegres, abstractos,
de colores fuertes. Lo importante era lograr la perfección
absoluta del tejido, el punto de tensión y
tamaño constante, los bordes rectos.
Así pasaban horas y horas por las tardes, llenando
ese vacío de vida de las cárceles. Todo
era simplemente una espera, espera de un juicio en
el caso de esas mujeres, espera de que pase una condena
en otros. La tensión de la lejanía del
mundo, de la incertidumbre del futuro, se diluía
en el movimiento rítmico de las manos y la
sensación de estar creando belleza, de estar
armando cosas que entregaban como acto de amor, de
comunicación con seres que sólo pululaban
en los intersticios de sus recuerdos., daba sentido
a ese tiempo suspendido de sus vidas.
Los domingos, les llevaban los hilos y entregaban
los trabajos terminados. Ese día era una fiesta,
no sólo les llevaban los hilos, les llevaban
también comida, pero, sobre todo, iban a visitarlas.
Esa conexión con el mundo exterior, era un
viento de emociones que invadía el espacio.
Los domingos no se tejía. Los ovillos permanecían
inmóviles en su canasta. Pero había
mucho más movimiento alrededor. Cuidado en
el vestir, carreras hacia la salida cuando se escuchaba
un nombre al que anunciaban la visita. Risas o llantos
a la vuelta. Malas y buenas noticias que entraban
como lluvia de palabras a través de las rejas
que dibujaban también, sobre los rostros de
sus hermanos, sus maridos, sus padres, un dibujo como
el del cuadrado a través del que veían
el cielo.
Tejer era un trabajo, algo importante, ver surgir
de entre los dedos, una tela como un cuadro. La maestría
de saber aumentar y disminuir puntos, les permitía
hacer formas circulares, tejer boinas para los compañeros,
a los que no podían ver, pero a veces oían
a la distancia, cuando cantaban, como forma de comunicación
con ellas, en otro pabellón distante.
En ese micro-mundo aislado, dos eran los enlaces con
el exterior: la familia y los abogados. La familia
traía afecto, las noticias de los amigos, la
expresión de la vida cotidiana, del trabajo.
Los abogados, mensajes, noticias y a veces, hasta
esperanza.
El
encierro generaba tensiones y con las tensiones,
surgían los conflictos. Muchos en los
trabajos comunes, en los equipos que a lo largo
de la semana se iban rotando, los que limpiaban
el pabellón, los que se ocupaban de la
cocina. Otros, en la mera convivencia forzada,
que producía rencillas, rivalidades.
|
Esta
situación se veía agudizada por las
diferencias de formación, de procedencia, de
cultura, de edad, de situación familiar…
La estancia en ese pabellón, sin intimidad,
donde la vida debía ordenarse, organizarse,
para evitar la desesperación, resultaba, inevitablemente,
una dura escuela de convivencia. Era importante tener
algunas horas de aislamiento, de actividad personal,
de silencio, para leer, estudiar, soñar, para
poder luego soportar el hacinamiento, la falta de
soledad obligada.
Por eso era tan importante ese tejer colectivo que
unificaba. La obra maestra fue una corbata. Una corbata
es una pieza muy larga y estrecha, que, además,
tiene un ancho permanentemente variable, y lo difícil
es que los bordes queden absolutamente rectos. Y esa
estaba perfecta. Con un color de base y con rayas
de otro tono cada tanto, las bandas horizontales todas
exactamente del mismo alto. Estos tejidos eran expresiones
de amor, de amistad, de compañerismo, de gratitud.
También la gimnasia era otra actividad que
las unía, que equilibraba una vida tan estática
en el espacio como suspendida en el tiempo y se hacía
en el patio, ese pequeño patio de altos muros,
donde sólo se podía ver hacia arriba
el cielo, pero que se sentía como una eclosión
de libertad, al sentir el aire, el sol, el agua…y
ese momento se esperaba con ansiedad. Esos patios
donde, en alguna ocasión, un helicóptero
llegó en audaz proyecto de huída.
Las horas de tejido eran también una forma
oculta, clandestina, de reunión política.
Lo que las unía a todas, la razón de
su estar allí, era su militancia. Pero eso
también las separaba. La pertenencia a distintos
grupos ideológicos, su respuesta en los casos
de tortura, su inserción mayor o menor, generaba
una especie de escala jerárquica y de confianza.
En eso, Diana, la cordobesa, la de voz maternal y
dulce, también estaba en primer plano. Pero
todas esas diferencias parecían diluirse, batidas
por el movimiento de las agujas de crochet, que las
enlazaba, tanto como enlazaba la lana.
Esa vida monótona, que les daba la sensación
de que siempre habían vivido así, y
que siempre lo seguirían haciendo, como si
se tratara de una eternidad homogénea, se veía
perturbada por los acontecimientos que las sacudían.
Uno importante eran las nuevas llegadas, cuando se
arremolinaban todas, acosándola a preguntas,
para saber las causas, recibir las novedades de fuera,
allí, sin rejas, sin guardias que escucharan,
sin límite de tiempo y, lentamente, se integraban
en esa sociedad estructurada, jerarquizada y en muchos
casos pasaban a formar parte de ese mundo de los bolsos
y los tapices, de esa actividad tan valorada, y se
unían al grupo y, con paciencia, Diana les
iba enseñando a formar la primer cadena , la
base del tejido y luego lentamente comenzaban a aprender
a ensartar la aguja y a ir tomando los puntos, formando
las otras hiladas.
Se vio ella misma, liberada de culpas en el juicio,
pero no del encierro que se sentía como eterno,
que no se sabía nunca cuando terminaría,
llamada para un largo viaje, a otra cárcel,
lejos de la familia, yendo hacia otro mundo, de celdas
individuales, sin agujas, sin hilos, sin la posibilidad
de comprarlos, donde perdería esa relación
profunda, estrecha, que ese acto colectivo de creación
había logrado.
El sol entró de lleno por la ventana, otra
vez amplia, baja. La aguja que había quedado
en el aire, paralizada, comenzó a moverse rítmicamente,
y esos hilos de colores que descansaban a su lado
en la pequeña canasta eran, inexplicablemente,
lo único que lograba enlazarla a aquel pasado
que había sepultado en su memoria.
ARRIBA |
..............................................................................................................................................................
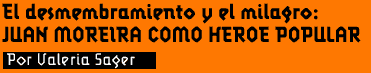
|
Los
héroes tienen que dar batalla, son el bien contra
el mal, pelean con poderes sobrenaturales, con los
puños, con armas, con la pelota o con el cuchillo.
Los héroes siempre son buenos y grandes pero
alguna
vez caen, alguna vez mueren.
| |
1)
PRIMER ROUND: NATURALEZA VERSUS ARTIFICIO
Alrededor
de los años 80, la construcción
del Estado Nacional, se levanta contra los restos
de la naturaleza rioplatanse y contra sus sujetos
nativos (el indio y el gaucho), para impostar
sobre ella las ciudades, las instituciones y
las modalidades de una modernización
programática que acerque el sistema económico,
social y cultural al de los países civilizados.
La verdadera naturaleza, borrada por la modernización
es remplazada en el seno de la elite por la
idea de que su cultura, la de las bellas letras,
es una naturaleza: el despliegue de una herencia
biológica familiar. Como la sangre azul
de la aristocracia, el saber letrado se ve como
materia innata y constitutiva del cuerpo propio;
ese saber que ocupa el lugar de memoria corporal
se inscribe como mito de clase en todas las
variantes de la escritura autobiográfica.
Del otro lado de esa identificación entre
saber letrado y cuerpo propio, las prácticas
de los iletrados y más tarde de los alfabetizados
recientemente, los que acceden por primera vez
a la cultura y no la han heredado, son señaladas
por la cultura hegemónica como cuerpo
ajeno o deformado, esa deformación se
traduce por el revés de la autobiografía,
en el surgimiento de la ficción.
Los sujetos y prácticas residuales del
territorio bárbaro, cuya relación
con la naturaleza era efectivamente inmediata
se convierten en un constructo artificioso cuya
lengua e historia es traducida y deglutida por
las invenciones ficticias o exageradas de la
cultura letrada. La lengua de la gauchesca,
muestra esta artificialidad que establece un
continuo con la lengua y el cuerpo deforme de
las achuradoras federales de El Matadero. Esta
lectura que despliega la cadena de lo deforme
como cuerpo extraño y ajeno puede leerse
más tarde en el Rengo del Juguete Rabioso,
el jorobado del Jorobadito y la coja de Los
siete locos de Roberto Arlt, cuya relación
con la cultura oficial no ha sido heredada sino
usurpada.
La cultura dominante fabrica su mitología,
cuyo modo de proceder es la inversión:
los modos de vida y los usos de la elite son
presentados como naturales, esta mitología
moldea su relación con la propiedad del
capital económico y cultural. Se apropian
de la pampa mediante el despliegue técnico
de las campañas militares, marchan sobre
el espacio ajeno al cuerpo culturizado y sobre
su voz; roban la lengua de la pampa en el mismo
momento en el que se apropian de ella. La invención
de ese mito de naturalidad construido para el
dominio, consiste en robarle al otro la propiedad
de una identidad natural, otorgándole
una falseada, artificiosa o deforme que no coincide
con el momento del nacimiento, sino con algo
accesorio y posterior (dinero, hazañas,
fuerza, reputación, saber o poder) que
debe ser ganado mediante el trabajo o usurpado
mediante el crimen .
Hay un texto clave en la historia de la literatura
argentina que deja ver cómo la identidad
de los dominados es robada como condición
de acercamiento a la alta cultura: Fausto de
Estanislao del Campo, editado en 1866, muestra
de qué modo la naturaleza y su voz aparecen
deglutidas por la ciudad y rechazadas como cuerpo
extraño. Esa extrañeza, esa ajenidad
que es traducida por los letrados como ficción
se despliega en Fausto por primera vez (El Matadero
no se edita hasta 1871), en ese texto la idea
de artificio aparece como tema. Podríamos
decir que el tema de Fausto es el de los mecanismos
de producción e interpretación
de la ficción, de lo artificioso y del
espectáculo. En el poema, un gaucho entra
al teatro Colón a ver Fausto, en esa
visita al espacio consagrado del otro, pierde
los objetos que lo identifican: el gaucho se
mide por su coraje asociado con la hombría;
en el teatro le quitan el cuchillo y el calzoncillo.
Mis botas nuevas quedaron
Lo propio que picadillo
Y el fleco del calzoncillo
Hilo a hilo me sacaron
Y para colmo, cuñao,
De toda esta desventura
El puñal de la cintura,
Me lo habían refalao.
Como la visión de algo prohibido, como
el robo de un saber secreto, la intromisión
en la parte más selecta de la ciudad
es por identificación con el personaje
de la obra que ve, la venta del alma al diablo.
En este texto, la cultura, el ámbito
y la lengua del personaje aparecen violentadas
por el robo y el ultraje, el gaucho es un objeto
usurpado y usado por del Campo de una manera
que es una deformación de su existencia
natural u originaria. El pollo, protagonista
del poema, interpreta lo que ve en la obra como
si fuera real. Allí, se define lo popular
como sujeto a una interpretación mágica
, un consumo pasivo y una comprensión
deformada por la creencia de que no hay mediación
entre realidad y ficción. Esa confusión
se traduce como la venta del alma en pos del
acceso a la sociedad y a la cultura.
2)
SEGUNDO ROUND: PERDIDA VERSUS ABUNDANCIA
Con
respecto a los folletines de Gutiérrez,
Ernesto Quesada escribe en 1902:
Los tales folletines halagando todas las bajas
pasiones de las masas incultas, adquirieron
una popularidad colosal; ediciones económicas
a precios ínfimos los pusieron en manos
hasta de los más menesterosos. Todos
los que viven en pugna con la sociedad(...)
todos los fermentos malsanos de la sociedad
experimentaron una verdadera fruición
al leer las hazañas de esos matreros.
A
partir de la cita podemos leer una cadena de
sentidos en la cual intentan cristalizarse,
mostrarse como naturales las relaciones entre
el bajo precio - vivir en pugna con la sociedad-
las bajas pasiones- las masas- la incultura
y lo malsano; la isotopía nos lleva a
recorrer el espacio del des- precio. En esa
inscripción se leen los modos de concebir
la reacción de la elite frente a las
lecturas y el gusto de las masas incultas. Lo
popular, identificado con lo masivo, es desde
esta mirada una dislocación de lo alto;
la pérdida de un precio simbólico
que caracteriza a la alta cultura: su apreciación
de lo literario como las bellas letras sacrificado
en pos de un precio material. A estos objetos
de precio ínfimo pero consumidos en cantidad,
se los excluye del terreno del bien en sentido
moral y cultural (en el sentido de lo bueno),
haciéndolos cargar con el desprecio por
convertirse en un bien económico.
En la cita transcripta se ve cómo las
palabras inculto y malsano en el momento de
funcionar como atributo de las masas no adquieren
estatuto de diferencia con respecto al eje positivo:
culto y sano sino de deformación, la
literatura popular no se define por sí
misma sino como parásito de la otra mediante
un suplemento léxico: el prefijo. La
identidad de Juan Moreira, tampoco se define
por si misma, por la coincidencia natural con
el cuerpo propio, sino que parece otorgada por
la autoridad que lo hace desgraciarse mediante
sus abusos de poder, por los otros gauchos que
lo admiran y afirman su grandeza dentro del
texto y por las masas que consumen el folletín
con fruición. Esa identidad, es adosada
a su cuerpo, el heroísmo de Moreira que
reemplaza su identidad biológica, no
es una herencia, no está en su nacimiento,
es creado cuando el gaucho es sustraído
del mundo al que pertenecía originariamente.
Hasta
la edad de treinta años fue un hombre
trabajador y generalmente apreciado en el partido
de Matanzas, donde habitó hasta aquella
edad, cuidando unas ovejas y unos animales vacunos,
que constituían su pequeña fortuna.
¿Qué motivo poderoso, qué
fuerza fatal fue la que empujó por la
pendiente del crimen a un hombre nacido con
todas las condiciones de un bello espíritu
y que hasta la edad de treinta años fue
un ejemplo de moral y de virtudes?
La
historia anterior a que Moreira sea arrojado
por la pendiente del crimen ocupa unos pocos
párrafos de la novela, la construcción
del héroe comienza en el momento en que
se desgracia, es esa deformación de sus
costumbres originarias y naturales la que identifica
al personaje , éste es para Gutiérrez
un hombre artificialmente construido: “uno
de esos hombres que vienen a la vida poderosamente
tallados en bronce”.
La fruición de la que habla Quesada con
respecto al modo de leer y a la elección
de las lecturas de las clases populares se traduce
en el encantamiento que produce la voz de Moreira,
esa seducción inconmensurable, sumada
a la cantidad de hombres que puede matar es
un abundancia que se desprende de la pérdida.
El heroísmo del personaje consiste en
la cantidad de acciones espectaculares que hay
en el texto y que son construidas sobre el hecho
de haber perdido todo. El folletín es
un género íntimamente ligado al
mercado, las acciones de Moreira son valoradas
por su cantidad, su voz, como la letra del folletín,
transmite un encantamiento atroz, y a partir
de esto posibilita la identificación
entre el héroe y su público:
Dotado
de una hermosa voz, solía templar su
guitarra (...) Cuando un gaucho canta un triste
parece que vertiera él todo un compendio
de desventuras (...) la guitarra gime de un
modo particular, y el que escucha se siente
dominado por un éxtasis arrollador (p.17)
Hemos
hablado una sola vez con Moreira , el año
’74 y el timbre de su voz ha quedado grabado
en nuestra memoria (p.17)
Las
palabras del gaucho eran para ellos el reflejo
de sus propias desventuras, y cada cual pensaba
en las suyas, recordadas por Moreira (p.41)
Estas
citas, que tienen en común lo arrollador
de la voz del gaucho , no tienen sin embargo
el mismo referente: uno es el real con quien
Gutiérrez recuerda haber hablado y otro
es el personaje que él construye. Los
dos tienen una voz capaz de encantar, de dominar
al oyente. Es justamente el encantamiento que
produce el verdadero gaucho lo que asegura la
eficacia del segundo (el personaje de folletín).
Similar también es el éxtasis
que siente Gutiérrez al escucharlo, su
lugar de enunciación no está justificado
por la racionalidad, (por el bien-decir) sino
por haber sido atrapado por la voz criminal
e intentar reproducirla. El que ocupa en el
texto el lugar del saber- decir es Moreira y
ese saber no se funda en la naturalidad con
la que pretendía expresarse la cultura
letrada sino en la eficacia del mal, el que
sabe hablar en la novela es el que sabe matar.
El primer hombre al que Moreira mata, es Sardetti,
el pulpero a quien le había prestado
dinero para hacer una compra para el almacén.
Después de pedirle varias veces la devolución,
Moreira lo denuncia, pero el hombre niega ante
la autoridad haber pedido prestada esa suma.
El gaucho es enviado al cepo por ladrón,
cuando vuelve de haber cumplido su castigo,
se cobra la traición con la vida del
pulpero y afirma: "Aquella muerte es el
principio de mi obra". Sardetti muere porque
no paga, el comandante de partidas enamorado
de la mujer de Moreira le hace pagar multas
absurdas por haberse apropiado de esa prenda.
La obra de Moreira, la muerte de Sardetti y
de una cantidad innumerable de soldados de las
partidas, gira en torno al préstamo,
al robo y al pago. La muerte y el crimen tienen
que ver con el dinero, son un modo de cobrarse,
un modo de que el otro pague. Moreira es el
que presta y el ladrón, el que da (dona)
y usurpa, el héroe y el criminal. El
heroísmo está ligado al don y
a la pérdida de algo que es propio, el
dinero, la mujer, la casa, el cuerpo.
En momento en el que la propiedad de Moreira
es arrancada y él es arrojado por la
pendiente del crimen, el folletín entra
en su momento climático, la primera muerte,
el primer corte dado a Sardetti es el principio
del éxtasis folletinesco cuyo recurso
formal es también el corte. La abundancia
de acciones que caracteriza al folletín
se apoya en la idea del cuerpo que ha perdido
su totalidad y su armonía quedando desmembrado,
entrecortado.
3) ULTIMO ROUND: YO VERSUS OTRO
La
novela Juan Moreira, es la reescritura de las
crónicas policiales publicadas sobre
la vida real de un hombre llamado de ese modo,
cuyas peripecias se habían vuelto realmente
populares, los Moreira son una cadena construida
que va desde el hombre real, a la crónica,
de ésta a la novela y luego al público
que se moreiriza y comienza a disfrazarse con
las máscaras y trajes de la barbarie
que aprovecha los carnavales, para desdoblarse
en la experiencia impostada de enfrentarse a
la autoridad.
El héroe popular tiene algo que su público
no tiene, algo que le roba: es uno, un individuo;
sin embargo por acumulación de fuerza,
de capacidades o de dinero parece ser muchos,
es una masa individualizada. Esa acumulación
está signada siempre por una pérdida
o una falta, haber sido pobre, huérfano
o haberse desgraciado.
Esa tensión entre la falta y la abundancia
se traduce siempre en la tensión entre
el individuo y la masa, entre el yo y el/ los
otro(s). Hacia el final de la novela de Gutierrez,
Moreira llega a un pueblo donde nadie lo conoce
convertido en otro: Juan Blanco, “un hombre
que vestía con un lujo deslumbrador,
con un traje que no era de ciudad ni de campo,
siendo mezcla de los dos.” La condición
de s6er uno parece ser la no coincidencia plena
con el yo, por eso el alias en el que el nombre
y el cuerpo no coinciden, por eso Maradona ,
el gran héroe popular, se autodenomina
“el Diego” habla de sí mismo
en tercera persona.
Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez, publicado
durante 1879 en La Patria argentina en forma
de folletín, inaugura el mercado literario
al atrapar una cantidad de lectores que ninguna
publicación había obtenido hasta
el momento. En su mayoría, estos lectores
se habían mudado a la ciudad y habían
sido alfabetizados recientemente. La publicación
masiva, popular, del folletín afirma
las características mencionadas anteriormente:
las masas que leen los folletines de Gutiérrez
son definidas por la alta cultura como aquellas
que viven en pugna con la sociedad, establecen
una relación mágica con el personaje
y sus hazañas extraordinarias , se moreirizan
confundiendo realidad y ficción. Cuando
la alta cultura naturaliza su saber como un
fluido de su cuerpo y piensa a la literatura
en términos de bellas letras para representar
con ellas sus bellos cuerpos, armónicos
y bien constituidos, la cultura popular busca
su mitología del otro lado: piensa su
cuerpo en la tensión entre el desmembramiento
de una de sus partes: sus propiedades, su decencia,
su identidad, su lugar de origen y la salvación
definitiva (el don). Entre la sensación
de que les han cortado las piernas y la seguridad
de que ha intervenido la mano de Dios. Esta
tensión toma forma en el folletín
entrecortado y trágico y en el sufrimiento
del melodrama que tiene final milagrosamente
feliz.
...................................................................................................................
VALERIA SAGER tiene 27 años,
vive en La Plata (Buenos Aires) y es profesora
de letras en la Universidad Nacional de La Plata.
ARRIBA
|
..............................................................................................................................................................
 |
“Que
la historia hubiera copiado a la historia ya era
suficientemente pasmoso; que la historia copie
a la literatura es inconcebible”, escribe
Borges en “Tema del traidor y del héroe”,
un cuento en el que un ídolo nacional de
Irlanda, Fergus Kilpatrick, es, al mismo tiempo,
un conspirador. Y para redimirlo y, sobre todo,
para construirlo como mito nacional se conviene
en armar una muerte violenta que lo dignificará
para la posteridad, como si fuera una representación
teatral, como en un drama en el que el personaje
es él mismo y que se repetirá en
las generaciones sucesivas y convertirá
en mito al personaje, en héroe al traidor,
que antes de serlo fue héroe. Como en la
literatura.
Borges reitera, y no sólo en este cuento,
que la literatura es, en puridad, lo mismo que
la historia. O, a la inversa, que la historia
es lo mismo que la literatura. De lo cual se deduce
fácilmente que, en la línea del
pensamiento idealista berkeleiano, la historia
no existe, la realidad es una ilusión,
la identidad es una mera duplicación, una
esencia que se repite con rasgos accidentales:
puestos sobre el cañamazo del tiempo, un
mero accidente para el idealista. Así en
1824 Kilpatrick fue Julio César, pero no
tanto el César de la literatura clásica
latina, el de Cicerón o del poema de Marco
Anneo Lucano, sino el Julio César de la
homónima pieza dramática de Shakespeare;
y a su vez Kilpatrick prefiguró a Lincoln,
dado que murió a causa de un balazo en
circunstancias profundamente semejantes, y a su
vez a John F. Kennedy, quien, por su parte, tuvo
un final que ya estaba prefigurado en el crimen
que segó la vida del presidente uruguayo
Juan Idiarte Borda, el 25 de agosto de 1897 a
la salida de un Te Deum.
Escribir en 1944 “que la historia copie
a la literatura es inconcebible”, aunque
fuera dicho en un tono visiblemente paródico,
era una provocación que entonces los practicantes
del discurso de la historia no podían tomar
muy en serio, que en el mejor de los casos tolerarían
como un juego literario, una afirmación
sin trascendencia, sin efectos en la propia labor
historiográfica en cuanto tal. En Uruguay
a fines de 1988 aparecieron tres novelas, de manera
ilustrativamente simultánea, aunque no
concertada: Bernabé, Bernabé, de
Tomás de Mattos; Hombre a la orilla del
mundo, de Milton Schinca y Los papeles de los
Ayarza, de Juan Carlos Legido. Los cimientos del
inconmovible mundo de la novela histórica,
según el modelo decimonónico al
amparo de la filosofía positivista, que
junta u homologa lo ocurrido con la verdad, estos
cimientos que venían moviéndose
con vigor desde la aparición en 1962 de
El siglo de las luces, de Alejo Carpentier –por
más que en aquel momento nadie la interpretó
en cuanto “novela histórica”–
se sacudieron con más fuerza, en 1974,
con la publicación de Yo, el supremo, de
Augusto Roa Bastos. En Uruguay hubo que esperar
hasta ese límite último de la década
del ochenta para que el basamento se resquebrajara.
El vasto corpus latinoamericano que prosperó
desde el texto de Carpentier, y que Seymour Menton
ha llamado, sin mucho esfuerzo imaginativo, “Nueva
novela histórica”, tiene una serie
de peculiaridades que tanto Menton como otros
críticos y teóricos de la literatura
contemporánea vienen estudiando con esmero
en la última década y pico, entre
los que se destaca muy especialmente Noé
Jitrik. Una de esas características, tiene
que ver con la desacralización de los héroes
patrios o regionales. En buena medida, la novela
histórica que podría llamarse “clásica”,
la que en América Latina se dispara, a
imitación de Walter Scott y de Stendhal,
a comienzos del siglo XIX, prefiere la ficcionalización
de los ciudadanos comunes o de los tipos sociales
estimados representativos del colectivo social.
De todos modos, hay que remarcarlo, los sujetos
políticos más destacados están
allí, oficiando como un soporte de los
valores fundamentales, salvo cuando son demonizados,
como el Rosas de José Mármol en
Amalia. Más que a esos representantes del
“pueblo”, tomados como casos ejemplares
y modélicos, a la novela que se escribe
hacia fines del siglo XX le interesa trabajar
–la observación corresponde a Menton–
con el retrato sui generis de “las personalidades
históricas más destacadas”.
(2)
Me interesa plantear el problema del héroe
y del villano, es decir, el lugar de la ética
y, en consecuencia, la significación posible
de este binomio en el discurso social, su peso
en la ideología oficial y en la alternativa
–si es que esta comparece–, la correlación
posible entre historia y ficción. Sin desmedro
del uso de otros ejemplos y de las consiguientes
interpolaciones, me detendré en un caso
delicado, el de Fructuoso Rivera y los charrúas,
a partir de algunos textos de dos autores: Lanza
y sable y el relato “La cueva del tigre”,
de Eduardo Acevedo Díaz, un narrador fundamental
que hace su obra al filo del novecientos y, por
otra parte, Bernabé, Bernabé, de
Tomás de Mattos, tanto la edición
de 1988 como la que el autor llama “versión
definitiva”, publicada en 2000. Con todo,
antes de entrar en algunos aspectos del tema elegido,
convendría proponer algunas cuestiones
teóricas ineludibles al objeto de trabajo.
Capitalizando una larga reflexión sobre
historia y discursividad que, en rigor, se potenció
con el estructuralismo en los años sesenta
y, en particular, con un texto fundacional de
Roland Barthes (“El discurso de la historia”),
Hayden White en su ensayo “La poética
de la historia”, afirma que
| |
“El
historiador se enfrenta con un verdadero
caos de sucesos ya constituidos, en el cual
debe escoger los elementos del relato que
narrará. Hace su relato incluyendo
algunos hechos y excluyendo otros, subrayando
algunos y subordinando otros. Ese proceso
de exclusión, acentuación
y subordinación se realiza con el
fin de constituir un relato de tipo particular.
Es decir, cada historiador trama su relato”.
(3)
|
1#.
Notaspara la exposición sobre historia
y novela histórica. Congreso Nacional de
Profesores de Historia, Paysandú, Uruguay,
12 de octubre de 2002.
2. La nueva
novela histórica de la América Latina,
1979-1992, Seymour Menton. México, F.C.E.,
1993: 43.
3. Incluido
en Metahistoria. La imaginación histórica
en la Europa del siglo XIX. México, F.C.E.,
1992: 13-46.
El historiador hace, desde esta óptica,
una “metahistoria”, esto es, construye
una forma particular de historia de acuerdo con
los modelos configuradores por los que ha optado.
Partiendo de estos supuestos, la conclusión
a que llega White es evidente: en la medida en
que es un narrador, el proceso de trabajo del
historiador no difiere mucho del que puede afrontar
el novelista. Uno y otro tienen que seleccionar
documentos, elegir episodios, excluir varios de
estas mismas series y, sobre todo, crear un relato.
Ejercer la escritura. Esta secuencia de pensamiento
es retomada por Linda Hutcheon en su libro A Poetics
of Posmodernism. History, Theory, Fiction (New
York/London, 1988), en el que se corrobora que
una de las modalidades del nuevo discurso historiográfico
y ficcional, de uno y de otro –aclárese–,
es el de la recuperación de figuras marginales
o excéntricas, de olvidados y postergados
tras los relatos sobre las “grandes personalidades”
que, hasta comienzos del siglo XX, marcaban el
compás de la historia, tendencia también
visible en paradigmas narrativos como La guerra
y la paz, de Tolstoi.
La cuestión no es sólo compleja,
por más que en los últimos tiempos
ha adquirido ribetes de vulgarización fácil
y aun de trivialización, sino que también
es crucial para los días que corren y,
desde luego, para la dupla historia/ficción
o, más restrictamente, historia/novela.
¿Un problema de límites o un problema
de fueros? Al postular la existencia de una filosofía
sustancialista de la historia y otra analítica,
Arthur Danto arriba, en primera instancia, a que
el problema central es que “el pasado se
encuentra significativamente limitado por nuestra
ignorancia del futuro” (4).
Por tanto: vemos lo pasado en función de
nuestras claves presentes y, a la vez, lo utilizamos
como una apuesta para la construcción de
un futuro. En segunda
instancia, Danto se opone al distingo entre descripción
e interpretación:
| |
“La
historia es una [...] en el sentido de que
no existe nada que uno pueda denominar una
descripción pura, contrastándola
con algo diferente que se denomine interpretación.
Hacer historia sin más es emplear
una concepción abarcadora que, en
términos de Beard, vaya más
allá de lo dado” (“Historia
y crónica”, en op. cit.: 58)
|
Esto
implica que es imposible la duplicación
del pasado, su relación, digamos, puramente
especular. Una pretensión de este tipo,
para utilizar otra imagen borgiana, sería
la de afrontar el mismo esfuerzo de representación
fidelísima del mapa de un territorio completo,
tarea sólo posible en la medida en que
el mapa calque ese entero territorio, lo cual
sólo puede arrojar un imposible absurdo.
Sin embargo, no se puede desconocer que la tarea
del historiador, como lo recuerda Danto para quienes
han decidido –o preferido– olvidarlo,
implica la relación de los hechos narrados
con lealtad al principio de lo real, es decir,
contar lo que sucedió y contar “en
el orden en que ocurrieron, o en su defecto, permitirnos
decir en qué orden ocurrieron”.
No es esta la tarea necesaria y suficiente de
la novela histórica, sea clásica
o nueva –pero sobre todo esta última–
y no sólo por la buscada invención
de personajes que “realmente” no ocurrieron,
como Felisa en Acevedo Díaz, por poner
un ejemplo al azar. No sólo por la libre
creación de diálogos que no pudieron
ocurrir que, en todo caso, funcionan de modo verosímil
al servicio de lo narrado y con un grado de lealtad
fuerte al referente, sino porque –con distintos
grados de aplicación– también
es posible la alteración de los hechos,
la subversión de la cronología.
No es el caso, sin embargo, del texto de Tomás
de Mattos ni, menos aún, de los de Acevedo
Díaz. Pero esto ocurre, cada vez más.
Porque en este proceso, lo central no sería
tanto la estrategia productiva de los discursos,
la posición del narrador, los sujetos representados,
sino, desde la narración de la historia
y la narración literaria de referente histórico,
lo importante sería el lugar que adopta
algo que llamaré “pedagogía
del discurso”. Lo fundamental sería,
justamente, la estrategia a seguir por las derivaciones
de este discurso, por sus postulaciones, por los
efectos a corto y largo plazo de esa pedagogía
que no logra desprenderse, en ningún caso
–pero menos aún en un texto metahistoriográfico–,
de una ética y una política. Este
es un asunto central en ocasión de la lectura
de un texto de estas características que
se postula en una dimensión ficcional.
¿Existe un límite admisible
o es posible crear o recrear el personaje histórico
y la situación que fuere? Hayden
White o Michel Foucault, para sólo poner
dos casos del new historicism, pueden analizar
el fenómeno de historia y discursividad
con el distanciamiento que ofrece estar situado
en una cultura que no tiene un contacto casi íntimo
con su pasado más inmediato, que no tiene
la necesidad agobiante de ese pasado para lanzarse
hacia adelante. Correspondería preguntarse
si desde América Latina es posible hacer
lo mismo. En otros términos: ¿hasta
dónde es legítimo que un discurso
que se presenta como “literario” que,
si algo es, busca un efecto estético más
allá de cualquier fidelidad a un referente,
haga del héroe un traidor, y del traidor
un héroe? Después de todo, la singularidad
del objeto hace a la configuración de un
modelo. Ni Foucault ni Hayden White, tuvieron
la menor noticia sobre la novela histórica
del siglo XIX latinoamericano y, tampoco, seguramente,
conocieron la de la actualidad. Salvo que se crea
que el modelo teórico sirve, sin mayores
márgenes de error, para abarcar cualquier
forma de producción; salvo que se adhiera
a esa posición inmanentista, entonces habría
que considerar con más cuidado la necesaria
teorización sobre el objeto latinoamericano,
sin la cual no es posible discutir a fondo los
problemas particulares y las diversidades que
esta presenta.
Un ejemplo tentador, un desvío, puede introducir
alguna sugerencia. Hay una canción del
contemporáneo Cuarteto de Nos, “El
día que Artigas se emborrachó”,
que armó un buen escándalo local
cuando se editó hacia fines de los noventas.
La visión que se ofrece del caudillo en
este texto responde, parodia y aun repudia la
casi unánime asunción de Artigas
en cuanto héroe inmaculado de la orientalidad/uruguayidad,
del liberalismo, del socialismo o el precursor
del militar magnánimo, según la
versión a la que uno quiera plegarse: “Se
emborrachó /Pero como ningún libro
nunca lo contó /por eso ahora agárrense
/se los cuento yo”. Antihéroe degradado,
en esta canción irritante –que dio
lugar a la intervención coactiva del Estado
cuando apareció en fonograma–, Artigas
se embriagaba sin tasa, después que “perdió
la guerra”, como indica el estribillo, y
en esas condiciones deja embarazada a una prima
“medio retardada”, confunde a una
linda “china” con su servidor el “negro
Ansina”. Podría decirse que una respuesta
a esta letra es la recuperación de una
esencialidad de la imagen que construyó
la historiografía tradicional y que, de
algún modo, reside en cada uruguayo por
obra y gracia de la educación primaria:
“Sos orgullo uruguayo/ tu grandeza no tiene
fin/ los gurises de esta tierra/ te recuerdan
siempre así”. Eso predicó
a lo largo de todo 2002 una cadena de octosílabos,
que constituye la publicidad de la yerba “Canarias”.
Como se ve, los símbolos patrios también
son adoptados por el mercado sin pudor. Pero el
rebajamiento del héroe o, a contracorriente,
la exaltación mítica y aun mística,
vienen de muy lejos. La canción del “Cuarteto
de Nos” puede encontrar un precedente hace
más de un siglo y medio. Se trata del “Cielito
del blandengue retirado”, pieza publicada
en hoja suelta entre 1821 y 1823, según
está catalogada en la Biblioteca Nacional,
y así fue recuperada por Lauro Ayestarán
(5). Nada se sabe
de su autor es anónimo,
salvo que no era nada afecto al poder de los caudillos:
| |
Sarratea
me hizo cabo,
Con Artigas jui sargento,
El uno me dió cien palos,
Y el otro me arrimó ciento. |
Su
repulsa no se detiene ahí. Se transforma
en furia que involucra a los hombres de las ciudades
que trabajan al servicio de
los caudillos y sus insurrecciones:
| |
Cielito,
cielo que sí,
Oye cielo mis razones
Para amolar á los sonsos
Son estas regoluciones
Yo
conozco á los Puebleros
Que mueven todo el enriedo,
son unos hijos de Puta,
Ladrones que meten miedo.
(Ayestarán, art. cit.: 328-329). |
Este poema apela a la eficacia de la oralidad
popular, a la cercana tradición del cielito,
forma inventada o reinventada –según
como se mire– por Bartolomé Hidalgo,
para atacar de este modo brutal a los caudillos.
Y para defender implícitamente el lugar
de la “civilización”: el progreso
económico, la paz, la auspiciosa multiplicación
del capital. Pero, ¿a qué o quién
defiende el “Cuarteto de Nos”? En
principio, es claro, que a ningún interés
de clase concreto, a ningún sistema político.
Es, en cierta forma, el triunfo de la expresión
de una anomia ideológica que cifra en la
parodia el sentido último de su mensaje,
como el de tantas otras de sus canciones, como
Charly García en su revival del himno nacional
argentino, dígase de paso. En el plano
más visible se reacciona contra la canonización
unánime del héroe broncíneo.
Si bien se mira, esa canción oficia como
un síntoma que no puede desoírse,
en el que radica la gran diferencia con su precedente
el cielito anticaudillesco. Estamos ahora ante
el agotamiento de la capacidad redentora de un
hombre que es todos los hombres, un ideologema
que parece carecer de sentido para las generaciones
más nuevas que no tienen fe, ni futuro
venturoso a la vista, ni siquiera futuro, y que
por eso mismo responden con la desacralización
y la ruptura, la puesta en el vacío. “Detrás
de nosotros no hay nada, un gaucho, dos gauchos,
treinta y tres gauchos”, escribió
Juan Carlos Onetti en El pozo, en 1939. Y la frase
no en vano ha sido citada tantas veces en los
últimos años, puesto que ha sido
adoptada casi como un lema de los que han perdido
el futuro y, por lo tanto, no pueden encontrar
sentido alguno en el pasado. Ni siquiera en ese
poncho protector de todas las variaciones que
en Uruguay se ha encarnado en Artigas.
Del otro lado, la canción que ayudó
a competir a una marca de yerba en el duro mercado
de esta crisis, no contiene la menor alusión
al grado militar de Artigas, cosa que sí
enfatiza, por ejemplo, la popular letra de Ruben
Lena, “A Don José”, que no
en vano sirvió como cortina musical el
27 de junio de 1973, el día del golpe de
Estado militar. Porque hasta ese punto puede resemantizarse
un texto en favor de intereses contrapuestos al
espíritu o la intención del creador
y de sus intérpretes, pronto perseguidos
por el régimen que la usó el día
de su bautismo. Aun así, “El héroe
de mi país”, predica una verdad incuestionable:
“los gurises de esta tierra/ te recuerdan
siempre así”. Así, como gran
héroe sin fin. Con un ajuste retórico
menos mayestático y hasta con arranques
de criollismo ad usum (“gurises” y
no “niños”, por ejemplo), parece
ser una versión posmoderna de un divulgado
texto ufano del poeta batllista Ovidio Fernández
Ríos, un texto con el que se infligió
el castigo de la interpretación in pectore
a muchas generaciones de estudiantes uruguayos:
“El padre nuestro Artigas/ Señor
de nuestra tierra/ Que como un sol llevaba/ La
libertad en pos/ Hoy es para los hombres/ El verbo
de la Gloria/ Para la historia un genio/ Para
la Patria un Dios”. El espíritu,
no la letra, no diverge mucho al de la cláusula
con que concluye, apodícticamente, la canción
yerbatera: “Tu nombre es esperanza/ Tu camino,
hay que seguir”. Los antecedentes, es cierto,
podrían multiplicarse e incluso se podría
ir bastante más atrás del previsible
texto de Fernández Ríos o de los
más complejos de Emilio Oribe (Artigas
y el astro) y de Sara de Ibáñez
(Artigas), escritos a mediados de los años
cincuenta. Se podría remontar hasta 1911,
cuando aparece la extensa y curiosa composición
estructurada en versos endecasílabos La
Leyenda del Patriarca (Canto a Artigas), de Ángel
Falco (Montevideo, Orsini Bertani), un poeta que
por lo menos hasta cinco años antes, en
1907, era anarquista, y de los que no temen mezclarse
entre las multitudes y salir mal parados de los
enfrentamientos con la policía (6).
Sin embargo, en el poema de 1911, su Artigas no
difiere en absoluto del que acababa de pergeñar
Zorrilla de San Martín en La Epopeya de
Artigas (1910). Dice Falco: “Artigas era
el Genio iluminado/ Que tuvo la profética
locura;/ El noble General de las derrotas/ Triunfantes
[...]” (op. cit.: 22).
4. “Filosofía de
la historia substantiva y analítica”,
Arthur Danto en Historia y narración. Barcelona,
Paidós, 1989: 52. (Traducción de
Eduardo Bustos).
5. “La primitiva poesía
gauchesca en el Uruguay (1812-1851)”, Lauro
Ayestarán, en Revista del Instituto Nacional
de Investigaciones y Archivos Literarios, Montevideo,
Nº 1, diciembre de 1949: 327-330.
6.
Según informa
Carlos Zubillaga, en 1907 Falco fue herido en
un enfrentamiento con la policía y, posteriormente,
detenido, acusado de ser un instigador de una
manifestación violenta contra la Legación
de España a causa del fusilamiento del
anarquista Ferrer en la península. Véase
Poesía social del 900, Carlos Zubillaga
(comp.). Montevideo, Colihue-Sepé, 2000.
Para 1911 Falco se había incorporado al
batllismo, según me informa el profesor
Carlos Demasi.
El caso Rivera es más simple y más
complejo, antes que nada por la peripecia del
personaje real: jefe de Artigas y luego del ocupante
lusobrasileño y luego de la insurrección
de 1825, y más tarde primer presidente
constitucional –momento en que encabezó
el exterminio de los charrúas–, y
poco después insurrecto contra el gobierno
de Oribe y pronto, por ello, primera figura de
uno de los bandos hoy llamados “históricos”
o “tradicionales”. Esto sin contar
sus idas y vueltas durante la Defensa de Montevideo,
la prisión en Brasil, el retorno, el nuevo
exilio, el reingreso al país que frustró
la muerte. Nunca más ajustado el lugar
común que en este caso: una vida de novela,
más aventuresca, por cierto, que la de
sus compadres Lavalleja u Oribe. O, mejor: una
psicología de novela, la del héroe
o el villano, depende de cómo se lo vea.
Por eso entró con mayor éxito en
el territorio de la narrativa y entró por
la puerta grande, por la obra de Acevedo Díaz,
quien lo hace participar en todas las novelas
de su ciclo histórico (Ismael, Grito de
Gloria, Nativa y Lanza y sable, publicadas entre
1888 y 1914), reservándole en la última
un entero capítulo. “Proteo”
lo llama, el del cambio perpetuo, el de lo inasible,
lo lábil y, por lo tanto, aquello en que
no se puede confiar –según las ideas
de Acevedo Díaz– para construir una
nación sólida y bien dirigida. También
lo hace participar en uno de los textos más
interesantes del siglo XIX, al que Acevedo Díaz
elabora como crónica histórica en
base a los apuntes de su abuelo el general Antonio
Díaz: “La boca del tigre”,
al fin insertado como capítulo VIII y último
de su libro Épocas militares de los países
del Plata (1911). Antes lo había reescrito
en cuanto narración breve, con visos de
ficción, estableciendo una leve, pero significativa,
alteración titular: “La cueva del
tigre”. Es la historia de la operación
masacre de los charrúas en el norte del
país. Rivera encabeza el operativo. Y así
como Acevedo Díaz, apelando a un narrador
en tercera persona que todo lo gobierna, había
dicho en Lanza y sable que don Frutos presidió
“el primer desgobierno de la República”
(7) , en el desenlace
de “La cueva del tigre” echa mano
a una frase lapidaria: “Esta fue la última
hazaña charrúa, provocada por un
acto de barbarie del presidente Rivera”
(8). En la crónica
omite la responsabilidad del presidente, o la
generaliza a toda la fuerza que este encabeza
o, mejor, al partido que representa: “Esta
fue la última hazaña charrúa,
provocada por un acto de condenable barbarie”(9).
“Acto de barbarie” o “acto de
condenable barbarie”; el sustantivo no es
inocente. Los civilizados (Rivera y el ejército
uruguayo) se enfrentan a los bárbaros (los
charrúas), dicho sea en términos
de Sarmiento tan poco cuestionados durante todo
el siglo XIX. Al bárbaro corresponde la
violencia irracional, el apartamiento de la convivencia
armónica, la tozuda determinación
de estancarse en el tiempo contra todo avance
en las costumbres y la sociabilidad. Eso, el charrúa,
al que Acevedo Díaz en ninguna ocasión
idealiza, ni siquiera juzga como un “otro”
en sí mismo respetable: los llama “horda
sombría” y “banda formidable”
poniéndose, hábilmente, en el punto
de vista de los estancieros, cuyo ganado consumen
los indios a su arbitrio y, por cierto, en desmedro
de los intereses del capital; los compara a animales,
a toros, en el momento de la resistencia desigual
y desesperada. Pero Rivera, que sí era
un “civilizado”, un portador de los
altos valores de Occidente, se comporta como bárbaro
en la medida en que se vale de la astucia y el
engaño: elude el camino del diálogo,
del honor o, si se quiere, del enfrentamiento
franco. Se hace pasar por amigo ante sus enemigos;
promete prosperidad y ofrece muerte por la espalda.
Para Acevedo Díaz la acción de Rivera
es condenable porque atenta contra altos valores
(nobleza, sinceridad, ejercicio legítimo
de la violencia) y, también, porque destruye
una tribu que había ayudado a construir
la patria, que había peleado con el “protocaudillo”,
como lo llama en otras ocasiones.
7. Lanza
y sable, Eduardo Acevedo Díaz. Montevideo,
Biblioteca Artigas, Colección de Clásicos
Uruguayos, 1965: 153. (Prólogo de Emir
Rodríguez Monegal). (1ª ed. 1914).
8. “La cueva del tigre”,
Eduardo Acevedo Díaz, en Cuentos Completos,
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1999:
55. (Edición crítica, prólogo,
bibliografías y notas de Pablo Rocca).
Originalmente publicado en 1894.
9. “Exterminio de una raza.
La Boca del Tigre”, Eduardo Acevedo Díaz,
en Épocas militares en los países
del Plata. Buenos Aires, Martín García
Librero-Editor, 1911: 419.
De Mattos no sólo se fundamenta en estos
textos de Acevedo Díaz, sino que, además,
sigue a pie juntillas las indicaciones de este
que, después de todo, no son sino convicciones
compartidas desde mediados del siglo XIX. El Rivera
de Tomás de Mattos, como el de Acevedo
Díaz, es el baqueano, el gran conocedor
de la mentalidad criolla, el simpático,
el “que sabía leer mejor que nadie
las emociones” (10).
Es Proteo. Y es, también de modo claro
en una discusión entre Josefina y Narbondo
que define el territorio ideológico de
la novela, el culpable del “exterminio de
una raza”, acusación que sostiene
con firmeza Josefina. Claro que, al margen de
estas coincidencias sustanciales, hay una diferencia
no menos importante en la voz narrativa elegida
por uno y por otro: de la tercera persona se pasa
a la primera y, además, el narrador elegido
es una mujer del siglo XIX, otra voz excluida,
como se ha repetido con razón innúmeras
veces. Esto no es más que un simulacro
que, en todo caso, le permite establecer cierta
supuesta imparcialidad ante ese épico mundo
masculino, al tiempo que le permite horadar otros
planos del diálogo entre ficción
y realidad. Ya no estamos en el esfuerzo empecinado
de construir una nación ordenada y jerárquica,
como creía Acevedo Díaz, sino en
un país de 1988 que sale de una dictadura
feroz, que se enfrenta a sus consecuencias éticas
ineludibles y que dividieron a la sociedad, las
del juicio o la absolución a los militares
culpables de otra forma de la barbarie. Tanto
en Acevedo Díaz como en de Mattos hay una
escapatoria a este estigma de la República
que se mancha de sangre a poco andar. Para Acevedo
Díaz esta puede ser la afirmación
constante y empecinada de lo que en el prólogo
a Lanza y sable llama la “sociabilidad”
nacional, en base al orden, el respeto a las instituciones,
la sujeción a una autoridad limpia y legítima.
Artigas se le aparece, en ese plan, según
lo visualiza en Ismael, como el único capaz
de sujetar la sociabilidad en ciernes, la de un
conjunto inarticulado de seres analfabetos. Para
de Mattos, el prócer encarna la justicia
económica, único camino firme para
que una comunidad viva en armonía. Esta
lectura estaba implícita en la complicidad
de Artigas con los indios en la versión
original de 1988, y el hecho de que no se hiciera
expresa irritó a Washington Lockhart, quien
desde las páginas del semanario Brecha,
y en cartas a otros medios, acusó a de
Mattos de no condenar a Rivera y de tratar a Artigas
–asumiendo la voz de los personajes decimonónicos
que hablan en la novela– como bandolero
y contrabandista. En la versión de 2000
de Mattos parece aceptar esa sugerencia que Lockhart
hiciera pública con bastante violencia,
o parece querer saldar su más alto respeto
a la figura de Artigas. Un ejemplo lo prueba.
En 1988 cerraba el diálogo sobre lo gratuito
o inevitable de la masacre charrúa con
palabras de Narbondo, en las que descalifica a
Artigas porque se retira al Paraguay y, con eso,
se le hace fácil quedarse con las manos
limpias.
En la versión de 2000 agrega dos párrafos.
Me limitaré a transcribir parte del primero,
el que interesa a efectos de la rectificación
que califica la posición del propio autor,
quien no quiere, ahora, dejar espacio a ninguna
duda sobre su posición y
su interpretación del pasado:
| |
“Que
te conste que yo, en la oportunidad de plantearle
esos cuestionamientos, no había mencionado
a Artigas. Fue él [Narbondo], por
sí, y por razones que imagino, quien
lo evocó. Porque no es casual, a
mi juicio, que la disgregación de
los charrúas coincida con las nuevas
asignaciones –y hasta devoluciones–
de tierras que le quitaron toda legitimidad
a los títulos de propiedad emanados
del gobierno artiguista y que desarticulaba
por completo su plan de privilegiar a los
más infelices” .
(11) |
“Genocida”,
pintó una mano anónima en un grafito
sobre la plataforma que sostiene el monumento
al primer presidente emplazado en Tres Cruces,
justo debajo de la inscripción que estampa
su nombre; “Viva el general Rivera”,
pintó Ricardo Storm en un ángulo
de su retrato del caudillo datado en 1989, quizá
como reinvindicación del jefe criollo a
raíz del amplio debate que no lo favoreció
en los meses que se sucedieron a la publicación
de Bernabé, Bernabé. ¿Cuál
es el límite? ¿O caben las dos posibilidades?
Al fin de cuentas, si se piensa en personajes
como Rivera, “que la historia copie a la
literatura”, contrariamente a lo que deja
caer Borges, no es tan inconcebible. Y menos raro
es, aun, que la literatura se sirva de la historia,
a veces para mejor borrarla, otras para sacudir
el polvo a los mitos y perturbar un poco más
allá de lo que la prudencia partidaria
indica. Otras tantas veces, para reforzar mitos
y prejuicios o construir nuevas dimensiones de
estas dos opciones. Digámoslo claramente:
cualquier operación es posible, puede,
incluso, ser válida y hasta estéticamente
óptima, pero sea como sea siempre será
una operación ideológica que involucrará
una visión del mundo, una idea de la justicia,
de la libertad. De eso habla, también y
quizá más que ninguna otra forma
discursiva, la novela histórica. Los personajes
puestos en movimiento y en el cuadro de un emprendimiento
colectivo buscan algo, representan algo más
allá del mero artificio literario. Theodor
Adorno pensaba que “las obras de arte son
exclusivamente grandes por el hecho de que dejan
hablar a lo que oculta la ideología”
(12) ; pero no siempre
son grandes y dejan hablar, muy a menudo, a la
ideología, al prejuicio, al clisé,
a un cuadro de valores estable, dispuesto a inclinarse
a venerar el pasado o a escarmentarlo. De pronto,
como propuso Walter Benjamin en la sexta de sus
luminosas “Tesis de la filosofía
de la historia”, ocurre que “ni siquiera
los muertos estarán a salvo del enemigo,
si éste vence. Y este enemigo no ha dejado
de vencer” (13).
Quién es el enemigo, quién el héroe
o el villano es algo que, con las cartas a la
vista –también con las de la literatura
que camina sobre la cornisa de la metahistoria–
habrá que debatir todo aquel que intervenga
en el examen de la vida social.
10. Bernabé,
Bernabé, Tomás de Mattos. Montevideo,
Banda Oriental, 1988: 155.
11. Bernabé, Bernabé,
Tomas de Mattos. Montevideo, Alfaguara, 2000:
69.
12. Notas sobre literatura, Theodor
Adorno. Madrid, Ariel, 1962. (Traducción
de Manuel Sacristán). [1958].
13. “Tesis de filosofía
de la historia”, Walter Benjamin, en Ensayos
escogidos. Buenos Aires, Sur, 1967: 45. (Versión
castellana de H.A. Murena).
|
...............................................................................................................................................................
PABLO
ROCCA , Montevideo (1963).
Es profesor de Literatura Uruguaya y Latinoamericana
y responsable del Programa de Documentación en
Literaturas Uruguaya y Latinoamericana en la Universidad
de la República. Ejerce la crítica cultural
en diversos medios montevideanos y del extranjero desde
1985. Entre sus libros puede mencionarse: 35 años
en Marcha (Crítica y literatura en el semanario
Marcha y en Uruguay); Horacio Quiroga, el escritor y
el mito; y Historia de la literatura uruguaya contemporánea,
codirección con Heber Raviolo.
ARRIBA
|
| |
Los
imaginarios y sus héroes
por Carolina González Pini
En
una sociedad donde todo está creado con
un fin y nunca sin causa, nos sabemos parte
de imaginarios que nos facilitan rayas blancas
y amarillas en rutas, a las que no le faltan
sus amplias banquinas por si nos desviamos un
poco. Somos seres "sociales" por naturaleza,
como dicen los manuales de ciencias humanas,
pero con necesidades básicas que van
sobre ruedas cuatro por cuatro y patés
de oca franceses. Los hombres ganamos cada vez
más claves de acceso, carnets, clasificaciones,
prejuicios y bonos de descuento.
Los límites son los grandes héroes
de la historia, sus dicotomías lograron
guerras, naciones, campos de concentración
y carteras Louis Vuitton de piel de cocodrilo.
Parecen difusos en las pantallas todopoderosas
donde no existen tiempos ni distancias, donde
teclas rigen los intercambios sin caras. Sin
embargo, hoy son más fuertes que nunca,
y sino habría que preguntarle a Bush
por qué no le manda unas caritas sonrientes
por el messenger a Saddam, escribiendo un par
de "jajaja" cuando lo amenaza con
una bomba nuclear. La realidad virtual no es
aquella poción mágica para la
fraternidad y convivencia pacífica como
vaticinaban algunos optimistas y muchos vendedores
de software. El mundo todavía se divide
en mapas, en representaciones conformadas por
simples puntos y rayas que se convierten en
banderas, partidos de fútbol y restaurantes
de comidas típicas.
Los imaginarios sociales son creaciones necesarias
para orientarnos en este mundo, guías
para pensar, predecir y afirmar. ¿Qué
sucedería si un film hollywoodense nos
mostrara un soldado americano con cara de pocos
amigos bombardeando Nagasaki? Obviamente su
director se perdería el postre en los
Oscars. Refuerzo visual del sentido común,
el cine ha servido muy bien de repositor de
los estantes con clasificaciones mentales y
viejos prejuicios. Y no sólo en las primeras
de westerns. En las últimas semanas en
Cinecanal, que transmite a toda América
Latina, abundan las películas de guerra
o con motivos heroicos. Liberando de culpas
a las casualidades, parecería que aquella
parodia de un capítulo de los Simpsons
–donde un musical estilo N´Sinc
de Bart y compañía sirve para
enviar mensajes subliminales para enlistarse
en la marina– es más tangible que
las risas que pretendía sacar.
En Rocky IV, donde la guerra fría se
juega en un ring de boxeo, la hegemonía
de Estados Unidos está en manos de un
Stallone rudo, valiente y con un corazón
de oro. En la pelea, la euforia del público
comunista ante la imagen de su líder
no dista mucho de las imágenes falsas
de los festejos en Afganistán que la
CNN intercalaba con las quince tomas de las
torres cayendo. Todos en la misma bolsa de locura,
maldad innata y barbarie. George W. Bush puede
refugiarse en cualquiera de sus dioses del olimpo
holywoodense, aunque le faltarían algunas
anfetaminas y un poco de gimnasio. En las últimas
semanas, en los programas de los canales de
cable, uno podía elegir entre mirar el
bombardeo de Bagdad o ver cómo Shwarzenegger
jugaba a ser Zeus, arriesgando su vida para
salvar a un pueblo inocente que sufre las consecuencias
de los hijos de Fausto orientales.
Pearl Harbour, la mejor transposición
de la bandera americana a efectos especiales,
sonido digital y pochoclos con Coca Cola, nos
muestra cómo los pobres soldados tienen
que abandonar sus cervezas y dejar a las mujeres
bailando al atardecer, para subirse a sus superaviones
a luchar contra los grises japoneses. Qué
suerte para los guionistas que el cine es un
juego donde se puede pegar, cortar y fabricar
ficción y realidad, si no muchos estarían
tildados de mentirosos con los documentos actuales
que corroboran que los americanos ya sabían
de la bomba. ¿Habrá empezado ya
el casting para la pareja perfecta cenando en
las torres gemelas?
Qué decir de 15 minutos, reflejo mirado
con soberbia del ansia de todo extranjero de
conquistar la gran manzana del mapamundi. Demás
está decir de nuestra fiel compañera
de estas producciones, la nunca bien ponderada
previsibilidad, que hace que los villanos hablen
en un inglés gutural mezclado de repente
con frases en ruso, árabe o hindú,
total es todo lo mismo: trabalenguas de aquel
foco del mal, como le gusta decir a Bush.
Pero el cine no es único protagonista.
¿Acaso no tenemos programas televisivos
que imitan la vida real, donde el guión
es nuestra cotidianeidad y el argumento nuestra
rutina? Adoramos al que se tira en un sillón
a sufrir porque de repente se siente en un zoológico
humano, o a la que se pinta durante tres horas
las pestañas. Era evidente a su vez que
la industria televisiva tenía que buscar
un reality show distinto, hay y hubo demasiados,
y para vernos en el espejo ya tenemos algunos
en casa. Y qué mejor que una guerra,
en vivo y en directo. Petróleo, hegemonía
y sacamos a Friends de los primeros puestos
del ranking: negocio redondo. Nos falta ver
a Saddam yendo al baño y a Bush lavándose
los dientes, pero esas escenas deben estar aún
en tratativas. Qué mejor que ver una
guerra de verdad desde la televisión,
las 24 horas, con miles de cámaras y
por supuesto sus conductores, opinólogos,
criticólogos y gente que repite siempre
lo mismo. Nuevos héroes, villanos y sobre
todo muertes inocentes.
Películas, canciones, chicos lindos enamorados,
un poco de pizzas, cerveza y al horno quince
minutos: receta perfecta para la identidad nacional.
Eso sí, podemos refugiarnos en el cine
iraní, protegido por esa aura intelectualista
que puede muchas veces confundir talento con
privilegios a la hora del café en una
reunión de amigos. Tampoco es cuestión
de defenestrar y poner a otros en pedestales,
porque las estatuas también son talladas
a mano. Podemos elegir entre El Día de
la Independencia o Presidente por un día,
pero también tenemos El club de la pelea,
y Robert de Niro no sólo es el valiente
policía de 15 minutos sino a su vez logra
conmocionarnos sin caer en el sentimentalismo
de sus "despertares". Sabemos que
nuestros héroes no son más que
ideales inalcanzables que definen un deber ser,
la lucha entre el bien y el mal que nos afirma
el sentido común. Está en nosotros
ver que la injusticia social no se resuelve
con un abogado de ojos azules que se emociona
frente a la cámara, ni que las balas
de Bagdad son efectos de sonido.
...................................................................................
CAROLINA GONZALEZ
PINI
tiene 23 años y vive en Buenos Aires.
ARRIBA
|
|
|
|
 |
|
|