
|
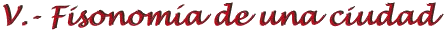

|
..."Donde la cal es rito milenario,
donde el sol es crisol enardecido,
donde la sombra es apacible nido"...
José de Miguel
|
Córdoba nació del río; del árabe Guadalquivir, también llamado el Río Grande; del Betis romano bautizado por Estrabón.
El río serpea y marca el contraste entre la campiña dorada y verde y la exhuberante Sierra Morena. Córdoba nació como un puerto fluvial en un recodo del río en la época del mítico Tartessos. Asociada a su río, por ella pasaron los ricos minerales de la sierra y la abundante producción de una campiña que no siempre tuvo nombre.
La privilegiada situación de Córdoba fue reconocida por el conquistador romano, Lucio Mario, quien en el año 206 antes de Cristo siembra en ella la semilla de la que Claudio Marcelo, en el 169, haría la ciudad romana más importante de la península y el centro de sus principales vías de comunicación; de ahí el gran puente de dieciséis arcos por el que transcurrió la Vía Augusta que, cruzando el Betis en dirección norte-sur, comunicaba Narbona con Cádiz y que con el tiempo sería el eje orientador del desarrollo de la ciudad y de sus principales monumentos. De ahí el establecimiento de los grandes molinos romanos después restaurados, al igual que el puente, por los árabes.
La ciudad se situó al norte del río; al sur pequeños asentamientos, apenas lo necesario para atender los campos; a sus espaldas, y alrededor de ella, la sierra.
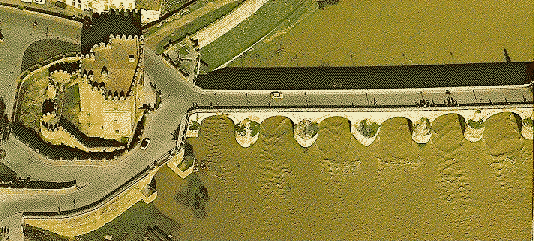
|
|
En la boca sur del puente la torre fortaleza, la Calahorra, guardiana del paso hacia la ciudad, utilizada y conservada por romanos, bárbaros, andalusís y cristianos en continuas reparaciones y remodelaciones, siendo la última la ordenada en 1369 por Enrique II, para reestructurarla en una sola torre, dándole planta de cruz.
|
Como complemento las murallas y puertas de la ciudad, de las cuales queda poco.
En la época romana, sobre el asentamiento original Tartesso, del que casi no hay vestigios, la traza de la ciudad fue amplia, restos de la estadía romana se encuentran por toda la Córdoba vieja. Un centro de importancia fue indudablemente la actual Plaza de la Corredera, el eje formado entre ésta y Las Tendillas, sede del foro romano, a lo largo de la actual avenida Claudio Marcelo constituye posiblemente el eje de la ampliación romana al antiguo casco ocupado por los Cordobeses nativos y cartagineses, localizado entre ésta y río.
|
Debe recordarse que ya en tiempos del dominio romano existía un nucleo de población judía, que ocupó las áreas mas cercanas al núcleo original de la población en la zona del actual Barrio de la Judería. Las villas de los ricos y nobles, buscando el espacio, el sol y el verde de los jardines aparentemente se extendieron sobre huertos al exterior del área romana.
|
|

|
El dominio visigodo, a la caída del imperio romano y bizantino, resultó en una grave destrucción y deterioro de la herencia de la urbis romana.
El centro histórico de Córdoba, declarado patrimonio de la humanidad en 1994, en extensión de la declaratoria hecha en favor de la Mezquita y Catedral diez años antes, conserva la configuración irregular heredada de los asentamientos judíos y la ocupación árabe. Muestra del trazado anárquico musulmán es la antigua plazuela de "Los rincones de oro", popularmente llamada del Pañuelo por acceder a ella la calleja de este nombre. Con dos metros noventa y cinco centímetros de ancho y cuatro metros y ochenta centímetros de largo, podría ser considerada como la plaza más pequeña de Europa.

El Alcázar de Córdoba.
|
|
Fernando III el Santo, Rey de Castilla, conquistó la ciudad en 1236, momento en que había cedido en importancia ante Sevilla, aunque conservaba un gran valor estratégico. Los Reyes Católicos instalaron en Córdoba su residencia mientras duró el sitio al Reino de Granada.
La ampliación de la Córdoba andalusí, debida a la Corona española a partir de los Reyes Católicos, no buscó alterar ni destruir el singular encanto de una morfología ubana "hecha a mano"; antes bien asumió el respeto por una tierra, paisaje y ambiente que en buena medida configuró la propia arquitectura española.
Las zonas de crecimiento cristiano de la ciudad, tal el área de la Plaza del Potro, la del Propio Alcázar de Córdoba y los barrios católicos al este y norte de la ciudad morisca y judía se construyeron con un pleno entendimiento de su entorno y un noble acogimiento de la herencia cultural del Califato y sus secuelas.
Así, como se verá en la última parte de este trabajo, el barroco y el gótico llegaron a alcanzar en Córdoba una calidad y belleza que en nada desmerecen de la herencia andalusí.
|
Al salir del oscurantismo, un sentimiento místico del cristianismo impulsó hacia la concepción de las vigorosas flechas de piedra de la Catedral de Córdoba, erigidas hacia el cielo como símbolo de la aspiración ultraterrena del hombre, pero que también hacen evidente un intenso sentimiento de orgullo y poderío ciudadano y español, visible a través de la riqueza invertida y del esfuerzo consagrado a construir un monumento que, al asentarse en el interior de la Gran Mezquita, se quiso también insuperable y testimonio de la gloria de su ciudad.
Córdoba vivió entonces un segundo renacimiento cultural en las artes y las letras, de las que desde entonces hasta nuestros días ha permanecido como cantera inagotable: Bartolomé Bermejo, Pablo de Céspedes y Antonio del Castillo, entre los pintores representantes de la escuela de Córdoba de los siglos XVI y XVII; Juan de Mena, Luis de Góngora, el Duque de Rivas y Juan Valera, entre los poetas y literatos del XV al XIX. En nuestro siglo XX, Julio Romero de Torres, el pintor de la mujer cordobesa, "la más hermosa de Andalucía". Mateo Inurria, escultor; Manolete, el mítico torero, y el dramaturgo Antonio Gala, solamente han seguido la tradición de un humanismo y un amor por lo bello que floreció en España gracias a la sensibilidad y vitalidad de los "moros".
Pero la Córdoba que con su millón de habitantes fuera la capital filosófica y artística de la Europa del oscurantismo ya no existe más. Después de la caída de Granada vinieron la Inquisición y la dispersión de judíos y musulmanes.
"No hay entre las ruinas quien me hable de los amigos. ¿A quién pediré noticias de Córdoba?" – se pregunta el poeta Ben Suhayd – "No preguntes a nadie que no sea de la Dispersión: Ella sola te dirá a dónde fueron sus habitantes".
El estancamiento demográfico que la ciudad sufrió desde el siglo XVII, época en que apenas llegó a contar con treinta mil habitantes, experimentó escasas variaciones durante los siglos XVII y XVIII, presentándose un rápido ascenso a mediados del siglo XIX, hasta llegar a cien mil habitantes en el primer cuarto del siglo XX. Debido en parte a las migraciones, esta cifra se ha triplicado en la actualidad.
|
|


|
Por ello, no es sino hasta la edad moderna que Córdoba ha comenzado a cambiar y crecer, fuera de su centro histórico, con la aplicación de una diversidad de soluciones espaciales y urbanas de mayor o menor acierto, según la necesidad, la oportunidad o la coyuntura de los tiempos.
Tal vez el andaluz anónimo de la introducción a este trabajo no deje de tener razón en cuanto al olvido a que se ha condenado a la Andalucía. Pero no obstante esa posibilidad, estamos seguros de que la fortaleza intelectual de la región que señorearan Córdoba, Granada y Sevilla, junto con la alegría, sentido de la vida y don artístico de sus habitantes, alientan para mucho tiempo en todo lo que alguna vez se conociera como el Reino de Al-Andalus.
¡Dejaran de ser andaluces!
|
|