
Los cinco lacandones del sur exhibidos en (secuestrados por)
la Feria Nacional de Guatemala, noviembre de 1938.
(fotografía de Paul Roger)
HISTORIA: Los años de cambio
La mitología de los lacandones describe a la tierra entera como
cubierta de selva, destruir la selva es destruir su mundo.
- Didier Boremanse
Hasta las últimas décadas del siglo 19, el mundo de los lacandones era un vasto bosque tropical que sólo ellos habitaban. Los lacandones conocían muy poco de la colonización española o de la nueva nación que clamaba dominio sobre su territorio. Tenemos que admirar la forma en que los antecesores más tempranos de los lacandones modernos mantuvieron tan perfectamente su fugitiva e invisible existencia.
No se han encontrado registros anteriores a 1786 de encuentros con gente con quienes los lacandones de hoy pudieran estar directamente relacionados (ver: Speculations on the Origins of the Modern Lacandons). El primer contacto sostenido con el mundo fuera de la selva empezó alrededor de 1800. En 1794 unas pocas familias lacandonas estaban establecidas en San José de Gracia Real, un pequeño asentamiento misionero a la orilla de la fontera. Por una década, estos lacandones establecieron una relación comercial entre un asentamiento español más grande en Palenque y los lacandones ubicados más allá de la frontera. Para 1806 estos lacandones habían desaparecido nuevamente dentro del santuario de la selva.
Pasarían otros 170 años antes de que los lacandones desearan ser reubicados en comunidades asignadas por el Estado. En la década de 1870 el refugio del bosque tropical lacandón comenzó a ser invadido. El cambio fue gradual al inicio pero pronto aceleró su paso hasta que los eventos se volvieron, desde la perspectiva lacandona, apocalípticos.
Tan pronto como en 1878, las operaciones de tala comercial comenzaron a extraer valiosas maderas duras de las vastas extensiónes de árboles de ébano y cedro tropical en el territorio lacandón. La selva fue dividida en parcelas privadas a razón de las diversas compañías que controlaban las zonas de tala, la mayor parte de ellas propiedad de extranjeros. La red de ríos que desembocaba en el gran río Usumacinta fue usada para acarrear la madera flotando hasta Tenosique donde era transportada por ferrocarril hasta los puertos marítimos para su embarcación hacia mercados extranjeros. Además, para alimentar la nueva moda de la goma de mascar (“chiclets”), los llamados chicleros recorrieron la selva rajando la corteza de los árboles para obtener el caucho de su savia.
Los campos para los taladores de árboles y los chicleros se convirtieron en puestos de comercio para los lacandones. Carne, tabaco, el producto de sus milpas y arcos y flechas podían ser intercambiados por sal, telas, herramientas metálicas y, significativamente, por armas de fuego. Pero desafortundamente, las enfermedades extranjeras también fueron arrojadas a través del trueque. Seguramente los lacandones detectaron esto desde el principio. Karl Sapper, quien exploró la región al principio de la década de 1890, reportó: “La sola aparición de un hombre blanco es usualmente suficiente para llevarlos a abandonar sus antiguas moradas”. Las enfermedades contraídas de los taladores de árboles y los chicleros diezmaron la población. Una epidemia de fiebre amarilla al principio de este siglo mató a tantos lacandones del sur, entre ellos a muchos ancianos importantes y a sus herederos, que esto cesó la actividad de prácticas religiosas casi por completo. La población lacandona debe haber descendidó hasta a cien en algún momento.
La siguiente fase de inmigración eclipsó el impacto de los primeros taladores de árboles y chicleros por completo. La carencia de tierras estaba convirtiéndose en un grave problema en las regiones más pobladas de Chiapas y otras partes del sur de México. En un gesto hacia la implementación de reformas agrarias prometidas tiempo atrás y estipuladas en la Constitución Mexicana, el gobierno instituyó la Ley de Reforma Agraria en 1940. La mayoría de las tierras bajas de Chiapas y gran parte del bosque tropical lacandón fue abierto para su colonización bajo una política similar a la de US. Homesteading Act.
Respondiendo a esta nueva política, muchos tzeltales de Bachajon y Yajalon quienes habían sido removidos de la selva por los españoles en el siglo 16, regresaron a sus tierras ancestrales en el valle de Ocosingo. Ellos reclamaron sus tierras y empezaron a moverse hacia las profundidades de la selva invadiendo el dominio lacandón. Muchos choles también regresaron al bosque tropical y pronto las áreas aisladas donde los lacandones preferían vivir se volvieron escasas. Finalmente, una década más tarde, este proceso llegó a su conclusión lógica con tzeltales y tzotziles de las tierras altas de Chiapas junto con campesinos hambrientos de tierras provenientes de otras partes de México migrando hacia el bosque tropical.
Los tzeltales y choles y otros inmigrantes han sido frecuentemente satanizados por convertir el bosque tropical en un campo de cultivo pero ciertas condiciones hicieron esto inevitable. Desde el momento en que ellos fueron acorralados por los españoles y movidos hacia las tierras altas en el siglo 16 y hasta ya avanzado el siglo 20 vivieron en un estado de esclavitud o de peonaje a raya (como se dice debt peonaje?) trabajando en plantaciones para terratenientes españoles y, más tarde, para mexicanos. Frecuentemente se dice que la Revolución nunca alcanzó realmente a Chiapas. La reforma agraria en el estado de Chiapas tuvo muy poco efecto y las pequeñas porciones de tierra que las grandes haciendas fueron forzadas a ceder a los ejidos comunales (propiedades colectivas de tierra) eran generalmente las peores tierras excedentes que tenían. Aquellas tierras difícilmente eran suficiente para satisfacer las necesidades de una grande y creciente población de campesinos. Si una verdadera reforma agraria se hubiera llevado a cabo en otros partes de Chiapas y México, el bosque tropical lacandón pudiera no haber sufrido inmigración y deforestación tan desastrozas.
Los lacandones no estuvieron complacidos con el arrivo del kaho “habitantes comunitarios”, como ellos se referían a los inmigrantes. Por tradición, los lacandones eran reacios a vivir cerca de personas que no fueran familiares de su grupo, mucho menos de extranjeros. En vez de oponer alguna resistencia, los lacandones se retiraron hacia las partes aún inhabitadas de la selva. Esconder sus pequeños asentamientos dentro de la densa selva y tener cuidado de no dejar huella de su camino continuó siendo efectivo, pero no por mucho tiempo. Pronto las comunidades choles y tzeltales en su procesos de invasión forzaron a los lacandones hacia patrones de asentamiento cada vez más estrechos. “A pesar de que habían sido objeto de misiones, catequizaciones y escrutinios desde el siglo 18, los lacandones antes encontraban alivio en su habilidad de apartarse hacia el interior de la selva cuando el contacto se volvía incómodo. Pero, a medida que el número de habitantes de la selva se incrementó rápida y sistemáticamente después de 1940, la oportunidad de los lacandones de mantener su aislamiento desapareció” (Nations, 1979).
Los recién llegados clarearon grandes áreas de la selva para alimentar a su rápidamente creciente número así como a sus reses y cerdos. En lugar de dejar a sus campos barbechar (inactivos) o regenerar, ellos sembraron la exhausta tierra para contar con provisiones diarias de forraje. Las nuevas milpas (sembradíos de maíz) fueron cortadas de la selva. La deforestación pronto impactó a los lacandones. En las mermadas áreas del bosque, los animales salvajes que los lacandones solían cazar para comer empezaron a desaparecer. Regularmente, surgían conflictos entre los colonizadores. Disputas respecto a temas como la titularidad de la tierra llegaban a riñas sangrientas. Los lacandones encontraron clareadas y ocupadas sus tierras inactivas lo que interrumpía sus ciclos agrícolas. Las familias lacandonas fueron atacadas. Los chicleros y los cazadores de cocodrilos robaron comida de las milpas lacandonas. El ultimo refugio para los lacandones del norte estaba en un área desde el este de Monte Líbano hasta el lago Metzabók. Los lacandones del sur se asentaron a lo largo del río Lacanjá mientras que unos pocos permanecieron cerca de San Quintin y Laguna Miramar viviendo en circunstancias desesperadas.
Excelsior, un periódico de la Ciudad de México, publicó un artículo el 5 de abril de 1964 reportando que las familias lacandonas que vivían en el área de Monte Líbano fueron llamadas por el Sr. Pedro Vega a abandonar su territorio. Sus tierras de cacería y agrícultura, les dijo Vega, pertenecían a Fernanda del Villar, quien acababa de vender los derechos maderables de 15 mil árboles de ébano y cedro a una compañía gringa. Los lacandones habían habitado por largo tiempo esta área a lo largo de dos afluentes del río Jatate; Puna, Sám, Capulín, Capulco, El Censo y Monte Líbano. Los tzeltales ya se habían movido del valle de Ocosingo hacia el interior del área y ahora, con órdenes de marcharse, los lacandones no tenían otra alternativa más que dispersarse hacia el este dentro de la selva. Muchas de estas familias se asentaron cerca del Lago Metzabók y el lago Tz’ibahnah estableciendo la comunidad de Metzabók.

photo by V. Tony Hauser
La creación de la Zona Lacandona
La colonización del área lacandona estaba fuera de control. Las potenciales víctimas de la agricultura “de quema” que consumía el bosque tropical eran las grandes y valiosas extensiones de árboles de ébano y cedros antiguos ubicados en el bosque que aún permanecía virgen. (Los precios de la madera dura tropical se habían elevado de manera importante desde que comenzó la colonización). Fue concebido un plan para crear un parque nacional, la Zona Lacandona, para recuperar el control de la región para el gobierno. Desde el principio, hubo una gran controversia respecto a la Zona Lacandona. El gobierno del Presidente Echeverría trató de parecer altruísta y preocupado por la protección ambiental cuando se implementó el plan. Pero había valiosos recursos madereros y petroleros en juego. Durante toda la operación, el gobierno utilizó a los lacandones como sus peones.
En Noviembre de 1971, un decreto presidencial dió a los lacadones la titularidad legal de 614 mil 321 hectáreas de la selva de Chiapas, una cantidad que representó más de 64 kilómetros cuadrados de bosque tropical [error en el original: debe ser 6 mil 143 kilómetros cuadrados]. Aunque las autoridades legales de la Ciudad de México señalaron en el decreto que los lacandones no poseían una titularidad previa en el área, declararon que el grupo había estado en “continua, pública y pacífica posesión de la tierra desde tiempo inmemorial” (Diario Oficial, 6 de marzo de 1972). De la noche a la mañana, cientos de tzeltales, choles y otros campesinos se transformaron en habitantes ilegales de la tierra lacandona (Nations, 1979).
(Comprensiblemente, por largo tiempo esto envenenó las relaciones entre los lacandones y sus vecinos.) Los asentamientos de Metzabók, Naja y Lacanjá Chan Sayab se volvieron propiedades comunales y fueron limitadas a 2 mil 500 hectáreas cada una. Las familias aisladas fueron transportadas en avión hasta estas comunidades a expensas del gobierno (Nations, 1979).
Unas pocas comunidades choles y tzeltales con estatus seguro de ejido permanecieron en su tierra en la Zona Lacandona. Colonos mucho menos afortunados fueron expulsados y reubicados de una forma muy parecida a como lo hicieron las fuezas españolas en el siglo 16.
Seis mil tzeltales fueron movidos a la comunidad de Palestina, rebautizada como Nuevo Centro de Población Velasco Suárez en honor de Manuel Velasco Suárez de Chiapas. Un número equivalente de choles fueron transferidos a Corozal, cerca del río Usumacinta y su comunidad fue rebautizada como Nuevo Centro de Población Luis Echeverría por el presidente en funciones. En ambos casos, a las familias reubicadas se les asignarosn 25 mil hectáreas, o aproximadamente cuatro hectáreas por persona (Nations 1979) (menos de un cuarto de lo que se le asignó a los lacandones).
El gobierno de México había puesto repentinamente a los más enigmáticos y evasivos pobladores de Mesoamérica entre los más grandes terratenientes en la historia mexicana. Habiendo despojado a miles de inmigrantes choles y tzeltales de cualquier derecho legal en la Zona Lacandona, el gobierno era libre de negociar el destino de la región con 350 lacandones. Con vastos recursos en juego, los lacandones estaban negociando por primera vez en su historia con un Estado Nacional moderno.
Así, los lacandones imprimieron sus huellas digitales en los documentos presentados por las compañías madereras y los representates del gobierno y, a cambio, recibieron regalos de telas y medicinas y promesas de pagos en efectivo. De esta manera, los lacandones acordaron el 27 de noviembre de 1974 un contrato que les garantizaba 250 pesos (20 dólares en aquel momento) por metro cúbico de ébano y cendro tropical y 50 pesos (4 dólares) por metro cúbico de otras maderas tropicales. En el mercado internacional, tales cantidades de madera valían en aquel momento más de 8 mil pesos (640 dólares) y 3 mil pesos (240 dólares), respectivamente. Además, los lacandones recibieron un poco de efectivo por los árboles extraídos de su territorio. A cambio, el 70 por ciento de sus regalías fueron puestas en un fondo común controlado por Nacional Financiera y administrado por el Fondo Nacional para el Fomento Ejidal (FONAFE)- un fondo que pronto creció hasta siete millones de pesos.* El 30 por ciento restante de los procesos de extracción maderera fue entregado directamente a los mismos lacandones. Por ello, en agosto de 1975, cada una de las 66 familias lacandonas reconocidas oficialmente recibió una suma de $4,862.90 pesos (aproximadamente 400 dólares), una suma que subsequentemente les fue pagada cada seis meses (Nations, 1979).
[* No existen indicaciones, en 1997, de que ni siquiera 20 años de intereses sobre medio millón de dólares hayan sido gastados en las tres comunidades lacandonas.]
Originalemente, sólo los lacandones del sur eran consultados por el gobierno quien asignó a José Pepe Chan Bor como el representante de todos los lacandones (Del norte y del sur) (Boremanse, 1978). De hecho, el 70 por ciento de los lacandones vivían al norte de los límites del nuevo parque nacional. En 1975, la Zona Lacandona fue ampliada a 662 mil hectáreas para incluír a las comunidades de Najá y Metzabók. Dos subdelegados fueron nombrados entre los lacandones del norte para representar a la gente de aquellas comunidades; Chan Kín Hijo, hijo de Chan Kín Viejo en Najá y Joaquín [¿Trujillo Chan Kín?] en Metzabók. (Boremanse, 1978). (Los lacandones continuan elegiendo a sus representantes. El papel político de estos “presidentes” es tratar con los oficiales del gobierno a favor de las comunidades. Los designados políticos tienen pequeñas autoridad sobre asuntos internos. La toma de decisiones como un todo se lleva a cabo por consensos “democráticos” (masculinos) en foros comunitarios. Las comunidades lacandonas son básicamente sociedades acéfalas sin mucha autoridad centralizada).
Aunque los pagos bianuales no ascendieron a grandes transacciones monetarias, eran suficiente para empezar a perturbar los patrones de subsistencia lacadones. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) construyó tiendas comunitarias con el dinero del FONAFE y abasteció las estanterías con bienes como harina, azúcar refinada, jugos enlatados de fruta, miel y maíz empaquetado. Estos productos fueron comprados para el deterioro de la producción tradicional de comida. La compra de estos productos deterioró la producción tradiccional de comida. Las agencias gubernamentales trataron de inducir a los lacandones a cambiar su actividad agrícola y cultivar otros bienes que se destinarían a los mercados nacionales y regionales.
En vez de eso, los lacandones recolectaron sus pagos bianuales, redujeron el número de cosechas en sus milpas, compraron comida en las tiendas comunitarias, y adquirieron radios y fonógrafos operados con batería con su repentino flujo de efectivo. Eventualmente, los lacandones llegaron a hablar de los oficiales gubernamentales que traían sus pagos en efectivo como winik ku sihik t’a k’in*: los “hombres que regalan dinero” (Nations, 1979)
[*t’a k’in significa literalmente “mierda-del-sol”]
Las nuevas comunidades encararon nuevos problemas de salud y salubridad ahora que ya no vivían en aisladas unidades familiares en la selva. Las prácticas de higiene a las que los lacandones estaban acostumbrados no eran apropiadas para las comunidades concentradas. Enfermedades infecciosas eran fácilmente transferidas: salmonela, shigellosis, influenza, sarampión y parásitos intestinales.
La nutrición lacandona también sufrió una nueva degradación. Las masiva invasión de choles y tzeltales en su territorio y la gradual destrucción del mismo bosque diezmó rápidamente la vida silvestre del área. Hombres y mujeres que anteriormente consumían una dieta que balanceaba los cultivos de la milpa con proteínas de animales no domésticos, se encontraron comprando sardinas enlatadas y kilos de carne de producción tzeltal. Como un padre de familia lacandón sucintamente lo puso: “¿Qué comeré si ellos dejan de traer dinero?” (Nations, 1979).
Para finales de la década de 1970 cualquier retorno hacia una subsistencia tradicional se había vuelto imposible. Caminos abiertos por las compañías madereras y los explotadores de petróleo cercaban a Metzabók y Najá del este y el oeste. A medida que los antiguos árboles fueron sacados del área, más propietarios legales se establecieron. Cualquier esperanza de que la Zona Lacandona permaneciera como un bosque tropical largamente protegido era una causa perdida. Las carreteras llegaron a Najá alrededor del año 1979. Atípicamente, los lacandones en Najá movieron su comunidad hacia un costado de la nueva carretera y la pista de aterrizaje.
Sólo un puñado de familias, 15 por ciento de la población, ignoraron los regalías pagos gubernamentales y permanecieron fuera de las concentraciones de árboles en un intento por retener alguna semblanza de la vida tradicional. Para la permanencia de los lacandones, el siglo 20 había llegado (Nations, 1979).

Especulaciones del origen de los lacandones modernos
Los orígenes de los lacandones modernos pueden permanecer por siempre como un misterio. En 1786, sacerdotes españoles establecieron contacto con familias lacandonas de habla yucateca al sureste de Palenque. Para 1794, algunas de estas familias habían sido persuadidas por un fraile Calderon para moverse a un nuevo asentamiento misionero que estaba establecido a unas ocho leguas al sureste de la colonizada frontera llamada San José de Gracia Real. San José, hasta que fue abandonado en 1806, funcionaba como un puesto comercial entre los lacandones aún aislados en la selva y el asentamiento colonial más grande en Palenque. De este breve contacto sostenido, se acumularon registros de los cuales puede concluírse que los habitantes de San José fueron antecesores de al menos un parte de los actuales lacandones del norte (Nations, 1979).
Más allá de los registros de San José, los más tempranos orígenes de los lacandones modernos están abiertos a especulación. Primero debemos considerar las significantes diferencias culturales y étnicas entre los lacandones del sur y los del norte. Sus orígenes pudieran ser un poco distintos. (Actualmente, muchos lacandones del norte vivien en el sur y alrededor de Lacanja Chansayab. “Lacandones del sur” se refiere a aquellos cuyos antepasados originalmente vinieron del costado del río Lacanja y el ára alrededor de San Quintin y Laguna Miramar.) Además, la historia oral de los lacandones no provee ninguna pista. No tienen mitos migratorios y sólo recuerdan haber vivido en un mundo que es un bosque tropical sin fin (Bruce, Boremanse).
La teoría prevaleciente es que los lacandones modernos están relacionados con los mayas yucatecos que huyeron lejos de la irrupción, las enfermedades y la esclavitud de la conquista española hacia el noreste de la Península de Yucatán. Esta visión se sostiene casi por completo sobre las bases de que los lacandones hablan maya yucateco y se cree que los habitantes de bosque tropical lacandón al momento de la conquista eran principalmente de habla chol. (Los choles fueron forzados a evacuar la “inhospitalaria” selva por los españoles en los siglos 16 y 17). Existen muy pocas razones que permitan dudar de esta teoría. Una es que el término “Chol”, como es encontrado en los registros coloniales, puede no referirse a un lenguaje específico. Podría ser una palabra que los españoles tomaron del maya peninsular que pudiera haber significado “de lengua torcida” refiriéndose a cualquiera que habla un lenguaje ininteligible (Bruce). Y también existe la última investigación de J. Eric S. Thomson.
El argumento de Thomson en Una propuesta para constituír un subgrupo maya, cultural y linguístico, en las regiones Peten y adyacente (1977) (A Proposal for Constituting a Maya Subgroup, Cultural and Linguistic, in the Peten and Adjacent Regions (1977), reta la visión de que los yucatecos de habla maya llegaron relativamente recientemente a las tierras bajas extendiéndose desde Belize hasta el este de Chiapas. Él propone que una subdivisión distinta de yucatecos de habla maya siempre han estado entre los habitantes indígenas del área. De hecho, Thompson creía que los ancestros de los lacandones modernos pudieron haber vivido en los valles de los ríos Usumacinta y Pasión durante el periodo postclásico y posiblemente durante el clásico. (Él ofrece evidencia impresionante - linguística, etno-histórica, religiosa y arqueológica – para sustentar sus conclusiones).
Las ideas de Thompson podrían proveer una teoría unificadora. Esta permitiría que los ancenstros de los lacandones modernos sólo emigraron una distancia comparativamente corta desde El Peten, una extensión de selva que continua con el bosque tropical lacandón hacia el este del río Usumacinta en Guatemala. Esto podría resolver la contradición de una historia oral propia de los lacandones que no hace alusión a una gran migración. Después de todo, los lacandones siempre estaban cambiando su hogares en el bosque tropical.
Un cambio gradual hacia el oeste unos pocos cientos de kilómetros a través de la selva hacia Chiapas pudo no haberse visto como una migración. Esto aún deja el cuestionamiento de las diferencias culturales y étnicas entre los lacandones del norte y los del sur. Tal vez esto pudiera ser explicado si un grupo tuvo contacto o se mezcló con los mayas choles quienes habían escapado de las tempranas reducciones españolas. Cualquiera que los orígenes exactos de los lacandones hayan sido, es importante tener en mente que, hasta hace poco, la mayoría de ellos continuó habitando no Chiapas, sino la region del este del Peten guatemalteco (Nations, 1979).
Finalmente, probablemente es seguro dejar descansar la idea romántica de que los lacandones de hoy son descendientes de los mayas que dominaron Palenque, como se sugiere en Los últimos señores de Palenque, de Víctor Perera y Robert Bruce.
Robert Johnston
tradución de Leticia Lozano
Referencias:
Population Ecology of the Lacandon Maya
by James D. Nations
Dallas: South Methodist University, 1979
375 p. (Thesis. Doctor of Philosophy in Anthropology)
The Social Organization of the Lacandon Indians of Mexico
by Didier B. Boremanse
Oxford: Campion Hall, 1978
388 p.
A Proposal for Constituting a Maya Subgroup,
Cultural and Linguistic, in the Peten and Adjacent Regions
In: Anthropology and History in the Yucatan
by J. Eric S. Thompson
Austin: University of Texas, 1977
Contentido
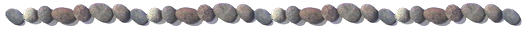
This page hosted by Geocities
Get your own Free Home Page

